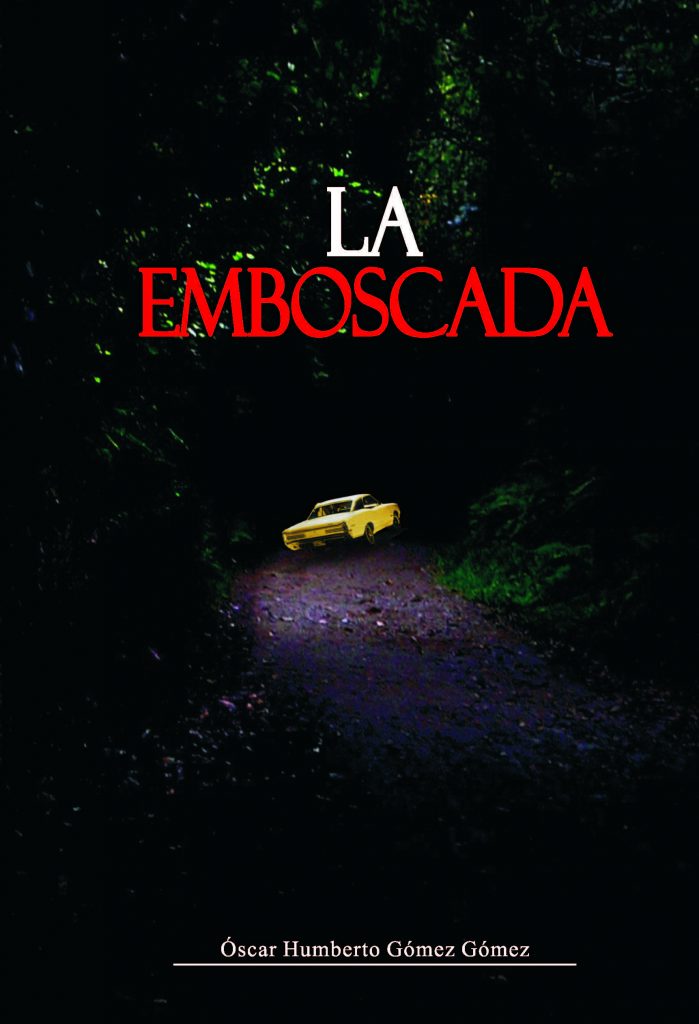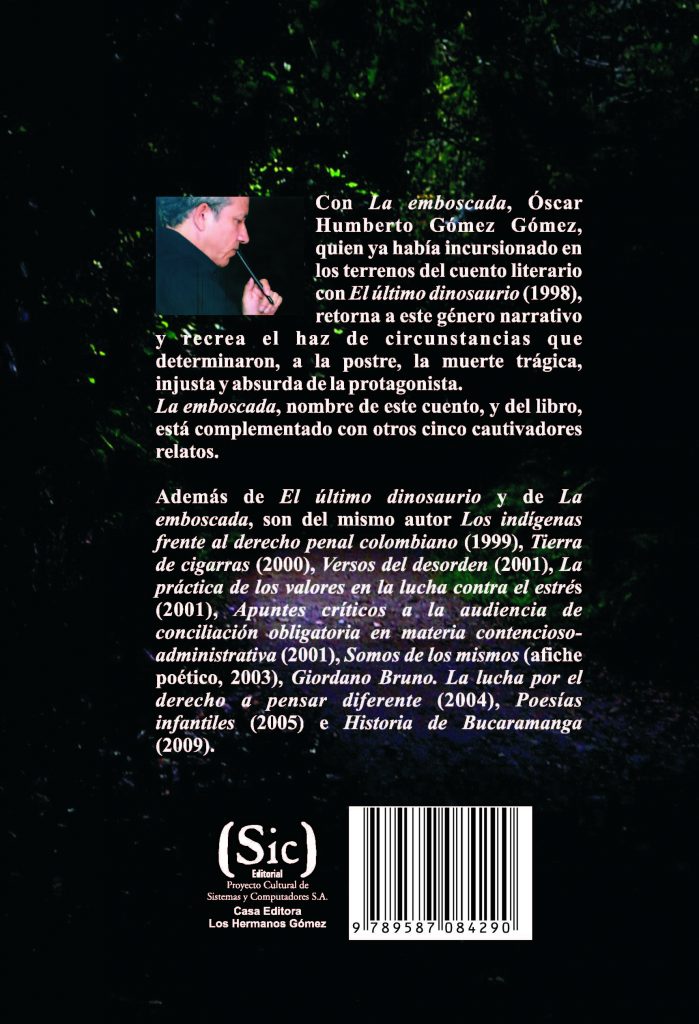Lo vi por primera vez una oscura tarde de abril cuando fue, respaldado por mi jefe y un enjambre de funcionarios oficiales, entre ellos un par de policías apáticos, a embargar el precario taller de un humilde carpintero que no había podido satisfacer el pago de sus abultados intereses. Me llamó la atención desde el principio el color de su cara. Tenía un rostro cetrino, como si estuviera muerto en vida, algo así como el color de la piel de un zombi. Pero también me marcaron la memoria para siempre sus colmillos amarillentos por el desaseo y su pérfido aliento de dragón. Juraría que ese día la boca le olía a pólvora mojada. Entró de primero a la casucha taciturna, resguardándose de la lluvia con un paraguas viejo, caminando con ofensiva jactancia, como si el ser importante se lo diera su condición de acreedor y como si por tal condición la tierra no girara alrededor del sol, sino de él mismo y de su carga insoportable de desafiante altivez. Mi jefe ingresó de último, cediéndoles el paso incluso a los agentes adormilados, y se hizo el de la vista gorda para evitar participar en la infame anotación del inventario triste: una sierra sin marca («hechiza», le dictó el secuestre al secretario y éste lo escribió sin «h» y con «s», tecleando con los solos índices en la pesada máquina, cargada de óxido y de pesadumbre, del juzgado municipal); un torno de similar calidad y vejez que la sierra, un serrucho agobiado por el infortunio, una garlopa envejecida, un cepillo venido a menos por el uso inveterado y la evidente carencia de mantenimiento, un billamarquín en mal estado, una gurbia sumida en la incertidumbre, un formón cuya presencia inspiraba lástima, un martillo de tiempos antediluvianos, una caja de puntillas casi vacía, unos pedazos melancólicos de lija, un tarro de pegante maloliente y, no supe si lo anotaron, un gigantesco montículo de aserrín y de desesperanza.
«Tranquilo, que hoy no nos llevaremos el banco ni la prensa», le dijo, sonriéndole con cinismo, al agobiado deudor, con su insufrible voz gangosa, como tratando de parecer gracioso en aquellos instantes de desazón y de angustia.
Jamás pude olvidar la escena de nuestra llegada al lugar de la diligencia, una casa paupérrima empotrada en un barrio de pobres ubicado en el sur de la gran ciudad. Lo que más recuerdo es la lluvia, que comenzó cuando, a bordo de su carro, nos aproximábamos al sector, una lluvia helada que le imprimía a la calle solitaria la insoslayable imagen de aquellas nostalgias capaces de perturbarnos el alma y doblegarnos el corazón. La puerta de entrada se hallaba de par en par. Cuando nos vio que descendíamos del coche, el ejecutado apagó la sierra y se recostó en el banco, mientras su único ayudante, un niño, descamisado como él, se subía de un salto y se sentaba sobre la superficie de madera. «¿Se van a llevar el taller, papá?», le preguntó el chico sin dejar de mirarnos. Su respuesta yo la había leído en el libro de historia sagrada, muchos años atrás, cuando aún retozaba, de pantalón corto, entre los pasillos y el patio inolvidable de la escuela: «Dios proveerá, hijo».
Mi jefe permaneció callado. Yo, que lo conocía, sabía que estaba indignado, pero se contenía por razones de conveniencia. Hasta que lo sacó de quicio su deshumanizada intransigencia. El roce no se hizo esperar. Estalló por la decisión de mi jefe de dejarle el taller en consignación al pobre hombre al que acabábamos de llegar a destruir peor de lo destruido que ya estaba. De todas formas, todo quedaba bajo embargo y en el poder jurídico del secuestre, pero por tratarse de un medio de trabajo solía permitírsele al deudor continuar utilizándolo, entre otros motivos porque así se le brindaba la oportunidad de producir lo que necesitaba para zanjar la deuda. El juez no vio inconveniente alguno en que así sucediese, pero advirtió que no era suya la última palabra sobre la cuestión. La ley procesal lo contemplaba como alternativa, salomónica por demás, pero no como procedimiento de forzosa observancia. Él, sin embargo, se opuso con una radicalización digna de mejor causa, dejando al descubierto no sólo la fetidez de su hálito, sino también la perversidad de su alma.
«No, en depósito no–bramó furioso–. Exijo que se lo lleven todo».
«Ya está decidido–le refutó mi jefe con firmeza–. Aquí se queda todo en depósito».
«No–insistió él–. Si se le deja todo a él, no tuvo sentido alguno el haber venido».
«Por supuesto que sí lo tuvo–le rectificó mi jefe–. El taller queda embargado y secuestrado. Él queda tan sólo como depositario. Así podrá seguir trabajando y obtener recursos para pagarnos. Además, es lo que se estila en casos semejantes. No estamos haciendo nada del otro mundo».
«Usted no pareciera ser mi abogado, sino el de él», le increpó.
Mi jefe palideció con la ofensa.
«Si eso cree–le manifestó– acúseme por desleal ante el tribunal disciplinario». «Eso mismo haré si usted insiste en dejarle a este hombre su taller», lo amenazó. «Y tendrá que hacerlo–dijo mi jefe– porque el taller se queda».
Y se quedó.
Mientras el juez le dictaba el cierre del acta de la diligencia al secretario, él retomó el paraguas, que había dejado tirado en el piso sin cerrar, y abandonó la casa humilde y oscura sin despedirse de nadie.
Al día siguiente, fue a la oficina para recoger las letras de cambio restantes. «Decidí cambiar de abogado, doctor», le dio como única justificación.
Mi jefe apenas asintió con la cabeza.
«Entréguele todos los títulos», me ordenó.
Yo los reuní y se los entregué. Él no dijo nada más y se fue.
Entonces comprendí que acabábamos de quedarnos sin trabajo.

Durante casi un año no volví a verlo a él, ni tampoco a mi jefe, aunque de este último sí comencé bien pronto a leer en el periódico local sus hazañas dentro del complejo mundo de la abogacía y entendí que no me equivocaba cuando, a pesar de su modestia, le auguré un futuro promisorio. Del carpintero embargado aquella imborrable tarde de lluvia supe después que a la postre hubo de entregar el taller a consecuencia del remate y se marchó con su familia para los llanos orientales en busca de fortuna. Jamás supe si logró encontrarla, acaso perdida entre esteros, palmas, alcaravanes, morichales, sol y uveros, pero desde el fondo de mi corazón atribulado con la noticia de su partida incierta le deseé, y aún hoy le sigo deseando, una mejor suerte que la que lo acompañaba el día gris en que lo conocí.
La vida continuó impertérrita su curso y de aquel jovenzuelo asustado que se rebuscaba la vida inmiscuyéndose dentro del universo de los expedientes ajenos, en bufetes de diferente índole donde la vinculación laboral jamás era estable, no fue quedando nada desde el mismo día en que me topé cara a cara, por vez primera, con el sortilegio musical de la guitarra y, por conducto de ella, con el mundo mágico, pero empobrecido, de la canción folclórica.
Sin embargo, jamás me imaginé que volvería a encontrarme con aquel rostro cetrino y esos colmillos macilentos en condiciones de humillante desventaja. Las cosas no marchaban bien en casa desde mucho tiempo antes del indeseado encuentro. Mi padre había salido una noche cualquiera, como a las ocho, a comprarse un paquete de cigarros, y un par de años después, todavía mi madre confiaba en su regreso, a pesar de las informaciones que lo referían en alguna playa lejana compartiendo un refresco caribeño con fulanas descritas
por unanimidad como voluptuosas y tontas. Sin embargo, entre todos le hicimos frente al infortunio y fuimos escalando la montaña de la existencia con los escasos honores de que permite hacer alarde la pobreza. Hasta que un día de diciembre tuve que decidirme por transitar el tortuoso camino hacia la enrejada y lóbrega casa de empeño. «Prendería El Lapislázuli», recuerdo que se llamaba.
«¿Qué traes?», me preguntó el agiotista sin volver el rostro hacia mí. De todos modos, no fue necesario que lo hiciera porque lo delató en seguida su chocante voz gangosa. Era él. No cabía duda. Por supuesto que era él. Era el mismo demonio de la usura, la primera persona que llegué a sentir que odiaba sin siquiera haber cruzado con ella dos palabras. Era la perversidad encarnada que otra vez se cruzaba en mi camino. Caminó hacia mí, me miró con una mirada ausente, como si jamás me hubiera visto en la vida, el tabaco humedecido por la saliva, el repugnante olor a cigarro mojado con babas dispersándose por la pequeña estancia, y tomó en sus manos la guitarra.
«Trae oro, más bien», me dijo con desdén al devolvérmela.
No sé de dónde saqué la frase, y ni siquiera entendí cómo pude hablarle de esa manera, si yo no estaba en condiciones de enfrentarlo. Pero se la pronuncié palabra por palabra, con orgullo, a pesar de su posición dominante, como si no me importara que se negara a sacarme del apuro.
«Un instrumento musical, señor, siempre es una joya de oro», le espeté.
Me preparé para su respuesta hostil. Pensaba decirle que eso no lo podían entender sino los espíritus superiores, y que como el suyo distaba mucho de serlo, mejor no hiciéramos negocio.
Pero me sorprendió cuando guardó silencio.
Y todavía me abrumó más cuando me comunicó, con una sonrisa carente de alegría, su decisión de acceder al préstamo.

No fue la pérdida de la guitarra lo que acentuó aquella antipatía profunda que ya se incubaba contra él en mis entrañas. Fue el sonado suicidio de la madre soltera, el cual yo siempre he creído que pudo evitarse con tan sólo una pizca, una maldita pizca de humanidad. No era sino retardar un poco el remate de la humilde casa de la deudora. Ella no le estaba mintiendo cuando le juraba que la indemnización por los daños y perjuicios derivados de la muerte violenta de su marido se hallaba a punto de ser satisfecha por la entidad que tenía a su cargo el cumplimiento de la sentencia condenatoria. Nunca pude entender la razón de su obstinada dureza frente a las súplicas desesperadas de la pobre mujer, que llegó al extremo indecente de rogarle de rodillas, como si se le estuviera dirigiendo a Dios, un compás de espera, un pequeño compás de espera mientras el ministerio le pagaba el monto de la condena, si ella hasta le puso de presente una certificación oficial lacrada donde constaba que sus palabras eran veraces. Sólo unos meses atrás, la indefensa viuda se había visto abocada a la obligación forzosa de entregársele a su voracidad sin límites ni escrúpulos porque su hijo se enfermó de un mal terminal que se negaron a tratarle dentro de la maraña de burocracia e ineptitud que también acabó por conducir hasta el cierre definitivo a nuestro viejo hospital del Estado, para inocultable satisfacción de los propietarios de las clínicas privadas. La mujer tuvo, a la postre, que sepultar a su hijo en una remota tumba del camposanto estatal, sin pompas y sin elegías, pero, en cambio, sí perdió su casa, porque él se negó a tener para con ella el ápice de misericordia que tampoco se le vio más tarde con nadie. La casa, como poseída de una maldición gitana, fue viniéndose abajo poco a poco, pues nadie la compró jamás, nadie la tomó en arriendo, nadie la permutó por nada, a nadie le interesaron las mentirosas ofertas que él hizo fijar a la entrada. Luego fue cayéndose poco a poco, víctima de su desidia, y terminó invadida sin fanfarrias por pordioseros abandonados a su suerte, que iban noche tras noche a pernoctar bajo sus techos de pesadumbre y cortaban el frío helado de las madrugadas acurrucándose junto a sus muros carcomidos. El rumor de que se oían en las noches los lamentos de la viuda, y hasta los del esposo y el hijo muertos, jamás fue comprobado, a pesar de que las autoridades eclesiásticas llegaron al extremo de practicar un exorcismo con ignotas oraciones rezadas en latín por cinco curas de la diócesis que se movían entre un torrente de sahumerio esparcido por varios incensarios y una lluvia de agua bendita regada hacia todos los puntos cardinales por un alud frenético de hisopos. Al final, eran tan fuertes y tan extendidos los olores nauseabundos despedidos por la casa en ruinas, que a la alcaldía municipal no le quedó sino la salida honorable de ordenar su derribamiento. Una horda de menesterosos acudió al llamado público de que se regalarían, a quienes quisieran llevárselos, los tejados en desgracia, las vigas debilitadas por el comején, los canales taponados por el barro y el olvido, y todo lo que pudiera resultar útil. Los indigentes, sin embargo, consideraron que todo lo era, y si no se llevaron el suelo no fue porque no hubieran intentado arrancárselo al mundo, como en efecto lo hicieron en una tentativa demencial que desencadenó numerosos desgarros musculares, sino porque las autoridades fueron a notificarles que el lote pasaría, por disposición del derecho sucesorio, al municipio.
No se pudo determinar si lo que la dama suicidada no soportó fue la pérdida de su techumbre, la ignominia del lánguido trasteo en medio de las miradas curiosas de la morbosidad, la pesada carga de su destino incierto, la presencia intolerable del agiotista, que vino en persona para tomar posesión de lo que fue su hogar hasta ese día, o la ira contenida frente a la injusticia social que, en últimas, la dejó sin su hijo y sin su casa. Lo único que concluyó la policía fue que el cianuro hubo de comprarlo en una joyería de dudosa reputación pues desde hacía mucho tiempo la compraventa de la peligrosa sustancia química se hallaba bajo la estricta observancia de las autoridades. Yo escarbé dentro de mis precarios conocimientos legales a fin de tratar de ubicar la posibilidad de que el joyero fuese a la cárcel por haberle vendido la sal venenosa, a pesar de que su sola imagen desolada debió haberlo alertado sobre el verdadero uso que le iría a dar al componente. Sin embargo, enterré mis cavilaciones debajo de un argumento que me pareció, en ese momento, irrebatible. «Si no se lo hubiese vendido él –me dije–, lo hubiera sacado del fondo de la tierra».
A la que sí no pude exonerar de culpa fue a ella, a la causa real de todos los males de la tierra. Por eso, la primera vez que volví a pasar frente al lote sin encierro donde estuvo construida la casa rematada, se lo manifesté, imaginando su figura infame paseándose oronda por la soledad de la planicie, a través del viento que mecía las hojas secas del árbol de la entrada.
«¡Ambición maldita–le dije–. Te abomino con todas las fibras de mi alma!».

Mi jefe salió sonriendo en los periódicos cuando lo nombraron magistrado de la corte suprema de justicia y él dijo que agradecía la deferencia, pero que no aceptaba el cargo. Años más tarde, por cierto, ya no sería la misma Corte la que, por cooptación, designaría los reemplazos de sus magistrados idos, porque la política se tomaría los altos tribunales de justicia. Por ello, el país terminaría privándose de actos de tan elevada elegancia. Para declinar la honrosa nominación, mi jefe aseguró que prefería continuar al frente de su oficina profesional. No mencionó que su carrera fuera exitosa, pero todos sabíamos que lo era. Lo noté más joven, gallardo, alegre, seguro de sí mismo, irradiando equidad a través de su sonrisa.
En cambio, la siguiente vez que lo ví a él estaba tan demacrado y amarillento que hasta tuve la firme impresión de que si en realidad continuaba viviendo, tendría que estar haciéndolo dentro de algún sepulcro.
«La bondad embellece», reflexioné.
Tan sólo un par de semanas después, ya lo estaba observando de nuevo como protagonista central en su espectáculo preferido: el de llevarles a los pobres, no la esperanza de un pan ni de una vida digna, sino la tribulación de perder ante él sus últimos restos de decencia. Otra familia bañada en llanto, a la que ví sacar al hombro de la que fue su vivienda unos enseres deslucidos por la miseria, contribuyó sin quererlo, con su desdichada partida hacia ningún lado, a acrecentar sus inmorales finanzas. Ese día supe que su nuevo truco para eludir los controles oficiales a la usura, la misma de la cual se oía por doquier que estaba poco a poco arruinando a la nación, consistía en exigir en cheque los pagos hasta por el capital más los intereses de ley, mientras la suma restante, la del abuso, la del delito, debían pagársela en efectivo para no dejar rastros. Los pocos deudores indignados que tuvieron el valor de denunciarlo porque estaba transgrediendo los topes máximos perdieron sus causas porque él le demostró a la justicia enceguecida que nada irregular existía en sus actuaciones, que él sólo cobraba lo que las leyes ordenaban que se cobrase, y que prueba de ello eran los abrumadores documentos que aportaba. La tesis consignada como premisa por el juzgado de instrucción criminal en la providencia que aniquiló las esperanzas de los débiles quedó plasmada en una síntesis macabra, resumen de infamia emergido de sus labios y no, como se creyó, de la inteligencia filosófica del juez, quien no hizo sino embellecerlo, limándole su aspereza digna de patanes: «Todo deudor ve en su acreedor a un ángel cuando le presta el dinero, a un hombre cuando se lo paga y a un demonio cuando pierde sus bienes por no poder pagárselo».
En la frase original, él no utilizó ni la palabra ángeles, ni el vocablo hombres, ni la expresión demonios, sino una amalgama de vulgaridades imposibles de repetirse, y menos de publicarse.
Así que de los estrados judiciales volvió a salir, igual que siempre, más fortalecida su prepotencia y más hambrienta de dinero su codicia.

Hoy, desde este rincón solitario de mi espaciosa residencia donde escribo mis canciones, y con ellas mis memorias; en este retozo de hogar en el que rasgueo mi guitarra de lujo y degusto el trago inmejorable de un buen vino importado, ya no me perturba su recuerdo ni siento que lo odio. Apenas me genera una ráfaga de inmensa tristeza por toda la inmensa tristeza que él dejó detrás suyo a su paso por la vida. Me pregunto si a eso vinimos a la tierra, a amasar fortuna sobre la desdicha de los demás o, si más bien, es misión nuestra contribuir para que este mundo sea más amable y justo. Nunca me ha interesado poseer grandes riquezas y, sin embargo, desde hace mucho tiempo, aun desde cuando era un joven soñador que disfrazaba su pobreza detrás del vestido con chaleco de su grado, todos me perciben como un hombre afortunado. Dicen que parezco la reencarnación del Rey Midas, el mismo que leí en la inolvidable cartilla de lecturas para quinto grado de primaria cuando todavía creía en el ángel de la guarda, en que nadie se moría de hambre y en que la mayor gloria de un hombre consistía en poder beberse solo una gigantesca gaseosa helada. Sí, eso dicen: que soy el personaje aquel que todo cuanto tocaba lo convertía en oro. De pronto, es cierto. Sí, soy un hombre rico. Lo soy, porque tengo la riqueza colosal de una familia inmejorable que me ama; porque poseo la riqueza fantástica de una gente que me quiere; porque pertenezco al grupo selecto de quienes aún se conmueven ante la belleza de los arpegios, ante la magnificencia de la vida, ante el gorjeo de los pájaros, ante el sortilegio de la música, ante la ternura de un poema, ante las bondades del amor.
Hace pocos días, cuando de mañana me levanté para ir a nadar en la generosa piscina de nuestro club privado, lo recordé durante una ráfaga de segundos y me impactó el darme cuenta de que alcancé a sentir una malsana satisfacción al enterarme de la última noticia relacionada con él. Había sabido de su enfermedad incurable y de que estaba sobreaguando la vida, inexplicablemente sumido en la miseria. Incluso supe que se encontraba malviviendo en un diminuto garaje de alquiler y pidiendo limosna puerta a puerta.
«Ahí tiene su merecido», cavilé.
Pero esta tarde volví a verlo. Y entonces descubrí, por fortuna, que ya ni siquiera lo odio. Sí. Esta tarde sentí la inconmensurable alegría de descubrir que ya no odio a nadie. Hoy él ya no fue capaz de seguirme intoxicando el alma, como lo hizo todos estos años. Hasta me sorprendió que hubiera llegado a sentir conmiseración por su tragedia. Estaba más muerto que nunca. Me di cuenta de que con el paso de los años se convirtió en un muerto decrépito. Casi no era capaz de sostenerse en pie. Tenía la misma piel de zombi, los mismos ojos de zombi, las mismas manos de zombi, manos encorvadas de tanto contar dinero día tras día, hasta cuando se topó con la desgracia. Estaba esperando el autobús que va hacia los barrios pobres de occidente, hacia su última morada, mientras repasaba las monedas oscuras del pasaje. Estaba solo, como siempre. Y, como siempre, a simple vista se notaba que estaba triste.
Jueves 10 de agosto de 2006

NOTAS: “EL USURERO” es uno de los seis relatos que conforman el libro de cuentos de su autor titulado “LA EMBOSCADA” (2009) y, al igual que los demás, se basa en hechos reales que llegó a conocer directamente o de labios de testigos presenciales de aquellas tragedias humanas, narraciones que, a su vez, él complementó con su propia fantasía literaria.
*  Derechos Reservados de Autor. 2009
Derechos Reservados de Autor. 2009