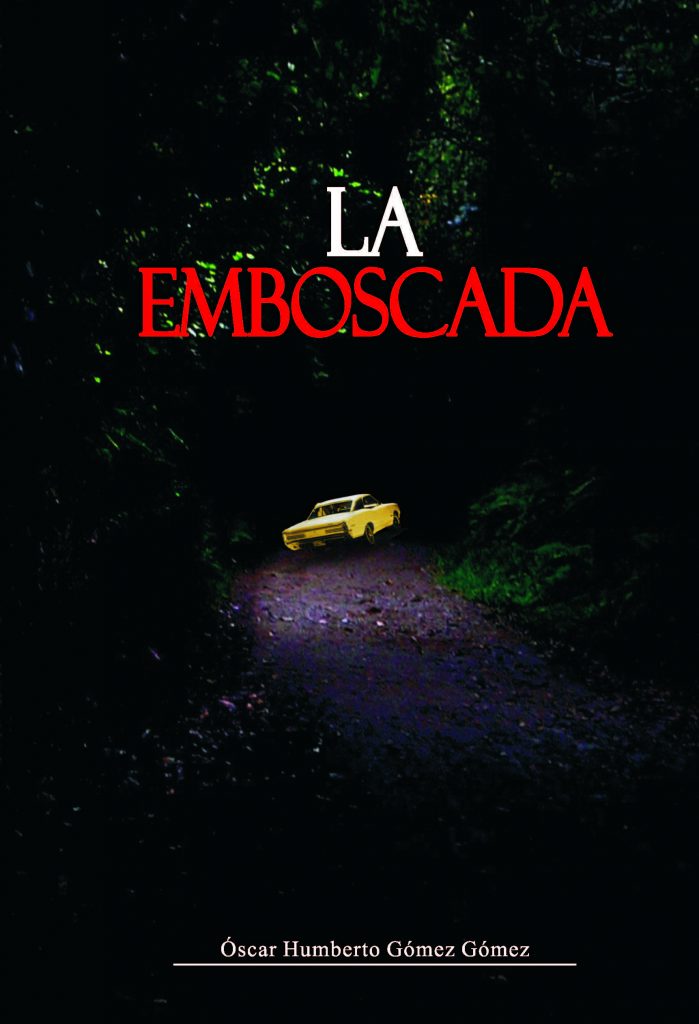
El coronel Manuel Bonifacio se dejó caer en el sillón, descargó el bate de béisbol encima de su caótico escritorio y levantó el pesado auricular.
–Siga, teniente. Cambio.
–Con la novedad, mi coronel, de que tenemos noticias en el caso de Roberto Scrimaglia. Cambio.
–¿Los cogieron o qué? Cambio.
–No, mi coronel. Pero podría suceder esta noche. Según uno de nuestros informantes, los captores van a moverlo a bordo de un taxi Plymouth 60 por el área de Los Turpiales. Cambio.
–Ajá, Los Turpiales, zona rural del oriente. Cambio.
–Correcto, mi coronel. En la salida hacia la capital del departamento. Cambio.
–¿Hay algo sobre el sitio exacto? Cambio.
–Por ahora no, mi coronel. Sabemos que lo llevarán a una finca de la zona, pero todavía no sabemos a cuál. Dizque allá lo dejarán incomunicado y a cargo de la pareja de vivientes, que son un par de viejos campesinos desarmados. Cambio.
–¿Saben la hora? Cambio.
–Sí, mi coronel. Se habla de que hacia las siete u ocho. Cambio.
–¿Número de ocupantes? Cambio.
–Podrían ser tres y el secuestrado, mi coronel. El conductor, Scrimaglia, y dos vigilantes. Cambio.
–¿Distribución del personal dentro del carro? Cambio.
–Negativo, mi coronel. Cambio.
–Entendido, teniente. Copen el área desde las seis. Derriben un árbol y bloquéenles la entrada. Pero déjenlos entrar. Es muy importante, teniente: déjenlos entrar. Cero fuego en la entrada. Simplemente, obsérvenlos cuando retiren el obstáculo. Cambio.
–Entendido, mi coronel. Cambio.
–Vuelvan a obstruir la vía después de que pasen. Captúrenlos al regreso, cuando se bajen a retirar el árbol. Visualicen muy bien el número de ocupantes a la entrada y después a la salida. Así confirmaremos que dejaron a Scrimaglia. Cambio.
–Sí, señor. Cambio.
–En la salida, prioricen captura. Traten de dar esta misma noche con el sitio exacto y procedan de inmediato al rescate. Cambio.
–¿Y si hay resistencia a la salida, mi coronel? Cambio.
–Fuego sin contemplaciones, teniente. Pero no olvide que la prioridad es dar con Scrimaglia. Trate de que queden vivos. Eso es muy importante. Ahora, que si no es posible, ¡qué le vamos a hacer! Ya veremos cómo damos, entonces, con la finca. El área es pequeña y no son muchas las parcelas. En todo caso, no me exponga a los hombres. Cambio.
–Como usted mande, señor. Cambio.
–Oiga, teniente. Cambio.
–Lo escucho, mi coronel. Cambio.
–Manténgame informado. Y a la hora de la fiesta, quiero estar en contacto apenas comiencen a estallar los voladores. No quiero perderme ninguna de las piezas que se toquen. Cambio.
–Sí, señor. Le estaré reportando en directo. Cambio.
–Listo, teniente. Cambio y fuera.
–A sus órdenes, mi coronel. Cambio y fuera.
El coronel Manuel Bonifacio colgó el aparato y retomó el bate.
–¡Mierda! –pensó en voz alta mientras sonreía dejando ver aún más sus largos incisivos–. Parece que hoy vamos a tener jon ron.
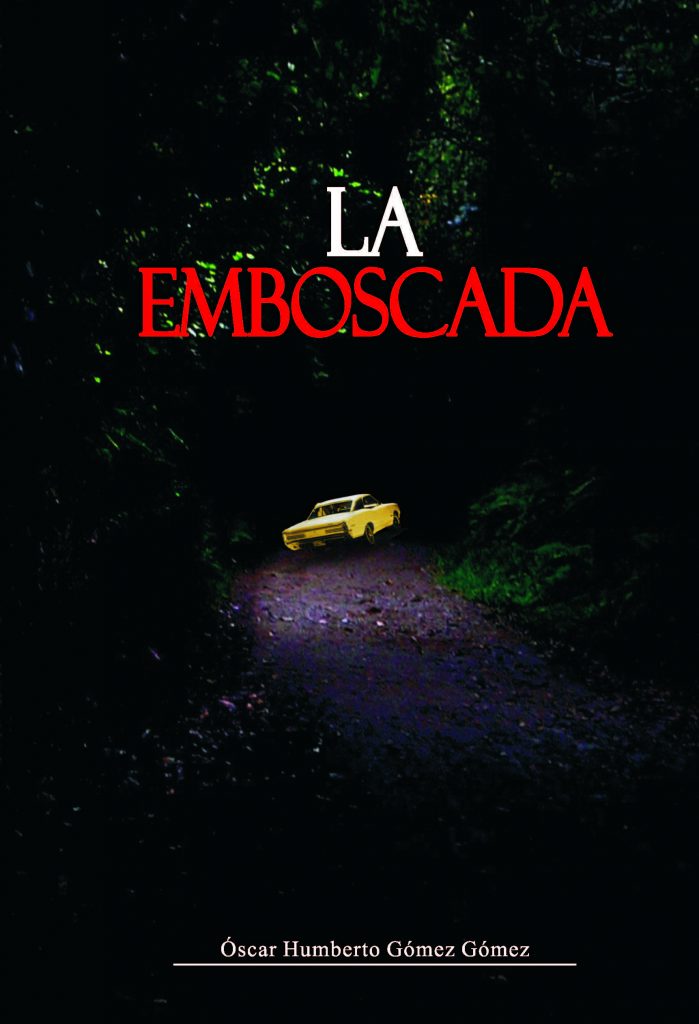
Roberto Scrimaglia había amasado una fortuna considerable, aunque no tan colosal como creían quienes se lo llevaron de su oficina la calurosa tarde ribereña de su sonado rapto, doce días atrás, a punta de combinar con inteligencia la ganadería y la compraventa de inmuebles.
Desde que el teléfono de su residencia timbró por primera vez, los secuestradores fueron notificados por una esposa determinada a lo que fuera de que no habría pago de rescate. Esa misma tarde, las autoridades militares ya conocían del plagio. La mayoría interpretó la actitud de la mujer como un gesto de coraje, aunque no faltaron los suspicaces que creyeron adivinar en ella unos signos inocultables de desamor por el esposo y de excesivo afecto hacia el dinero.
De todas maneras, la ciudad entera se hallaba pendiente del desenlace que pudiera tener la desaparición de uno de los hombres más destacados de la sociedad en aquella urbe pujante que en pocos años había saltado de ser un pueblucho de mala muerte a una capital de provincia reconocida en todo el país, y en no pocos lugares del mundo, gracias al sortilegio de su suelo inundado de petróleo.
El coronel Manuel Bonifacio gustaba de dirigir él mismo los operativos hasta en los detalles más insignificantes y era tenido por imprudente debido a su inclinación a desechar el lenguaje de las claves y optar casi siempre por las órdenes explícitas, claridad que igualmente exigía de sus hombres. Había llegado a posesionarse del cargo de comandante del batallón del lugar apenas tres meses antes, pero fue fácil para él ganarse pronto el aprecio de los pobladores gracias a sus habilidades naturales para batear y, en general, para desentrañar en el diamante del estadio local los misterios del deporte de la pelota caliente, como allí llamaban al béisbol, el juego más popular de la región. Ya los parroquianos estaban acostumbrados a que su coronel, en vez de un fusil, mantuviera en las manos un bate, incluso cuando se hacía presente en el aeropuerto con el fin de recibir a las personalidades nacionales o internacionales que llegaban de tarde en tarde, siempre camino de la refinería. Asiéndolo con la mano diestra, con él vivía golpeándose suavemente la siniestra, en una pose tan repetida, que ya circulaba el chiste callejero de que ha debido intentar ser en la vida un aspirante a Roberto Clemente en vez de un émulo de Napoleón Bonaparte. También era reconocido por su marcado acento costeño, su bagaje intelectual, su pública admiración hacia escritores de izquierda, a pesar de sus sabidas inclinaciones derechistas, y su permanente sonrisa, que no se sabía si debía atribuirse a un estado permanente de felicidad o a la física imposibilidad de esconder sus dientes enormes dentro de las cavidades incómodas de su pequeña boca, siempre haciéndolo parecer como si se estuviera chupando un caramelo.
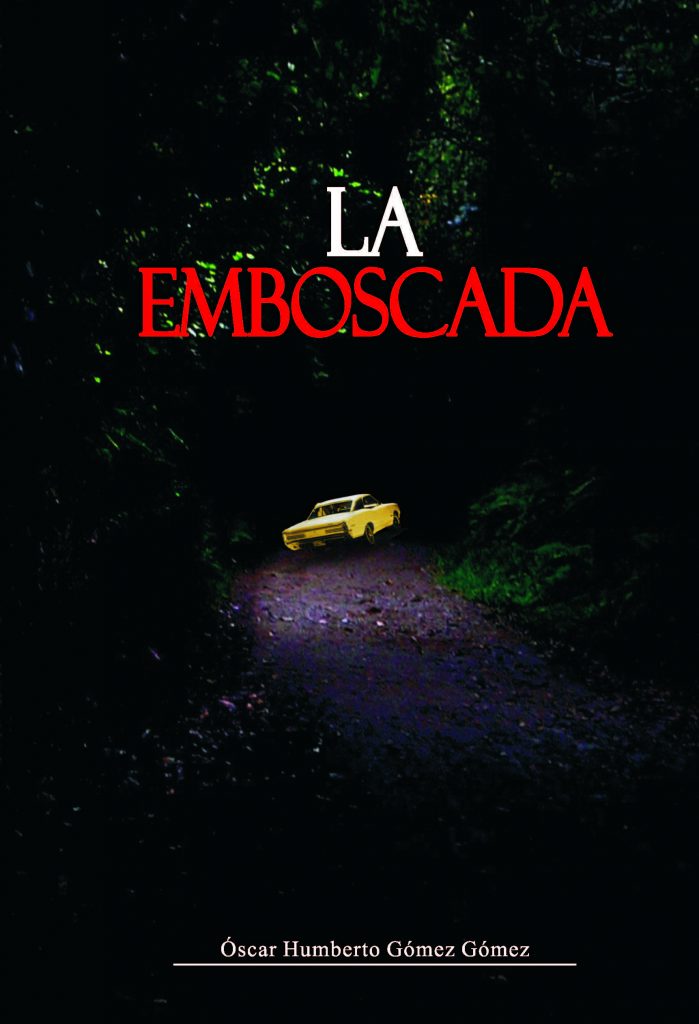
Gloria Marina Pugliesse había cumplido treinta años el septiembre pasado y ese mismo día había conocido a George Washington Casablanca, a quien sus compañeros del gremio de taxistas le hacían burlas con su nombre, sobre todo cuando le preguntaban cómo se sentía mejor: si figurando en los billetes de un dólar o sentado en el sillón de la presidencia de los Estados Unidos. El noviazgo comenzó a la semana siguiente y para proseguirlo a la vista de todo el mundo no fue óbice alguno, para ninguno de los dos, el hecho de que el matrimonio canónico del enamorado, a pesar de que ya no vivía hacía varios años con su esposa, todavía estuviera vigente y se mantuvieran intactos sus efectos porque ni la Iglesia aceptaba la disolución sin retorno en un sacramento que consideraba bendecido por Dios e imposible de romper por los hombres, ni la lentitud de la justicia civil les permitía a los cónyuges al menos la pretensión rauda de volver a intentar rehacer sus vidas recogiendo las hilachas de su primer fracaso y volviendo a jurarle fidelidad a otra persona ante la majestad discutible de un notario rodeado de hipotecas o de un juez atafagado de expedientes.
El restaurante que había abierto al público siete años antes era ya un sitio atiborrado al mediodía por petroleros hambrientos y sedientos, de overol, botas y cachucha, que despachaban un almuerzo de menú único y cerveza helada por galones, todos los calurosos días, en un ritual invariable de choque de cubiertos, música típica sonando a través de los parlantes y charlas entrecruzadas de comensales fieles, muchos de los cuales se iban sin pagar y sin siquiera pedir la cuenta, porque ya sabían que serían anotados en el cuaderno de las deudas contraídas.
Aun cuando el negocio permanecía abierto hasta las diez de la noche, sólo entre las seis y las siete de las cálidas sombras nocturnas se percibía un ambiente algo similar, aunque jamás igual, al del mediodía, pues una parte de los clientes perpetuos, carentes de un hogar establecido al cual dirigirse a cenar, sólo tenían la opción del restaurante de Gloria Marina Pugliesse para cerrar la faena con el broche de oro de una comida exquisita y una limonada de panela cargada de cubitos de hielo.
Esa noche, sin embargo, algo, que ella no sabía ni podía adivinar, había espantado a la clientela bochinchera y alegre de todos las noches, y el lugar estaba tan solitario, que cualquiera que no lo hubiese visto antes en la vida habría jurado que se trataba de un negocio condenado inexorablemente a una quiebra inminente.
Gloria Marina permanecía sentada en una silla cualquiera, de las que ocupaban los clientes, matando el tedio con el enrevesado crucigrama de un periódico viejo, cuando miró hacia la puerta y vio el viejo taxi Plymouth 60 de su novio que se detenía frente al restaurante. Alcanzó, incluso, a darse cuenta de que George Washington no venía solo, pero le llamó la atención que el pasajero no hizo el más mínimo ademán de bajarse, por lo cual dedujo que tampoco él sería su cliente en aquella noche de suerte esquiva.
El novio ingresó al local y se quitó la cachucha mientras se dirigía a la mesa desde la cual la mujer lo observaba con una sonrisa de bienvenida.
George Washington Casablanca era quince años mayor que ella. El taxi lo había comprado de contado, igual que su casa de habitación, gracias al golpe de suerte de que su único tío, hermano de su difunto padre, se murió sin descendencia, porque así lo dispusieron los dioses de la guerra, quienes decidieron arrebatarle a su único hijo tan sólo un año después de haber egresado de la Escuela Militar de Cadetes. Siempre salía a recorrer las calles mal pavimentadas de la capital nacional del petróleo, en busca de pasajeros, durante las infernales horas del día, pero esa noche decidió compensar el no haber podido trabajar en la mañana por culpa de un inoportuno dolor de cabeza que lo sacó de circulación desde tempranas horas, patrullando, según sus cálculos, hasta las nueve de la noche. A esa hora, también de acuerdo con los estimativos creados en su imaginación al amparo de la soledad, pasaría por el restaurante de Gloria Marina, la acompañaría los últimos sesenta minutos de su jornada, se tomaría una cerveza con el pretexto de calmar la sed, y la dejaría en su casa con la promesa irreducible de que al otro día, sábado, sí sacaría el tiempo necesario para ir a ver una película de vaqueros o a pasear por la ciénaga y el llanito tantas veces paseados, los mismos lugares por donde las babillas solían transitar sin inmutarse y sin que se inmutaran los transeúntes, en un pacto de respeto recíproco que nunca dejó de sorprender a los turistas.
Eran las seis y cuarenta y dos minutos cuando al pasar por la Avenida del Comercio vio a un hombre solitario, con dos bultos descargados a su lado, que le hacía señas con el sombrero para que se detuviera.
George Washington aplicó con suavidad el freno y detuvo el carro justo al frente del hombre.
–Buenas noches–, saludó al desconocido.
–Buenas noches–, respondió aquel, y George Washington percibió al instante un tufo de olor a cerveza. Sin embargo, no concluyó que el individuo estuviese ebrio.
–¿Usted podría hacerme una carrera hasta la finca?–, interrogó el aspirante a pasajero.
–¿Dónde queda?–, preguntó el taxista.
–En Los Turpiales–, contestó el extraño.
–¿Los Turpiales?–, repitió el chofer, con un gesto mezclado de desaliento y de dubitación.
–Eso queda lejos–dijo, por fin, el conductor.
–Yo le pago bien–, ofreció el hombre.
Fue entonces cuando George Washington le lanzó la pregunta inexorable:
–¿Podría ir acompañado?
El desconocido no dudó un segundo para responder.
–Claro que sí– le dijo–. Lleve a quien quiera.
A pesar de la manifestación del permiso, el chofer insistió en justificar la compañía.
–Es para no regresarme solo.
El pasajero apenas sonrió y abrió la puerta del auto.
–¿Plymouth 60?–preguntó mientras observaba el interior del vehículo.
–Plymouth 60– contestó George Washington, sonriendo a pesar de que se le hizo más evidente el tufo.
El conductor arrancó hacia el restaurante de Gloria Marina Pugliesse.
Poco antes de llegar, el pasajero, señalando el radio encendido con el dedo, hizo la única pregunta que haría en todo el recorrido.
–¿Han dicho algo de Roberto Scrimaglia?
George Washington movió la cabeza.
–Nada –dijo–. Es como si se lo hubiera tragado la tierra.
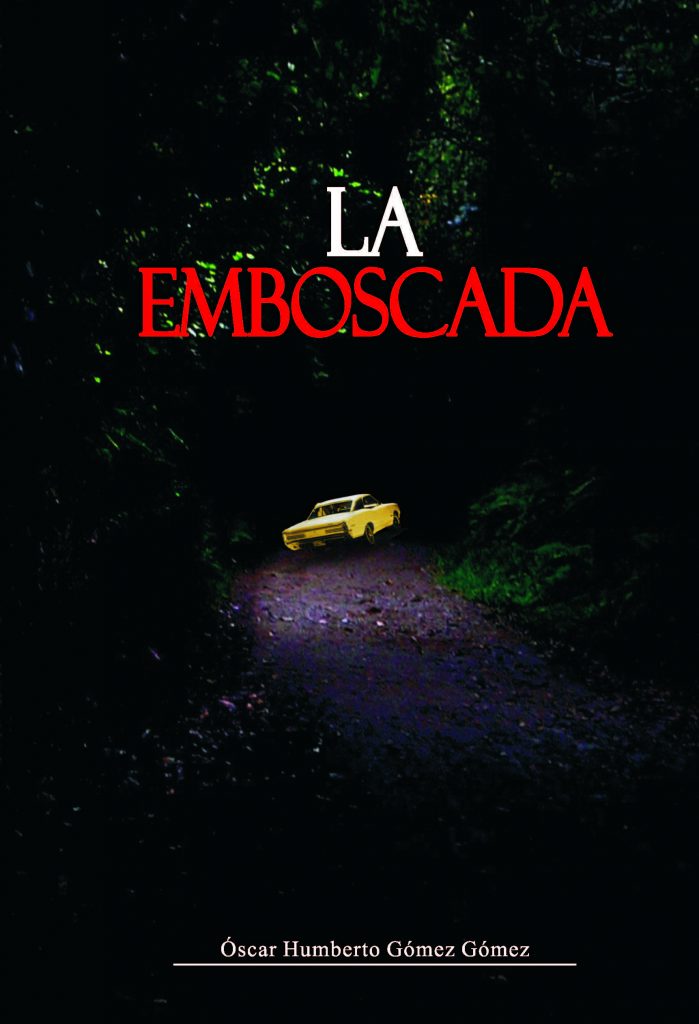
–Aquí, Gavilán, mi coronel. Cambio.
–Siga, teniente. Cambio.
–Ya estamos en el sitio, mi coronel. Todo listo. Cambio.
–¿Uniforme negro, teniente? Cambio.
–Uniforme negro, mi coronel. Cambio.
–No olvide que cero fuego a la entrada, teniente. Cambio.
–Sí, señor. Cero fuego a la entrada. Cambio.
–¿Tienen el árbol? Cambio.
–Lo tenemos, mi coronel. Ya está atravesado. Cambio.
–Ojo con la actitud de los ocupantes ante el árbol. Mucho ojo. Cambio.
–Claro, mi coronel. Cambio.
–No olvide que el árbol va en ambos sentidos, teniente. Primero a la entrada y después a la salida. Cambio.
–Sí, mi coronel. Primero a la entrada y de nuevo a la salida. Cambio.
–Y cuenten bien el número de ocupantes. Cambio.
–Sí, mi coronel. Cambio.
–A la entrada y a la salida, teniente. Cambio.
–Sí, mi coronel. A la entrada y a la salida. Cambio.
–En caso de resistencia, fuego total, pero sólo a la salida, teniente. Y, en todo caso, trate de que podamos dar con Scrimaglia. Esa es la prioridad. Cambio.
–Sí, mi coronel. Fuego total en caso de resistencia, pero sólo a la salida. Prioridad, dar con Scrimaglia. Cambio.
–¿Hay preguntas, teniente?
–Sólo una, mi coronel: ¿y qué hacemos si no hay resistencia a la salida, pero tampoco se detienen?
¿Aplicamos la cartilla o le damos a esa plaga? Cambio.
–¿Piensa que puedan intentar pasar por encima del árbol? Yo no creo eso, teniente. Eso no lo hace nadie. Esa vaina sólo se ve en las películas. Pero usted actúe según las circunstancias. En todo caso, no me exponga a la tropa. Y ya sabe que la prioridad es Scrimaglia. Usted me entiende. Cambio.
–Sí, señor. Perfectamente. Cambio.
–¿Qué hora tiene allá, teniente? Cambio.
–Las siete, mi coronel. Las siete en punto. Cambio.
–Las siete. Es correcto, teniente. Entonces quedamos QAP. Cambio.
–QAP, mi coronel.
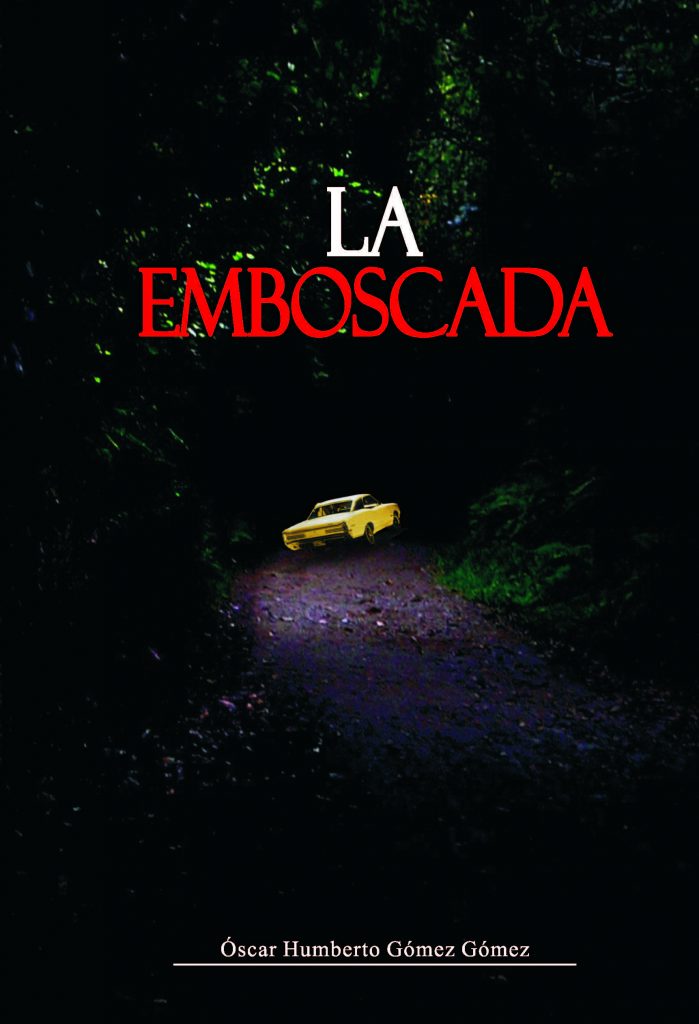
Juan Marcos Gerardo Generoso de Jesús Antonio del Espíritu Santo y de los Santos Reyes España tenía, en toda la región, y él decía que también en todo el mundo, el nombre de pila más largo y la parcela más pequeña. España era el apellido de su mamá, una mujer campesina que había muerto de pie, arando la tierra codo a codo con los bueyes y los peones, y quien fue vendiendo su propiedad rural poco a poco, para solventar las crecientes necesidades hogareñas. Aunque dio a luz cinco hijos, todos ellos varones, los fue perdiendo, también poco a poco, igual que su finca, como resultado de las enfermedades propias de la zona, las mismas que no todas las veces la quinina fue capaz de prevenir o de curar como se creyó en los principios de la historia, o como producto de las turbulencias revolucionarias, las que también venían azotando aquella tierra desde los tiempos inmemoriales del primer ferrocarril y de las primeras huelgas. Finalmente, de su prole sólo le quedó Juan, el hijo menor, el mismo que sostenía que la explicación de su largo nombre había sido una vana intentona de la madre por disimular su condición de hijo sin padre conocido y, por consiguiente, de hombre con apellido único, y quien, luego de enterrar a su progenitora en el mismo cementerio viejo, extenso y caliente donde a diario veía sepultar a sus vecinos por culpa de la guerra, se quedó a vivir en lo que quedó de la hacienda materna. La bautizó Villa España, aunque de villa no tenía nada en absoluto, por la obvia motivación de su apellido y porque la madre había vendido también el nombre del otrora enorme fundo rural, el de Los Turpiales, hasta que, luego de ires y venires jurídicos, así terminó llamándose toda la zona, y continuó conociéndose con el mismo nombre a pesar de que ya no quedaban por allí pájaros canoros de ninguna especie, sino ranas que croaban en los estanques abandonados y grillos que se empecinaban en obsequiarle al entorno interminables e indeseables serenatas.
Aquel día había ido a mercar a la ciudad, igual que todos los viernes, pero esta vez se había enredado en una amena tertulia con viejos conocidos a los que no veía desde mucho tiempo atrás y con quienes se distrajo conversando hasta que los sorprendió la evidencia de que estaba anocheciendo y que ya no podía pretender tomar el último bus que, camino a la capital del departamento, lo dejaba a la entrada de la vereda, ni el destartalado campero que lo conducía desde la puerta de entrada a Los Turpiales hasta la puerta de entrada de su casa. Por ello, entendió de inmediato que sólo le quedaría la alternativa de hacer parar un taxi y, por un aprecio especial, que resultara atractivo para el chofer, lograr que lo llevaran a Villa España antes de que La Madreselva comenzara su paseo cotidiano en busca de nuevas víctimas. El primer automotor de servicio público al que le hizo señas pasó sin detenerse y Juan entendió la razón cuando observó que llevaba pasajeros. El segundo sí le paró, pero el chofer le argumentó que no podía llevarlo hasta Los Turpiales porque su turno se vencía en quince minutos y le explicó que si había atendido la señal había sido porque pensó en la posibilidad de que pudiera prestarle el servicio sin salirse de la ruta que llevaba hacia la casa de su patrón. El tercero no alcanzó a llegar hasta donde él se hallaba parado, porque una pareja que llegó después pero se ubicó unos metros antes de él, en el sentido en que venían los automotores, lo tomó primero. Entonces apareció a la distancia el cuarto taxi, el viejo Plymouth 60 de George Washington, que también se detuvo frente a él, como el segundo.
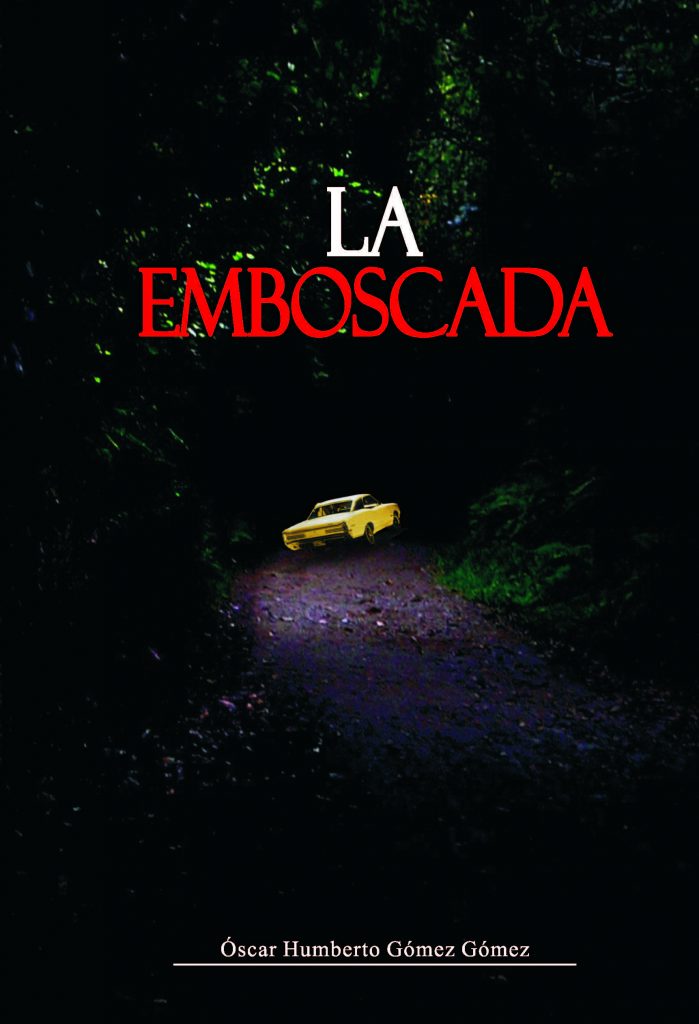
Fue un partido de fútbol de barriada, adelantado para que no se cruzara su celebración con otro, este sí importante, que sería transmitido en directo por la televisión desde algún lugar del mundo, lo que determinó esa noche la desbandada de los clientes en el restaurante de Gloria Marina Pugliesse. Era un partido de jugadores lentos y panzones, programado en el marco de un campeonato sin porvenir, que sólo podía interesarle a alguien con escaso sentido de la gracilidad deportiva o aburrido y desprogramado por completo. Pero en una ciudad como aquella, donde se anunciaban conciertos y los artistas jamás se hacían presentes; donde las misas de los curas eran doblemente soporíferas, tanto por el intenso calor que se encerraba en los templos como por la pobre capacidad oratoria de los celebrantes y la creciente falta de fe de los asistentes; donde los teatros de cine presentaban películas que ya habían pasado de moda desde tiempos sin memoria; donde la única diversión posible era la de sacar los taburetes a la puerta de las casas para que las tibias brisas del río les abanicara a los soñolientos parroquianos el rostro adormilado y sudoroso; en una ciudad tan carente de espectáculos emocionantes, el sentarse a observar cómo un pesado delantero paraba el balón con la barriga y lo pateaba con previsible falta de tino hacia la portería custodiada por un cancerbero gordo y nunca dispuesto a lanzarse ni aunque le arrojaran un fajo de billetes, constituía diversión digna de ser acogida sin rodeos y por ello esta clase de partidos contaban con un público numeroso y entusiasta que aplaudía faenas de tercera categoría, apostaba por el equipo menos malo y rechiflaba las decisiones del árbitro con un ardor digno de mejor causa.
Cuando el encuentro terminó, los clientes del restaurante de Gloria Marina se dirigieron en caterva hacia el sitio donde estaban seguros que los aguardaría la dueña con las bandejas de comida caliente y la antesala inquebrantable de una cerveza bien helada.
Esta vez, sin embargo, para su enorme sorpresa y su inocultable desilusión, encontraron el negocio cerrado y tuvieron que entrar en una encendida polémica para escoger el rumbo que seguirían en busca del lugar donde celebrarían la victoria, justificarían la derrota y calmarían el hambre y la sed de aquella sofocante noche de viernes.
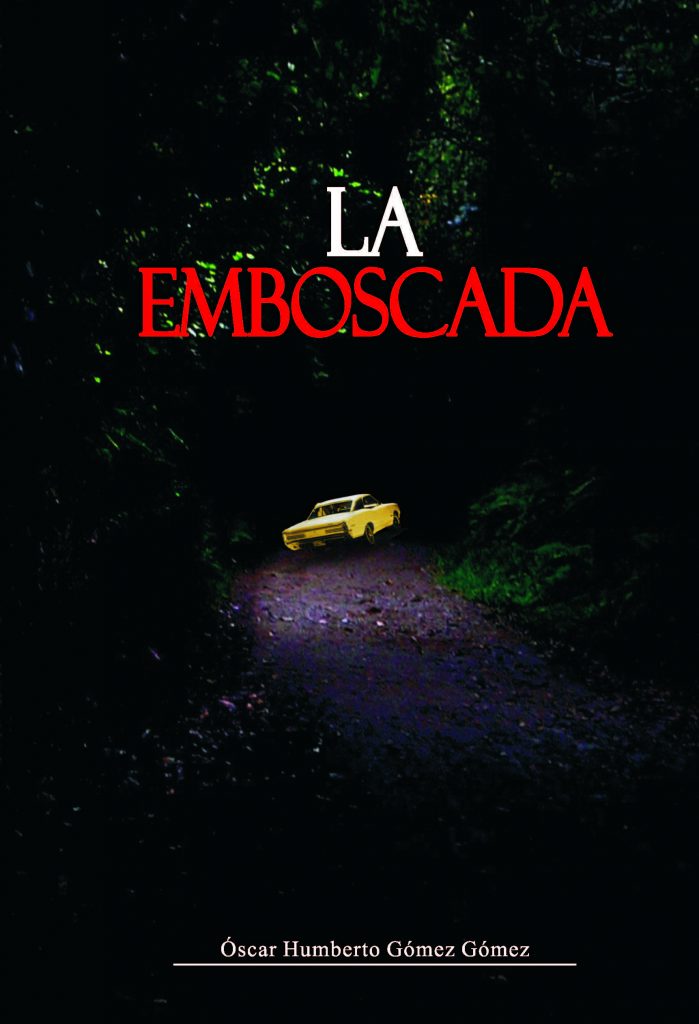
–Aquí, Gavilán. Cambio.
–Siga, Gavilán. Cambio.
Sólo muy de vez en cuando, el coronel Manuel Bonifacio se saltaba el rango militar de sus subalternos. Al contrario de lo que pudiera pensarse, casi siempre lo hacía como un gesto de aprecio. Por excepción, cuando se encontraba enojado.
–Todavía no hay nada, mi coronel. Esto está oscurísimo. Cambio.
–El camuflaje, entonces, debe ser perfecto. Cambio.
–Afirmativo, mi coronel. El negro del traje se confunde con el negro de la noche. No hay ninguna posibilidad de que nos vean. Cambio.
–¿Tienen puestos los pasamontañas? Cambio.
–Sí, claro, mi coronel. Ya los tenemos. Cambio.
–Empiezo a oír interferencias, teniente. Cambio.
–Afirmativo, mi coronel. Aquí también se escuchan. Cambio.
–Casi no lo oigo, teniente. Repita. Cambio.
–¿Qué me pregunta, mi coronel? Casi no lo escucho. Cambio.
–Mejor hagamos revisar los radios, teniente. Cambio.
–No lo oigo, mi coronel. Creo que es mejor revisar los radios. Cambio.
–Teniente, ¿me está escuchando? Cambio.
–Mi coronel, ¿me está escuchando? Yo casi no lo oigo. No entendí lo último. Cambio.
–Aquí, Halcón Uno, llamando a Gavilán. ¿Me escucha, teniente? Siga. Cambio.
–Aquí, Gavilán, llamando a Halcón Uno. ¿Me escucha, mi coronel? Cambio.
–Teniente, teniente. Revise el radio. No estoy escuchando nada. Cambio.
–Aquí, Gavilán, llamando a Halcón Uno. Mi coronel,
¿me está escuchando? Voy a hacer revisar el radio en seguida. Jiménez está aquí conmigo. Cambio.
–¡Martínez! ¡Martínez, rápido! Revise esta vaina.
–Jiménez, Jiménez, ¿qué le pasa a esta joda? Rápido, Jiménez.
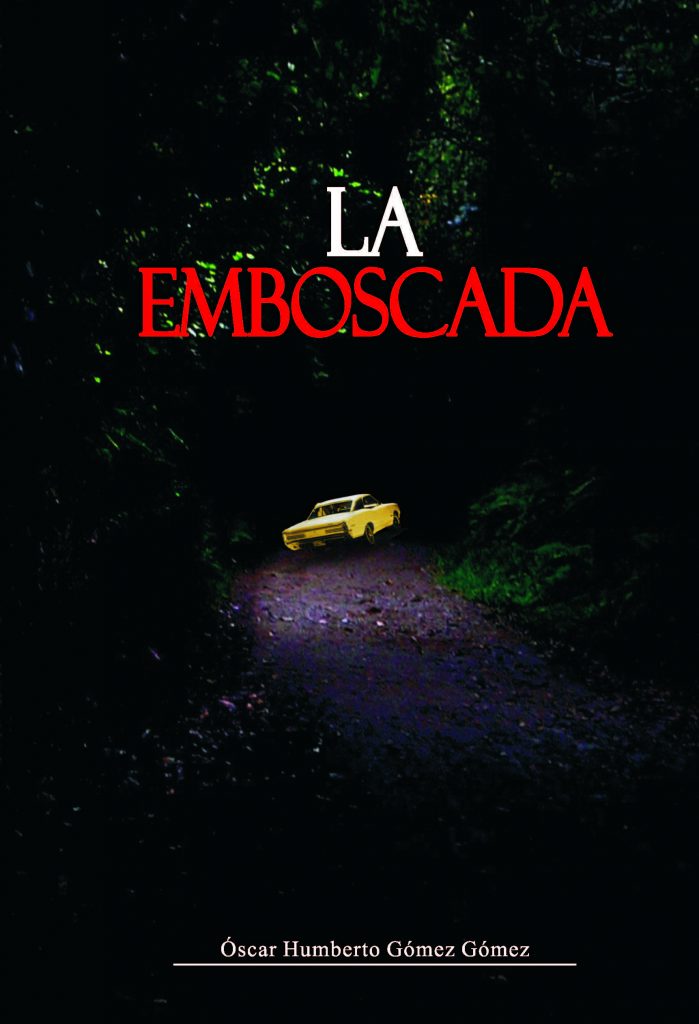
Gloria Marina Pugliesse dijo que sí iría a Los Turpiales sin necesidad de que George Washington se explayara en explicaciones y justificaciones para sustentar su solicitud de compañía. De hecho, le cortó el discurso con una frase lapidaria:
–El deber de una esposa es acompañar a su marido hasta el fin del mundo.
El novio no estimó prudente, ni siquiera en son de chiste, precisarle que lo que había entre ambos era apenas un noviazgo, con dificultades además, y que el acompañamiento hasta el lugar de destino de su pasajero no constituía para ella obligación conyugal alguna. En todo caso, consideró que debía manifestar algo que indicara lo mucho que apreciaba el detalle de su aceptación.
–Yo espero hacer lo mismo contigo–le dijo–. Espero acompañarte hasta la muerte.
Gloria Marina le agradeció la frase con un beso en la mejilla y fue en busca de su bolso.
–Vamos–le susurró.
–Vamos–dijo él.
Entonces apagaron la luz y abandonaron el restaurante.
George Washington le abrió la puerta delantera derecha y Gloria Marina ingresó al taxi.
–Buenas noches, señor–saludó al desconocido pasajero.
–Buenas noches, señora–respondió el hombre.
Y en seguida, y sin que nadie se lo estuviera exigiendo, el extraño se identificó.
–Soy Juan España–dijo.
Ella, en cambio, no le dio su nombre. Tampoco lo hizo George Washington.
Entonces partieron hacia el encuentro con su destino inescrutable.
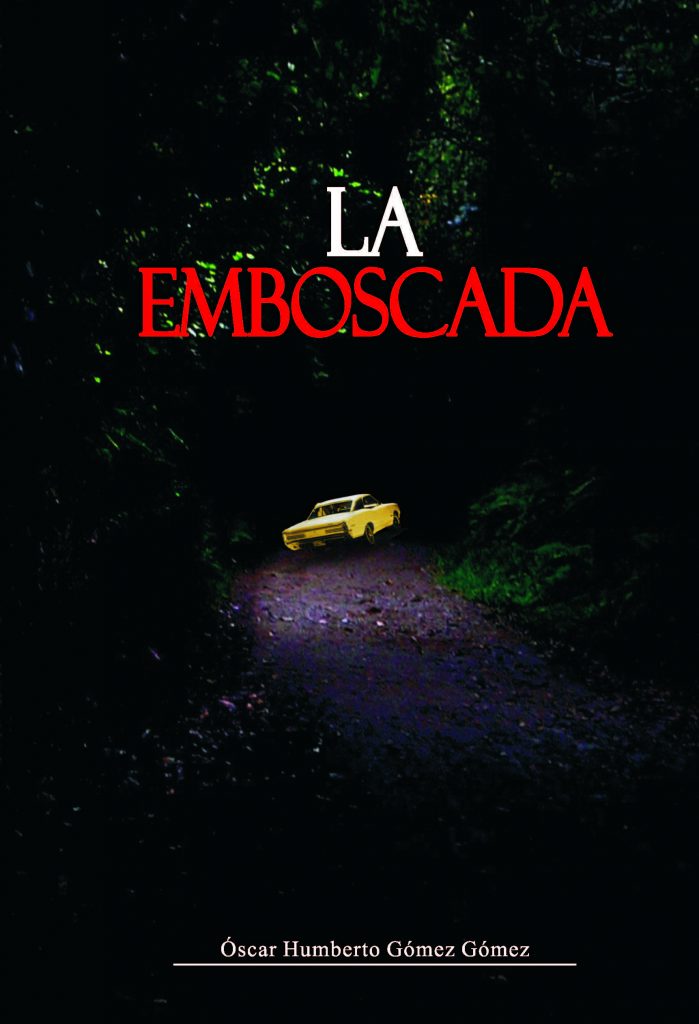
El coronel Manuel Bonifacio era un hombre de muy buen humor. Por eso, sus subalternos administrativos comprendieron de inmediato que algo grave y desalentador le acababan de comunicar por teléfono porque salió del despacho e increpó al ayudante de comando.
–¡Carajo, capitán, no joda! ¿Qué pasa con el radio?
–Martínez dice que está perfecto, mi coronel; que el problema no es aquí, sino en el radio del teniente.
–¡Maldita sea, capitán! Mala hora para venir a joder ese hijueputa aparato! Tenemos un serio problema.
El coronel estaba pálido.
–¿Qué sucede, mi coronel?
–Gavilán está emboscado donde no es.
–¿Cómo así, mi coronel! ¿O sea, que no es en Los Turpiales?–preguntó el ayudante poniéndose de pie, como impulsado por un resorte.
–No, no es en Los Turpiales, sino en Aguas Claras, precisó el coronel–. Nuestro informante llamó para reportar que la banda cambió de planes a última hora. O hubo filtración, o alguna mierda pasó. Pero ya no lo van a mover por esa zona.
–Usted ordene, mi coronel–dijo el ayudante, exhibiendo un total desconcierto.
–Ya no alcanzamos a preparar la emboscada en el otro lugar–tronó el coronel–. Nos mamaron gallo esos malparidos.
–Con su permiso, mi coronel: ¿y no podríamos enviar tropas al otro sitio? ¿Interceptarlos de frente?
–Nooo, capitán–respondió el coronel con evidente fastidio–. La información es muy ambigua. Ni siquiera sabemos si será esta noche o cuándo carajos, no sabemos si lo del Plymouth 60 se mantiene o no. No sabemos nada. Nada, capitán. Todo quedó en al aire.
Cuando, por fin, se deshizo de su carga de ira y de frustración, el coronel Manuel Bonifacio volvió a entrar a su oficina y a los pocos segundos salió, con el bate de béisbol entre las manos, tratando de relajarse.
–Si llama Gavilán, capitán –le advirtió al ayudante–, cuéntele lo que pasó. Dígale que continúe con las tareas de registro y control.
–Usted manda, mi coronel–contestó el capitán, todavía sin volver a ocupar su puesto.
Manuel Bonifacio tuvo la vaga e incómoda sensación de haber sido injusto, no supo por qué, pero tampoco hizo nada por exteriorizarlo. Abandonó el comando y se dirigió hacia ninguna parte, golpeteando el bate de béisbol sobre la palma de la mano zurda. Sólo las flores del jardín le escucharon la última frase:
–¡En este país los delincuentes tienen mejores armas y mejores medios de comunicación que el Estado…No joda!
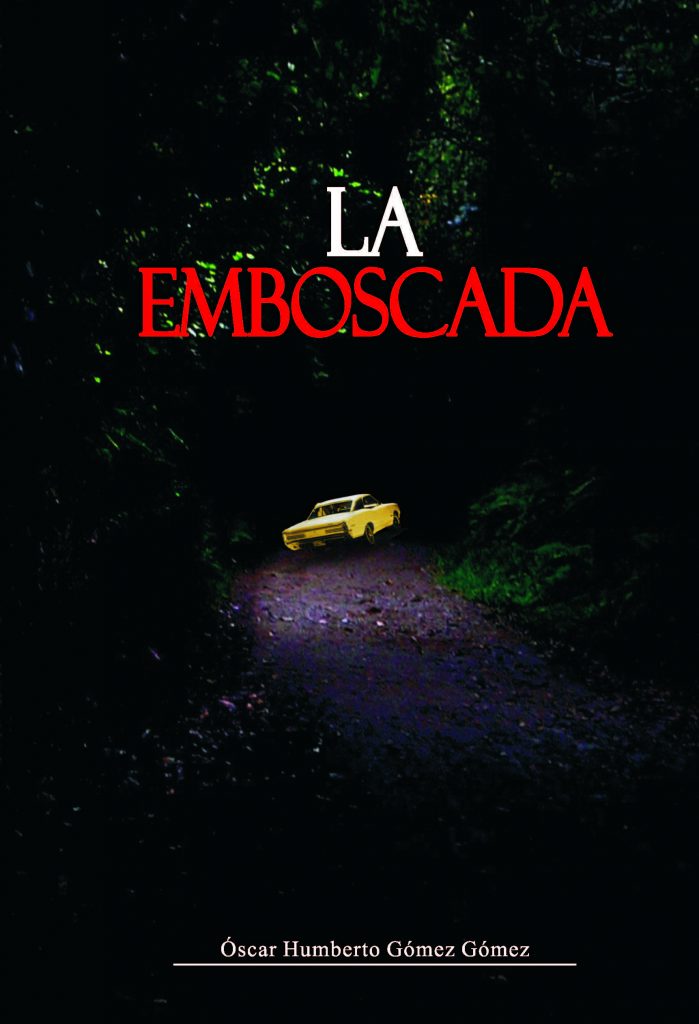
Al teniente Gabriel Villa Lancheros no le disgustaba que lo llamaran Gavilán. Por el contrario, el rumor que circulaba era el de que quien se puso el sobrenombre había sido él mismo. Muy joven ingresó a la Escuela Militar de Cadetes y, todavía con cara de niño, se graduó de oficial, preciso cuando ya empezaba a dudar de si no hubiese sido mejor estudiar abogacía. Por esa dubitación de última hora, sus más cercanos amigos, entre ellos el malogrado teniente Casablanca, le pronosticaron una vida militar tan breve como poco exitosa. Aun así, se había ganado una imagen de excelente persona y el aprecio de superiores e inferiores jerárquicos, así como de sus pares, que exaltaban en él su buena voluntad para ser un militar honesto, a pesar de los vacíos vocacionales que le eran cada vez más evidentes. El teniente Casablanca había muerto en una emboscada tendida por las fuerzas insurrectas que pululaban en el país y, a diferencia de él, aquel oficial infortunado sí tenía claro su propósito de ascender y llegar lejos en su carrera militar. «Mi Dios –pensó una vez el teniente Gavilán, trayendo a la memoria un viejo dicho popular– le da pan al que no tiene muelas».
Esa noche estaba tan seguro de que tendría éxito en el operativo, que ya imaginaba su nombre completo en el periódico y hasta su fotografía con pose de héroe. El caso de Roberto Scrimaglia era, en esos momentos, el más sonado caso judicial, policial y militar de la región, y ser él quien lo rescatara y diera de baja o capturara a sus secuestradores sería el bautizo de fuego para su ingreso definitivo en la vida de las armas, más allá de peros y vacilaciones.
No imaginó que la pérdida de comunicación con el coronel Manuel Bonifacio, definida como «irreparable en estos momentos y en este lugar» por un sargento Jiménez desencajado y resignado frente a la adversidad, sólo sería lo menos malo que iba a suceder esa noche.
Estaba recordando los instantes en que recibió la noticia de la muerte del teniente Casablanca, cuando vio a lo lejos dos luces que se movían hacia ellos por el primer tramo de la angosta carretera destapada.
–¡Atención, sargento–gritó–. Ahí viene.
–Lo estoy viendo, mi teniente–respondió el sargento.
–A partir de este momento, silencio absoluto. Cero luces. Cero charla. Cero fuego a la entrada. Ya saben todo–les repasó a la carrera.
–Esté tranquilo, mi teniente–dijo el sargento.
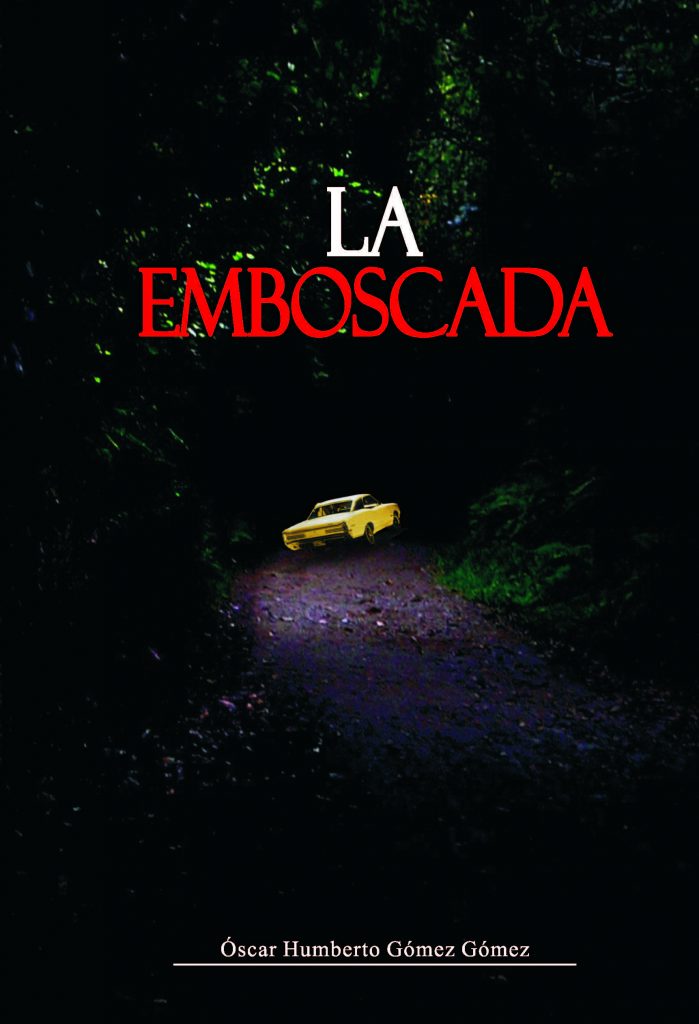
El revólver lo había adquirido George Washington prácticamente contra su voluntad, porque jamás fue partidario de las armas. Pero accedió a comprárselo al Ejército persuadido por los argumentos convincentes del coronel Manuel Bonifacio, quien le explicó al gremio de taxistas, en reunión celebrada en las instalaciones castrenses, que para recuperar la paz en la región era indispensable que las autoridades contaran con el decidido concurso ciudadano. «El gremio de taxistas puede convertirse en una valiosa red de información y, si anda armado, en una importante fuerza de apoyo contra la delincuencia», expuso el coronel en aquella ocasión. Cuando vio el árbol atravesado en el camino, impidiendo por completo el paso, pensó de inmediato en que se trataba de un asalto. Le echó mano al revólver, pero se abstuvo de sacarlo porque, a pesar de la espeluznante oscuridad, lo tranquilizó en seco la voz inconmovible de su pasajero.
–No se preocupen. Esto sucede por aquí con mucha frecuencia. Los árboles se caen de viejos, o porque los tumba la tormenta, o porque vienen los campesinos a buscar leña.
El propio Juan España se bajó a moverlo. George Washington lo secundó en seguida. El teniente Gavilán y sus hombres observaron los movimientos de los dos personajes en medio de las insalvables dificultades generadas por la espesa negrura del lugar. Gloria Marina permaneció sentada y se sorprendió de no haber alcanzado en esos momentos a sentir un ápice de miedo. Despejado el camino, el automóvil siguió su marcha. Los militares siguieron con la vista las luces que se alejaban y se internaban en la noche, sin haber podido determinar el número exacto de los ocupantes del taxi.
–Me pareció que eran cuatro–dijo el oficial–. Los dos que se bajaron y dos que se quedaron. Uno de éstos podría ser Scrimaglia.
–A mí me pareció lo mismo, mi teniente–respaldó el sargento–. Aunque uno de la parte de atrás me pareció de una figura un poco extraña, como deforme.
–Pongan de nuevo el tronco–ordenó.
–Sí, señor–respondió el sargento.
Entonces el árbol que les obstaculizó el paso a los ocupantes del viejo Plymouth 60 volvió a quedar atravesado en el mismo lugar.
La patrulla militar permaneció a la expectativa.
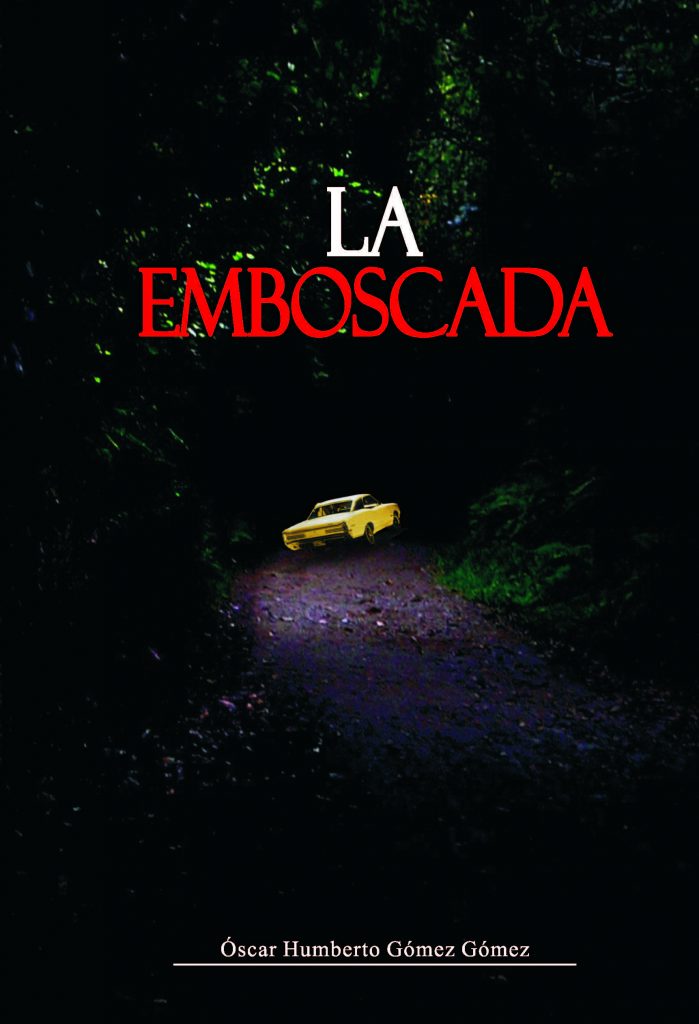
Juan España le pagó a George Washington el importe del servicio e invitó a la pareja a pasar adelante para ofrecerles un refresco, pero Gloria Marina rehusó la invitación, dirigiéndosele a su novio con una frase contundente.
–Hoy no estoy con ánimo para nada. George Washington declinó el ofrecimiento.
–Gracias, don Juan–le dijo a su pasajero–, pero mi novia está muerta de cansancio.
–En todo caso, por aquí estamos a la orden–, insistió Juan España mientras acomodaba los dos bultos en el piso de la entrada–. Vengan un día de éstos.
Segundos antes, le había quitado a uno de los bultos su sombrero. Se lo había puesto encima dentro del taxi, poco antes de abandonar la carretera principal, logrando que el costal repleto de mercado pareciera, entre las penumbras, el torso y la cabeza de alguien.
–Gracias–, le dijo el chofer.
Entonces se despidieron, el conductor dio la vuelta y enderezó el auto en busca del regreso.
–Resultó buena persona el tipo–comentó mientras hundía el acelerador.
Gloria Marina guardó silencio.
–¿Estás cansada de verdad?–, le preguntó George Washington sin mirarla.
–Estoy triste–, contestó.
–¿Triste?–, interrogó el novio sonriendo, al tiempo que volvía la vista hacia ella.
–Sí–, dijo la acompañante muy seria.
–¿Y triste por qué?–, repreguntó él.
–Créeme–le dijo–. Con exactitud, no sé por qué.
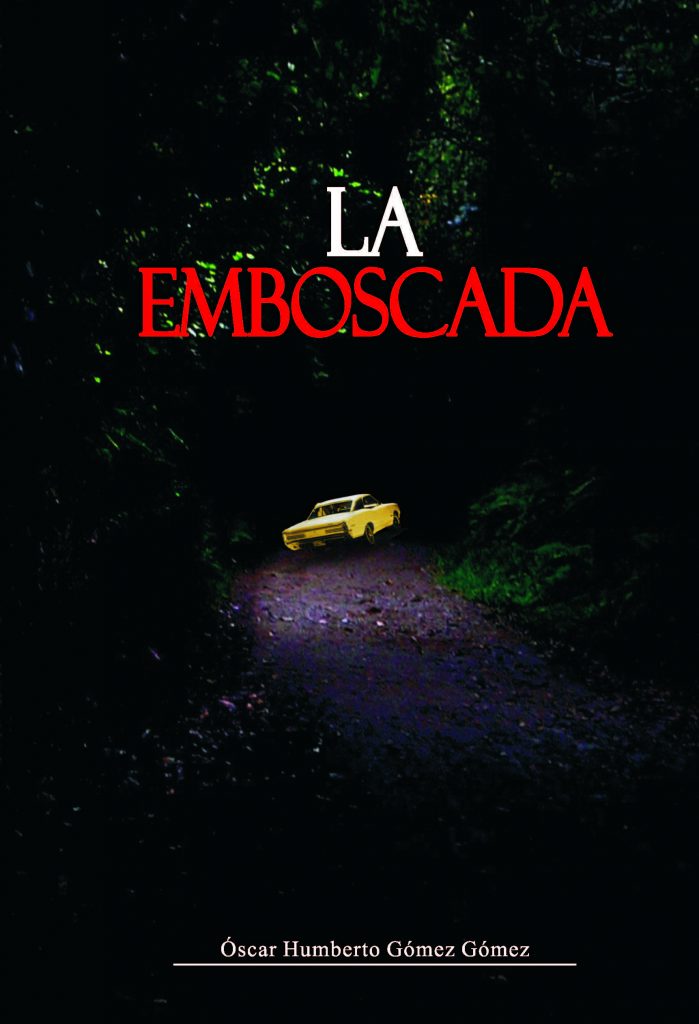
–Aquí, Halcón Uno a Gavilán. Cambio–, insistió el coronel Manuel Bonifacio, luego de dejar escapar un gesto de desesperanza.
Había regresado al comando después de dar una corta vuelta por cualquier parte.
–Aquí, Halcón Uno a Gavilán. Cambio.
En ese momento, el teniente Gavilán intentaba restablecer también la comunicación, en voz susurrante, a pesar de la mirada escéptica del sargento Jiménez.
–Aquí, Gavilán, mi coronel. ¿Me escucha? Cambio.
Y, por su parte, el coronel Manuel Bonifacio decidió proseguir con su porfía, invadido de nuevo, poco a poco, por la rabia.
–Gavilán, Gavilán. Aquí Halcón Uno. Responda. Cambio.
De modo que los dos militares, sin proponérselo, se trenzaron en un diálogo imposible, en una comunicación a distancia entre sordos, en marionetas de una pesada broma de la fatalidad.
–Aquí, Halcón Uno llamando a Gavilán. Cambio.
–Aquí, Gavilán, llamando a Halcón Uno. Cambio.
–Teniente, ¿me escucha? Cambio.
–Mi coronel, ¿me escucha? Cambio.
–Halcón Uno a Gavilán. Cambio.
–Gavilán a Halcón Uno. Cambio.
Hasta que, en una tragicómica coincidencia, ambos decidieron suponer que el otro lo estaba escuchando y optaron simultáneamente por transmitir al desgaire el mensaje que cada uno quería hacerle llegar a su interlocutor.
–Oiga, teniente. Si me está escuchando: el operativo está cancelado. Retírese. Repito: el operativo está cancelado. La acción no es ahí, en Los Turpiales. Retírese. Repito: la acción no es en Los Turpiales. El operativo está cancelado. Retírese.
–Aló, mi coronel. Por si me escucha, mi coronel: el Plymouth 60 ya entró. Ya pasó por nuestro puesto. Dos hombres se bajaron a retirar el árbol. Estamos esperando que salga. Ya volvimos a poner el árbol en su sitio. Todo se hará conforme a lo ordenado.
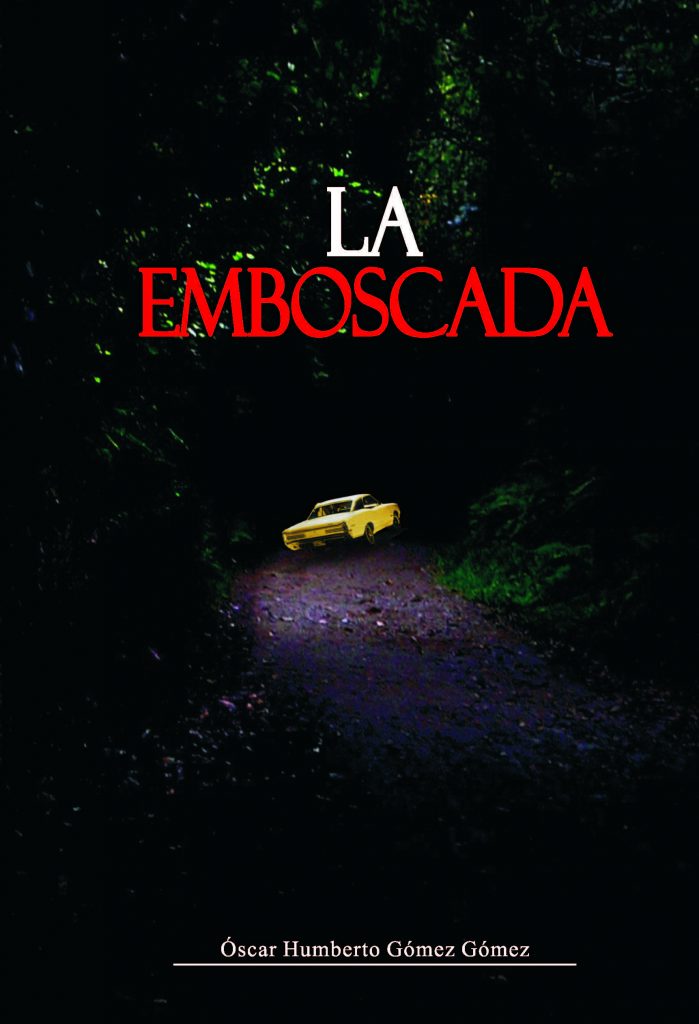
George Washington y Gloria Marina vieron el árbol de nuevo atravesado en el camino, obstaculizando el paso casi por completo, y esta vez sí no dudaron de que se trataba de un asalto.
Lo primero que se le vino a la cabeza al conductor fue una oleada de ira por haberle hecho caso a un desconocido.
–Uno entre más viejo, más pendejo–dijo, rememorando un manido dicho popular.
Ambos sintieron que la sangre se les helaba. George Washington detuvo la marcha, agarró el revólver con la mano derecha y siguió aferrando el volante con la izquierda. Calculó el lado por donde era más probable que pudiera pasar, un pequeño resquicio que dejaba la menor longitud del tronco respecto del ancho del camino.
–Están planeando saltárselo, sargento–le susurró el teniente Gavilán a su subalterno inmediato.
–El carro no alcanza a pasar por ahí–le dijo el suboficial midiendo con la vista el espacio que el árbol no alcanzaba a ocupar.
Acababa de darse cuenta del detalle porque hubiera jurado que el atravesamiento de la vía con el árbol había sido total.
–No me di cuenta del espacio sin llenar–le dijo muy quedo el teniente Gavilán–. Creo que la cagamos, sargento.
–El carro no pasa por ahí, mi teniente–dijo el subalterno, tratando de minimizar la magnitud del error.
–No se van a bajar, sargento–pronosticó Gavilán.
–Están dudando –comentó el sargento–. Pero lo harán.
En esos instantes, un relámpago iluminó fugazmente el lugar, pero ese segundo le bastó a George Washington para alcanzar a ver entre las sombras la figura siniestra de un hombre de negro. Entonces hundió el acelerador hasta el fondo y partió desesperado hacia la fatalidad disparando los dos primeros tiros contra la tenebrosa espesura. La luz de la centella también les permitió a los militares emboscados precisar que el taxi sólo estaba ocupado en la parte delantera por dos personas, pero inexplicablemente ninguno distinguió que una de ellas era una mujer.
–¡Cuidado!–fue lo único que alcanzó a advertirle Gloria Marina a George Washington cuando sintió que el vehículo se golpeó muy fuerte contra el tronco y se ladeó como si fuera a voltearse. George Washington manipuló la caja de cambios con la mayor brusquedad y aceleró sin contemplaciones hasta que logró superar el obstáculo, dejando en el camino pedazos de su Plymouth 60 y de su alma, mientras accionaba el gatillo por tercera vez. Entonces fue cuando ambos sintieron la espantosa balacera. El teniente Gavilán ni siquiera tuvo necesidad de dar la orden porque la reacción de sus hombres fue inmediata. El sargento y sus soldados abrieron fuego contra el taxi para responder el fuego de los secuestradores que trataban de escapar abriéndose paso a plomo. George Washington y Gloria Marina comprendieron, en la fugacidad de un segundo, que los asaltantes no estaban atrincherados allí para jugar a las escondidas y por primera vez descubrieron que iban a morir acribillados. Entonces el taxista trató de escapar más de prisa empujando el pedal con el pie una vez y otra con desesperación, pero pronto se dio cuenta de que el carro ya casi no avanzaba.
–Nos pincharon las llantas, ¡Dios mío!–gritó.
Pero Gloria Marina no le contestó esta vez. Tampoco él se volteó para mirarla. Apenas trató de desentrañar la oscuridad de espanto del lugar a través del espejo retrovisor. Fue ahí cuando alcanzó a observar que varios hombres vestidos de negro y con pasamontañas, alumbrándose con linternas, se acercaban por detrás.
–¡Ejército Nacional!–gritó uno de ellos–. Salgan con las manos en alto.
George Washington, presa del terror, trató de obedecer la orden, pero no pudo abrir la puerta.
–Somos inocentes–gritó–. No debemos nada. No nos maten.
–Que salgan con las manos en alto o disparamos–, insistió uno de los encapuchados.
–No soy capaz de abrir la puerta–, gritó George Washington con la voz trémula–. No disparen. No debemos nada.
Entonces se percató de que ya algunos de los extraños de negro se hallaban rodeando el taxi y lo estaban encañonando con armas de largo alcance.
–¡Salga con las manos en alto, hijueputa secuestrador!– le ordenó el sargento.
Por fin pudo abrir la puerta y salió levantando las manos, pero fue recibido de inmediato con un empujón que lo derribó.
–¿Dónde está Scrimaglia?–le preguntó Gavilán apuntándole con una pistola.
–No sé, señor–, le respondió George Washington aterrorizado.
–Con nosotros no se haga el huevón–, le increpó el sargento apuntándole con el fusil.
–Les juro que no sé de qué me hablan. Nosotros no debemos nada–, insistió el taxista.
–¿Y entonces qué hacen aquí, malparido? ¿Por qué nos disparó?–le gritó Gavilán.
–Soy taxista–se defendió George Washington–. Vine a traer una carrera.
–Una carrera justo a este lugar y a esta hora, ¿no?¡Qué curiosa coincidencia!–comentó con sorna el sargento. George Washington no entendió el motivo de la ironía.
–¡Hay una mujer adentro, mi teniente!–, se oyó de pronto gritar.
Era uno de los soldados, quien al examinar el carro se había topado cara a cara con los ojos de Gloria Marina que lo miraban sin parpadear.
Entonces George Washington volvió a acordarse de su acompañante, pero no atinó siquiera a explicar de quién se trataba, sino que permaneció quieto, sin siquiera volver la vista.
–¡Tráigala aquí, soldado–, ordenó el oficial sin voltear tampoco la mirada hacia el carro.
George Washington sintió que el alma le abandonaba el cuerpo y toda la negra espesura del entorno se cerraba sobre él para asfixiarlo cuando el soldado dijo, sin gritar, la frase letal.
–Está muerta, mi teniente.
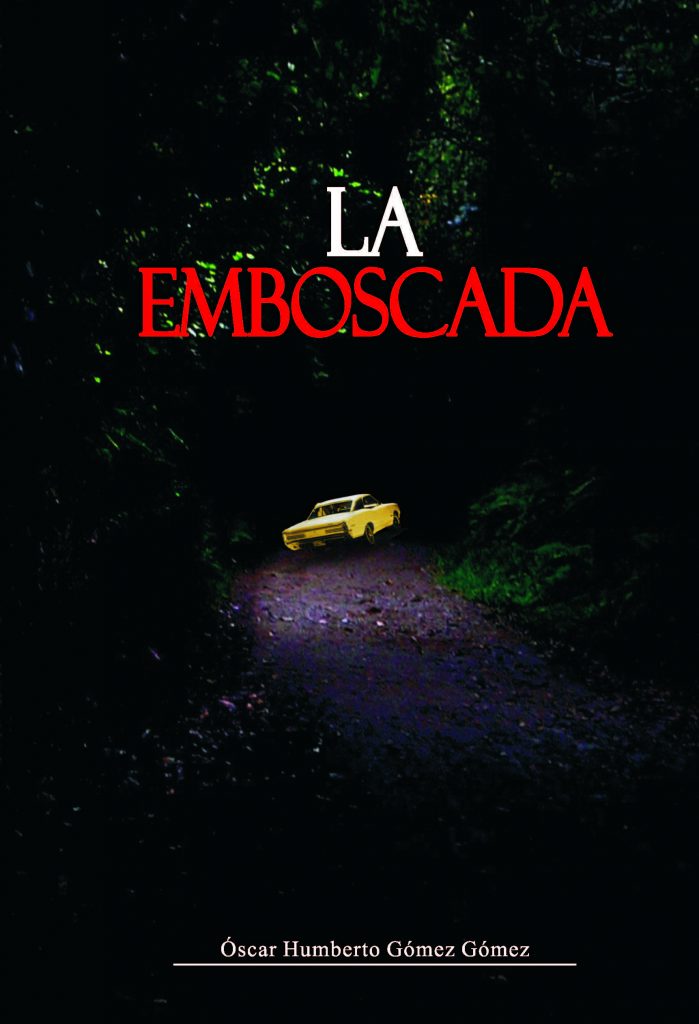
Un paro general del gremio de taxistas forzó la liberación de George Washington en las primeras horas del día siguiente, a pesar de que en un principio llegó a rumorarse que los militares dejarían su caso en manos de un juez competente. El propio coronel Manuel Bonifacio presentó excusas por el error ante la prensa y fue hasta los calabozos para ordenar que dejaran salir al retenido. La radio local permitió que mucha gente opinara sobre lo sucedido. Todos los ciudadanos que hablaron a través de las radiodifusoras cuestionaron el hecho de que el Ejército no hubiese actuado de una vez cuando el automotor iba entrando a Los Turpiales. «Los hubieran podido encañonar por sorpresa y luego proceder a identificarlos», dijo uno. «Si Roberto Scrimaglia iba ahí, el rescate debía ser inmediato. ¿Para qué diablos dejar que el carro ingresara y proceder contra él solamente a la salida?», interrogó otro, apoyando al anterior. «Por qué el Ejército Nacional se encapucha, se viste de negro y actúa como si fuera una banda de forajidos?», preguntó alguno.
El coronel Manuel Bonifacio soportó la andanada con estoicismo, pero cortó la polémica echando mano de una frase que creyó demoledora: «Después de que las cosas pasan, todo el mundo se siente experto en estrategia militar».
La esposa de Roberto Scrimaglia terminó por pagar el rescate, luego de arduas jornadas de negociación con el vocero de los secuestradores. Scrimaglia, demacrado y envejecido, se reincorporó a su trabajo de inmediato, desoyendo los consejos de sus amigos más cercanos en el sentido de que debía tomarse unas vacaciones.
La investigación penal militar de los hechos fue cerrada y un sobreseimiento definitivo benefició a los partícipes del infortunado operativo.
Los autores y cómplices del secuestro nunca fueron identificados.
Juan España optó por vender Villa España y se marchó del lugar con paradero desconocido. Tan solo unos meses
después, nadie en Los Turpiales sabía quiénes habían sido los España.
El coronel Manuel Bonifacio fue ascendido a general de la república y llamado a ocupar un puesto en el Estado Mayor del Ejército.
El teniente Gavilán pidió la baja y se la concedieron. De inmediato ingresó a la universidad para cursar estudios superiores de derecho.
Una hermana de Gloria Marina Pugliesse decidió continuar con el restaurante. George Washington siguió siendo uno de sus asiduos clientes, hasta más allá del día en que, ya divorciado, se casó ante un juez, diez años más tarde, con una jovencita de diecinueve abriles que podía ser su hija y a quien conoció una noche cualquiera, cuando se jugaba un partido de fútbol de barriada en el sector donde ella vivía. A pesar de que nunca guardó resentimiento contra el teniente Gavilán, y supo que había sido en la Academia Militar de Cadetes gran amigo del hijo de su hermano, no consideró correcto invitarlo a su matrimonio, como muchos llegaron a sugerírselo con el argumento de que esa clase de actitudes son el mejor bálsamo para restañar cicatrices. Tampoco invitó a los Pugliesse, a pesar de que jamás dejó de quererlos y de que le hubiera gustado tenerlos en su fiesta de bodas. Él mismo redactó la frase que fue esculpida sobre la lápida de Gloria Marina, él mismo la llevó a la marmolería, él mismo colocó la piedra grabada en la tumba de su novia y él mismo fue a quitarla cuando la administración del cementerio informó que se había cumplido el plazo para retirar los restos de la occisa y llevarlos a un panteón. La guardó en su casa y no era inusual sorprenderlo dedicado a brillarla. Su joven esposa, a quien le resultaba cada vez más insoportable el hecho de que su marido pareciera seguir enamorado de un recuerdo, lo abandonó cualquier día, para irse a vivir sin matrimonio con un muchacho de su edad que terminó, a su vez, cambiándola por otra. El divorcio dejó a George Washington sin su casa. Del viejo Plymouth 60 nadie volvió a saber nada y George Washington se negó siempre a confesar su paradero. El día en que murió, víctima de una enfermedad terminal que lejos de despojarlo de ella, le acentuó la permanente utilización de su cachucha, le confesó a un sacerdote carente de interés en escucharlo que se sentía culpable de la muerte de Gloria Marina porque, según su elemental raciocinio, si no la hubiera invitado a acompañarlo esa noche hasta Los Turpiales, nada le hubiera sucedido. Tuvo que ser Nohora de los Ángeles, la hermana de Gloria Marina que se hizo cargo del restaurante, quien le asestó el puntillazo final a esa sensación injusta de culpabilidad con una frase contundente que le permitió a George Washington exhalar en paz el último suspiro:
–Si a eso vamos, George–le dijo con los ojos humedecidos– la culpa la tuvo el fútbol.
19 de julio de 2006.
*  Derechos Reservados de Autor. 2009.
Derechos Reservados de Autor. 2009.
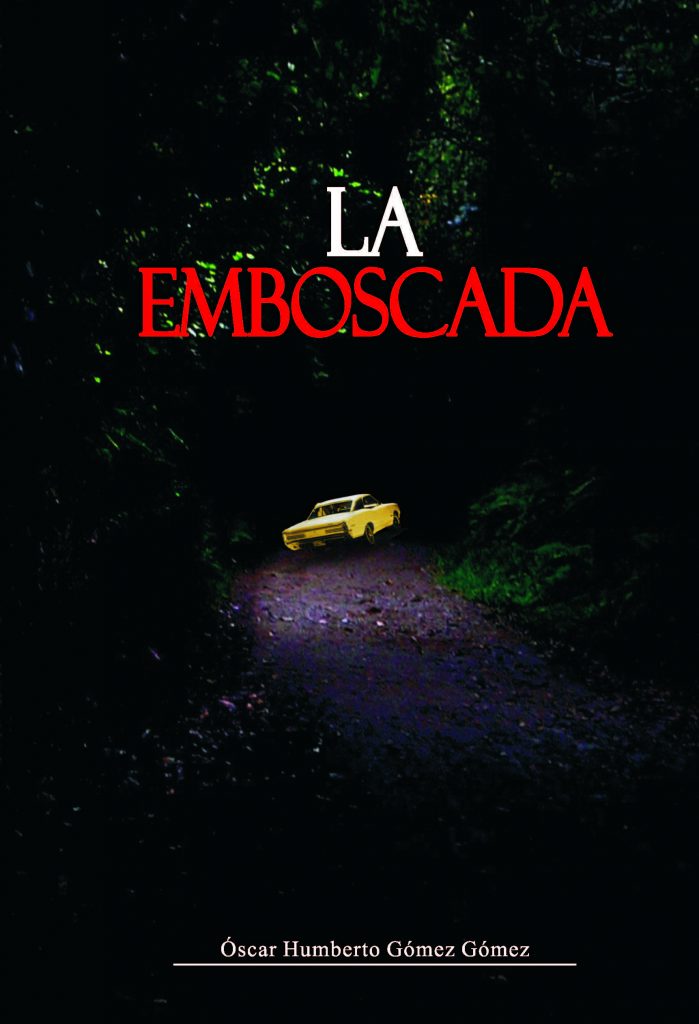
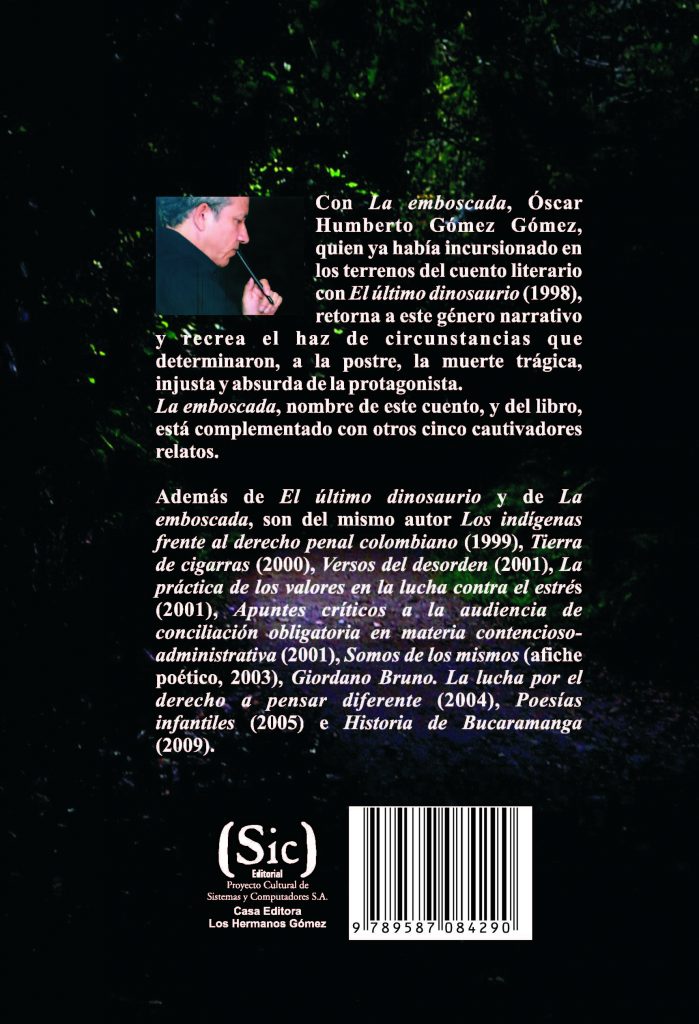
NOTAS: Para comienzos de los años 80 el autor de este cuento, y del libro en el cual está insertado, había iniciado el ejercicio de su profesión en su tierra natal. Un día cualquiera se presentaron unos hechos de suma gravedad en una ciudad cercana a esta. Los medios de comunicación le dieron a lo ocurrido un amplio despliegue, que se prolongó por varios días. En medio del escándalo, llegó a la oficina del autor la familia de la víctima de aquellos hechos con el propósito de contratar sus servicios.
“LA EMBOSCADA” lleva al terreno literario esos terribles y lamentables sucesos. Así que el trasfondo principal de la narración es real, no así el relato, que obviamente ha sido matizado con la magia de la literatura y la libertad que ella trae consigo para el escritor.
De hecho, los cuentos que forman el libro “LA EMBOSCADA” tienen como común denominador esa circunstancia, pues todos están inspirados en hechos realmente vividos por su autor durante su ejercicio profesional, en este caso cuando era un joven que soñaba como posible la construcción de un mundo mejor a través del derecho como instrumento de justicia.
Es de anotar que el caso que inspiró el cuento “LA EMBOSCADA” fue llevado a los estrados judiciales con total éxito.
El recuerdo de todas aquellas vivencias, aunque obviamente triste, transporta al autor a una época dorada y especialmente grata en la que las condiciones de dignidad que rodeaban el ejercicio de su profesión y la lealtad, el respeto, la gratitud y el aprecio de sus clientes terminaban siendo para él mucho más gratificantes que el monto de sus honorarios.
