
La fila de los ciudadanos que, desafiando el sol canicular del mediodía, se empecinaba en ejercer el derecho a sufragar en aquellas difíciles elecciones, cargadas de una manifiesta y creciente hostilidad política y de una pesada atmósfera de violencia que mantenía el país en vilo, empezaba en el extenso patio del único establecimiento educativo con que contaba el populoso barrio y se extendía por casi tres cuadras más allá de su anchurosa puerta de aluminio, de manera que parecía más una hilera de beneficiados con algún regalo especial ofrecido por manos caritativas, de esas que ya escaseaban por todas partes, o por políticos en trance de ser elegidos, de esos que abundaban por doquier, que un enjambre de hombres y de mujeres con alto espíritu cívico y no poco valor civil, dispuestos a arriesgar la vida con tal de defender las hilachas que quedaban de democracia en aquella nación desventurada. Marco Vinicio de la Espriella jugueteaba con su plástica cédula de ciudadano y sólo de vez en cuando extraía el pañuelo de cuadros verdes para enjugarse el sudor del rostro. Lo hacía siempre que la sal se le metía en los ojos y le generaba no sólo un lagrimeo involuntario, sino el tener que arrugar la cara enrojecida. También por momentos abría la boca y dejaba ver los dientes apretados, formando un gesto mezcla de desesperación y de risa sin ganas que iría a ser el último recuerdo de aquel ciudadano anónimo en la memoria de Luchita Mutis, la adolescente que llegó esa mañana e ingresó a la hilera con el orgullo de estrenar su mayoría de edad contribuyendo a decidir quién debía ser el siguiente presidente de la república. En algún momento le sonrió a Marco Vinicio, creyendo corresponderle lo que ella entendió como su propia sonrisa tímida, pero casi en seguida comprendió lo equivocada que estaba porque en la siguiente enjugada de sudor él dejó escuchar su voz de protesta contra la inclemencia del clima y la falta de agilidad del sistema electoral, con lo cual Luchita Mutis cayó en la cuenta de que la supuesta sonrisa de su vecino de formación no era otra cosa que su peculiar mueca idiosincrásica de impaciencia:
–¡Qué infierno!–exclamó–. A este paso, antes de que votemos, ya estaremos derretidos.
Luchita Mutis guardó silencio, aunque asintió con la cabeza.
El votante achicó aún más su reducida estatura agachándose un poco, como si tratara de protegerse de los rayos inmisericordes del sol poniéndole su espalda a manera de infructuoso escudo protector, y se colocó además la mano derecha en la frente a modo de cachucha prodigada por la naturaleza. Luego dispersó la vista por el entorno.
–Hace falta instalar más mesas–dijo–. Este ambiente tan adverso lo que logra es alejar a los sufragantes e incrementar la abstención.
Después optó por intentar un comentario jocoso.
–Para enfrentar la abstención electoral, deberían repartirle al pueblo gaseosa bien helada.
Luchita volvió a sonreírle, pero se mantuvo firme en su conducta de no hablar.
Fue entonces cuando varios hombres llegaron al sitio, se acercaron hasta la mesa de los jurados, algo hablaron con ellos y en seguida parecieron tomar posiciones al lado izquierdo de la mesa, por donde los ciudadanos abandonaban el lugar después de haber votado. Marco Vinicio los miró con alguna curiosidad mientras charlaban con los jurados y hasta llegó a pensar que se trataba de capitanes de algún grupo político interesados en reclamar por algo o acaso sugerir la comisión de algún delito electoral. Lo que lo dejó perplejo fue que se quedaran al lado de los jurados, escudriñando a las personas de la fila con actitud de inquisidores.
Las mesas de votación se hallaban instaladas, al igual que todos los años, en el colegio oficial Juan Nepomuceno González Fonseca, un personaje del que nadie sabía nada, ni nadie explicó jamás la razón para que la institución fuese bautizada con su nombre, hasta que se supo que se trataba del padre de un político gris del cual unos decían recordar su paso por el congreso nacional y otros, su paso por la cárcel como consecuencia de una sarta de peculados, sin que se le conociera, en todo caso, relación alguna con el mundo académico. Por el contrario, cuando se propuso cambiar el nombre del plantel, tentativa que sufrió una derrota aplastante en el seno del concejo municipal, uno de los argumentos que con más fuerza se esgrimió a favor de la iniciativa fue el de su analfabetismo pedestre y su carencia de buenas maneras. Cualquiera que fuera la realidad, lo cierto era que ahí, en el mismo patio gigantesco, de piso de tierra, estaba otra vez la hilera interminable y paquidérmica de todas las elecciones. Pero esta vez el persistente elector Marco Vinicio de la Espriella, padre de familia, jubilado, sesenta años de edad, uno con sesenta y dos de estatura, que se aproximaba con lentitud al momento de su turno, apreciaba, pese a los problemas de orden público registrados en todo el país, un mayor interés de la comunidad en atender el clamor gubernamental de demostrar con su voto el respaldo al sistema democrático. Así lo expresó a viva voz, sin mirar a nadie:
–Este año la gran derrota electoral la va a sufrir la indiferencia.
Cuando todavía faltaban por votar dieciséis personas antes de él, se apareció en el sitio una niña con una botella de gaseosa roja en la mano y se la entregó a Marco Vinicio.
–Toma, nono–le dijo–. Mi mami te la manda.
Marco Vinicio sonrió satisfecho.
–¡Huy, mi amor!–le dijo a la pequeña, luego de besarla en la frente perlada de sudor–. Llegaste como caída del cielo».
La niña empezó a retirarse. Sin embargo, se detuvo unos instantes para amarrarse el cordón de uno de sus zapatos.
Antes del primer sorbo, Marco Vinicio quiso ser galante y le ofreció la botella a Luchita Mutis.
–Comiéncela usted, señorita–le dijo en tono amable–. No podría tomármela en presencia suya con semejante calor.
Luchita Mutis agradeció el ofrecimiento con una sonrisa, pero lo declinó con la mano.
Marco Vinicio vio alejarse a su nieta y de inmediato se bebió todo el refrescante contenido del envase.
Todavía mantenía en su mano la botella vacía y la cédula de ciudadano cuando quedó de primero en la fila. Antes de depositar la papeleta en la urna, le hizo una broma al presidente del jurado.
–Venía sacudiéndola –manifestó refiriéndose a la cédula, que acababa de entregarle– para que no se me derritiera. Definitivamente en este país hasta el sol se volvió enemigo de la democracia.
Pero el presidente del jurado no le celebró el comentario. Al contrario, lo detalló con la mirada, le regresó el documento, algo cuchicheó con sus demás integrantes y todos se quedaron observándolo fijamente y muy serios. El presidente, además, les hizo un guiño disimulado a los hombres apostados al lado de la mesa. Marco Vinicio lo notó, pero no entendió la razón del guiño y pensó que la seriedad de los jurados se debía al cansancio generado por la jornada y a lo inoportuno que resultaba para algunas personas quisquillosas el buen humor a pleno rayo del día. «El sol es también enemigo de la risa», reflexionó. Depositó la papeleta dentro de la urna, se metió la botella vacía debajo del brazo derecho, guardó la cédula en el bolsillo de la camisa, se sacudió las manos, dijo «gracias» al impertérrito jurado, que no le apartaba la vista, volvió a coger la botella con la mano derecha y empezó a caminar hacia su izquierda para retirarse.
Entonces principió el calvario.
–¿Marco Vinicio de la Espriella?–, le preguntó, con actitud inamistosa, uno de los hombres que se habían apostado junto a la mesa electoral. Los jurados se quedaron mirándolo. Luchita Mutis extendió su cédula, pero nadie se la recibió. Así que también dirigió la mirada hacia el grupo de hombres que acababa de abordar a su circunstancial y amigable compañero de hilera.
–Sí, señor–respondió Marco Vinicio sorprendido–. Yo soy.
El hombre del grupo que le dirigió la pregunta le exhibió una placa y lo que parecía ser un documento judicial. Marco Vinicio no leyó nada.
–Somos del Servicio Estatal de Seguridad–le dijo mientras agitaba un par de esposas–. Usted queda arrestado por orden judicial, señor De la Espriella.
Marco Vinicio sonrió asustado, tratando de parecer amable. Pero se estrelló contra una atmósfera gélida. Así que dejó de hacerlo y su semblante cambió por completo.
–¿Qué pasa?–preguntó–. ¿Cuál es el problema?
–Eso se lo explicará el juez–le contestó el otro–.Extienda las manos al frente.
Marco Vinicio obedeció, pero lo hizo con tal torpeza que dio la impresión de no querer hacerlo.
–Pero si yo no he hecho nada–se defendió.
–Eso también defínalo con el juez–le respondió el hombre mientras lo esposaba.
En unos segundos, ya se había formado alrededor un gentío y Marco Vinicio creyó que se estaba derritiendo. La hilera no se desbarató, pero los jurados aún no reiniciaban su labor. Varios policías uniformados llegaron hasta la mesa y respaldaron a los otros hombres. Marco Vinicio comprendió que el asunto era muy serio.
–Pero díganme al menos de qué se trata–insistió–. De qué se me acusa.
Entonces oyó una lista de delitos y sintió que la tierra se movía debajo de sus plantas sin que él tuviera de dónde agarrarse para evitar caer en el abismo que acababa de abrirse debajo suyo.
–Narcotráfico, señor De la Espriella –dijo el individuo–. Cultivo, procesamiento y distribución nacional e internacional de cocaína, soborno a funcionarios antidrogas, conspiración para traficar estupefacientes, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, tenencia de armas y municiones, falsificación de moneda y, como si fuera poco, asesinato, incluso el de dos agentes de la DEA, y ocultamiento de los criminales.
Lucha Mutis olvidó a qué había ido. Uno de los jurados tuvo que recordárselo inmediatamente después de que los hombres, la policía y Marco Vinicio comenzaron a caminar, con este último esposado.
–¿Va a votar, señorita?–le dijo.
Ella no respondió, pero entregó su cédula mientras continuaba mirando al grupo que se retiraba. Entonces decidió irse detrás de ellos, apenas terminó de votar. Pero no se atrevió a inmiscuirse. Tan sólo memorizó, y para siempre, la palidez del rostro de Marco Vinicio de la Espriella, el asomo de sus primeras lágrimas y su voz quebrada por la emoción, empeñada en una defensa inútil.
–¿Pero por qué yo? ¿Por qué?…Yo no he hecho nada. Detective, hágame un favor: pasemos por mi casa para avisarle a mi familia…Mi casa está a tres cuadras de aquí, oficial…Mi nieta me acababa de llevar esta botella de gaseosa…Yo no he hecho nada, agente…No entiendo qué pasa, señor…

–Papá, ¿qué está pasando allá?
–Yo no lo sé, mi amor. No tengo ni idea de qué es esto. Estoy totalmente confundido. Eres la primera persona con quien me han dejado hablar.
–Papá, me dice uno de los policías que hoy mismo te van a sacar de la ciudad; que te llevan para la costa atlántica y que de ahí posiblemente salgas mañana para los Estados Unidos. Dice que te van a extraditar.
–Eso mismo me dijo aquí otro policía, mi amor. Pero,
¿por qué yo? Si yo no he hecho nada.
–Nosotros tampoco entendemos nada, papá. El jefe del SES nos dice que él sólo está cumpliendo una orden judicial. Que él no cree en lo de la extradición, que a él de eso no le han dicho nada, que sólo te llevarán a la costa atlántica y que el problema es allá.
–¿Y ya hablaron con algún abogado, mijita?
–Sí, papá. Fuimos donde el doctor Carrillo, pero él nos explicó que eso corresponde a otra rama del derecho; que él sólo trabaja con hipotecas y cosas de esas.
–¿Y entonces, mijita?
–Nos fuimos donde el doctor Martínez. Él nos dijo que sólo atiende casos de divorcios y líos de familia.
–¿Y entonces, mijita?
–Estuvimos hablando con la doctora Rivera. Ella nos manifestó que estos problemas son muy graves; que ella conoce a un doctor Guzmán que dizque sí sabe de este tema; que ella directamente no nos puede ayudar porque sólo se dedica al derecho laboral.
–¿Y entonces, mijita?
–No hemos podido hablar con él todavía porque está fuera de la ciudad. Pero Juanca le estuvo hablando acerca de él a un amigo suyo de la universidad, sin precisarle nada sobre ti, claro está, no te preocupes, y él le dijo a Juanca que a ese doctor Guzmán lo conocen bastante y es experto, sí, pero en embriagarse, papá. Imagínate: dizque es un borracho de siete suelas. Yo no sé si sea la persona indicada. Por ese aspecto estamos muy preocupados.
–¿Y entonces, mijita?
–No sé, papá, no sé. Yo, en todo caso, estoy alistando la maleta, porque me voy contigo.
–No, mi amor. Tú no puedes ir conmigo. No creo que te dejen.
–Es que no viajaré contigo y los agentes, claro que no, papá. Me iré en el bus que salga para la costa a la misma hora o en el primero que salga después de ustedes.
–¿Y la niña, qué?
–Ella se quedará con la vecina, papá. Juanca irá a recogerla tan pronto regrese de clases. Él dice que si no es porque está en exámenes, se iría conmigo. Pero tú no te preocupes. Todo va a salir bien.
–¡Cómo no voy a preocuparme, mijita. Tú no te imaginas cómo es esto de horrible. Me tienen mezclado con tipos a los que en la sola cara se les ve que son hampones de vieja data.
–Me lo imagino, papá. De eso siempre se ha comentado: que a la hora de una captura, todos somos iguales, pero igualados por lo bajo.
–Todos no, mi amor. Aquí se ven unas cosas…hay algunos a quienes los tienen detenidos jugando billar en el casino de oficiales.
–¡Ah, no, sí, claro, papá. Eso también me lo imagino. Somos los pobres los igualados de abajo. Para las autoridades, un pobre honesto preso no es sino otro hampón más del montón. Pero ten fortaleza, papá. Esto no va a ser por mucho tiempo. Tú no debes nada y pronto tendrán que soltarte.
–Tengo que colgar ya, mijita.
–Tranquilo, papá. Yo ya voy para allá. Estaré ahí afuera. El policía que me dio la información me dijo que estará de guardia toda la noche. Te llevaré los útiles de aseo y una muda de ropa. No dejan entrar nada más.
–Bueno, mi amor…
–No llores, papá. Ten paciencia y fortaleza.
–…
–¿Papá?
…
–¡Papá…papá…¿ya colgaste?…sí, ya colgaste…¡Ay, Dios mío…Ayúdanos!

A las once y catorce minutos de la noche del 16 de diciembre de un año bisiesto y sin memoria, un hombre sumido en la tristeza partió, esposado y vigilado de cerca por hombres armados con sub-ametralladoras, pistolas y carabinas, con destino hacia la costa atlántica de su país, el mismo país que él había recorrido a lo largo de muchos años trepado en un ferrocarril, dueño absoluto del mundo exótico que iba pasando a través de las ventanillas, amigo de toda la gente que vivía en las múltiples estaciones donde se detenía el gusano mecánico para dejar pasajeros y recoger a otros, amo y señor de su libertad y de su incontenible alegría, consumidor de pescado frito y bebedor consuetudinario de limonada helada en el mediodía cálido y soporífero, pero inolvidable, de aquellos tiempos irrepetibles. Esta vez iba a bordo de un vehículo enorme, frío y taciturno cuyo color verde oscuro y su carencia de distintivos, además de sus severas rejas internas, aumentaban la imagen diabólica que hizo estremecer a Marco Vinicio de la Espriella tan pronto lo vio detenido frente a las instalaciones del SES, esperándolo como si se estuviera riendo con perversidad de su incertidumbre y su desdicha. Lo primero que él hizo al ingresar fue comparar la enormidad del sombrío espacio interior con la precaria estatura y la inveterada delgadez de su cuerpo frágil. Se sintió todavía más infeliz e insignificante. Luego detalló el derroche de armamento y lo encontró innecesario y extravagante. «Para un hombre honrado al que apresen debería bastar la amenaza de una mirada intimidatoria», pensó. Se sentó en una silla melancólica, que le trajo a la memoria la única imagen que conocía, por la televisión, de la silla eléctrica. Casi en seguida lamentó no haber podido realizar ese viaje antes en condiciones más dignas. Por primera vez extrañó no conocer el mar. Descubrió que estuvo siempre tan absorto en su trabajo y lo disfrutó tanto, mientras la juventud lo iba abandonando y la vejez se le venía encima sin contemplaciones, que jamás pensó que pudiese existir otro mundo distinto al de los rieles interminables, las estaciones pobres pero dicharacheras y el pito del tren cuando se alejaba o se aproximaba cargado de mercaderías, de personas y de esperanzas. La mente le voló fugaz hasta encontrar en el recuerdo el rostro de su esposa, la mujer que le dio aquellos dos hijos y que más tarde lo dejó para irse a perseguir ilusiones al lado de un asiático anónimo y, según decían, rico, y de quien lo único que había sabido él, o creía saber, en quince años de ausencia, era que formaba parte del harem sin porvenir de un jeque yemenita. Que estuviera llorando en esos momentos de soledad sin límites no hubiera podido asegurarlo porque a pesar de tener los ojos secos ya sabía de muchos años atrás que para llorar no hacen falta las lágrimas. Que extrañara a su esposa desleal tampoco lo tenía claro, incluso a estas alturas del abrupto rompimiento, cuando había terminado de recorrer todas las etapas de adaptación y de superación del duelo, de las que tantas veces le habló el psicólogo en esas sesiones rutinarias que terminaron aburriéndolo. Que tuviera hambre, sed o frío, encerrado dentro de ese monstruo metálico y con ruedas al que acababan de meterlo, como si fuese una fiera peligrosa, no podría afirmarlo con certeza, pues si, en lugar de aquel caldo aguado e insípido en el que los pedazos míseros de papa se disputaban con los de pan tostado el predominio de la nada, le hubieran traído hasta el calabozo, antes de partir, un pavo al horno, también se hubiera puesto a llorar, como lo hizo sobre aquel plato desteñido y triste, mezclando la sopa miserable y tibia con su copioso llanto de derrota. En todo caso, lo único que tenía cierto en este momento de su vida era el par de esposas que le unía las muñecas, los pesados grillos que le impedían mover los pies, las tenebrosas armas de fuego que le apuntaban a la cabeza más allá de la expresa voluntad de quienes las portaban en hacerlo, a juzgar por la charla insulsa y vulgar en la que se mantenían embarcados, y la esperanza desteñida de que su pobre par de hijos asustados pudieran salvarlo de la hecatombe contratando abogados de tercera categoría, únicos asesores jurídicos que a su deprimido presupuesto familiar le era posible contratar. Su hija le había dicho por teléfono, en la única llamada que le permitieron hacer, que ella se iría también para la costa atlántica con él, y por eso se la imaginaba allá afuera, en la carretera, desplazándose a bordo de un autobús sin más comodidad para el pasajero que el evitarle la opción de irse a pie, y víctima, como él, de la más apabullante incertidumbre. Sabía que su hijo no pudo hacer lo mismo, porque se encontraba en plena época de exámenes finales en la universidad oficial, donde la calamidad doméstica como causal de justificación había sido desterrada de los estatutos académicos al comprobar las directivas que todos los estudiantes vivían en una permanente calamidad hogareña, signada unas veces por la violencia intrafamiliar, otras por el desempleo de los progenitores, y las más de las veces por el hambre de todos los componentes del hogar. Ella se llamaba Mónica Lucía y acababa de sobrepasar la edad núbil de los veinticinco años sin casarse, sin cumplir el sueño sugerido en los juegos de infancia cuando se vestía con toallas blancas en la cabeza simulando un traje de novia y la casaba, con el niño menor de la casa vecina, un cura de mentiras representado por su hermano mayor, pero en cambio sí había llegado una tarde de tormenta, empapada de pies a cabeza, pálida de hambre y de miedo, y le había confesado, sin más rodeos que el pedirle antes que la perdonara y no le exigiera irse de la casa igual que el padre de su mejor amiga lo hizo con aquella dos meses antes, que estaba embarazada, aunque no quiso decirle de quién, ni él se lo preguntó tampoco, pues en verdad tampoco le interesó saberlo en aquellos instantes de desencanto y desesperanza. La bebé nació en el viejo hospital del Estado, una tarde soporífera de sábado, auxiliada por una enfermera inexperta que casi le provoca la muerte por asfixia mecánica, pues el médico ginecólogo, las tres veces que lo llamaron a su casa, anunció que saldría de inmediato para el centro asistencial, pero jamás lo hizo, y no lo hizo porque la prostituta envejecida y regordeta con la que estaba retozando en su propia casa, aprovechando que su esposa se hallaba fuera de la ciudad, en el sepelio de una vieja amiga, funeral al cual él se excusó de asistir invocando la pesada carga laboral que lo agobiaba, no le permitió abandonar el lecho nupcial envilecido durante toda la tarde, hasta que, ya al filo del anochecer, él accedió a su pegajosa insistencia y le giró un jugoso cheque de propina extra por sus servicios lacónicos y rutinarios, en los que el seducido creyó equivocadamente encontrar la dicha sin par que exhibían ante sus ojos lascivos las películas sicalípticas. La bautizaron con el nombre de Juana Inés, con el argumento poco comprendido de que la mamá aspiraba a que fuese hábil para las letras. Marlon de Jesús se llamaba el hijo. Era un muchacho flaco, bastante más alto que el padre, inteligente y despierto. Gracias a sus excelentes calificaciones, había sido premiado, a partir del segundo semestre académico, con una beca, en virtud de la cual no tuvo que abandonar la carrera recién empezada, vapuleado por las dificultades económicas. De su rendimiento dependía que la beca no le fuese retirada y retornara para él la obligación general de pagar las cada vez más elevadas tarifas de matrícula como cualquier otro alumno. Por eso, su aplicación al estudio era tan absorbente, que a Marco Vinicio le tocaba no pocas veces rememorarle las cosas cotidianas, como sentarse a almorzar en la tarde o acostarse a dormir en la madrugada. Estaba estudiando astronomía y lo que más preocupaba al padre era la perspectiva laboral poco halagüeña que ofrecía esa carrera en un país donde el estudio científico de los astros no había vuelto a ser prioridad desde la época lejana en que un famoso sabio astrónomo y patriota fue fusilado por la potencia extranjera que tenía invadido el territorio nacional con todo el poder colosal de su invencible fuerza militar. Estaba imaginando cómo sería un viaje a la Luna con su hijo, cuando sintió que lo invadió el sueño porque los ojos se le pusieron pesados y le fue imposible seguir manteniéndolos abiertos. Entonces empezó a viajar por el espacio sideral en una nave sin dimensiones, esquivando las estrellas, los satélites y los asteroides que se le cruzaban en el camino, hasta que comprendió que se estaba acercando poco a poco hacia los lejanos confines del universo.
Fue cuando despertó, diez horas después, que comprendió dónde se encontraba y vio que no era, claro está, el lindero de galaxia alguna, sino la fachada envejecida de un edificio lóbrego y sucio en cuya entrada se leía un aviso según el cual se llamaba Panóptico Nacional de la Vaca Vieja. No le hizo falta tampoco sentir la brisa en el rostro cuando se bajó, con las piernas entumecidas, y mucho menos ver las aguas del mar desconocido, para darse cuenta de que ya estaba en el destino programado y que ahora sí tendría la oportunidad de preguntarle al juez que ordenó su captura por qué razón lo hizo.
Empero, para su desdicha, no iría a ser él propiamente quien formulara las preguntas.

–Mañana me toca rendir la indagatoria, mijita.
–Todo va a salir bien, papá. No estés preocupado.
–Estoy más preocupado que nunca, mi amor. Tú no sabes cómo me siento de los nervios y del estómago.
–¿Es que has estado enfermo?
–No sé si será que me comenzó alguna enfermedad o que me cayó mal el viaje, mijita. Pero me empezó una diarrea horrible. Tengo muchos cólicos. Las manos, a pesar del calor tan infernal que hace aquí, no se me calientan ni frotándomelas. Me permanecen todo el tiempo heladas y sudorosas. Igual me pasa con las axilas, mijita. Siento que huelo a feo.
–Yo te traje un desodorante nuevo, papá.
–Eso no es suficiente, mijita.
–¿Y qué te están dando para el cólico y la diarrea? ¿ya te vio el médico?
–Aquí no hay médico, mi amor. Lo que hay es un enfermero engreído al que todos llaman doctor.
–Tú también dile, así, papá. ¿Eso qué importa?
–Claro, mijita. Yo le dije así desde el principio. Pero el tipo es insoportable. Le rogué que me diera un antidiarreico y se disgustó en seguida. Me preguntó de un grito que quién era el doctor aquí, si él o yo.
–¿Pero te dio algo?
–Me dio una pastilla de Lomotil, una sola. Entonces le rogué que también me diera algo para el cólico.
–¿Y te lo dio?
–No, mi amor. Ni siquiera me contestó. Simplemente me ignoró y se dedicó a formular a otro preso. Creo que le caigo mal.
–Yo voy a traerte algo para el dolor.
–No, mijita. No dejan tomar medicamentos diferentes a los que da el doctor.
–Ya veré cómo hago para que te tomes un antiespasmódico. Vuelvo en seguida. El guardia de la puerta me dejó entrar a cambio de un billete. Tendré que darle otro, pero no importa. Lo que interesa realmente es que puedas tomarte algo para el cólico.
–Gracias, mijita. No sabes cómo me está doliendo. Y ese sanitario…¡Oh, Dios!…es horrible…
–Me lo imagino, papá.
–No, mijita. Créeme que no te lo imaginas; créeme que nadie es capaz de imaginárselo.
–Ya vuelvo con el medicamento, papá.
–Bueno, mi amor…
–No llores, papá…papá, por favor…
…

–Aquí está el antiespasmódico, papá. Como lo temía, el guardia me exigió otro billete, y más grande que el anterior.
–Ay, mijita, menos mal que lo pudiste entrar. Dámelo, ya no soporto este dolor.
–Hay un problema, papá.
–¿Cuál problema, mi amor?
–No te lo dejan tomar adentro. Sólo permiten las drogas que el doctor ordena por escrito. Lo que tú dijiste es cierto.
–¿Y aquí afuera, mijita?
–No me permitieron entrar agua. Imagínate: que dizque es una medida de protección. Quise pedirle el favor al guardia que me saca dinero, pero se hizo el distraído y se retiró. Tampoco hay un grifo cerca.
–¿Y entonces, mijita?
–Sólo hay una solución, papá: tómatelo sin agua. Ten, aquí está.
–Es muy grande, mijita…Bueno, pero si no hay más remedio, me lo tomaré así, en seco…A ver…¡carajo!, no me pasa…no, no me pasa, ay Dios…
–Rápido, papá, tómatelo pronto porque si se dan cuenta nos lo incautan y yo tendré problemas para poder volver a ingresar. El guardia me lo advirtió.
–Se me atasca, mijita. Ay, Dios, ayúdame.
–Relájate, papá. Pásatelo, pásatelo rápido, que ahí viene un agente.
–No soy capaz, mijita. ¡Maldita sea!
–Rápido, papá, que el tipo ya viene hacia acá. Algo sucede. Creo que me van a sacar.
–No me pasa, mijita, no me pasa.
–Relájate. Afloja los músculos de la cara y del cuello. Afloja los hombros. Llena la boca de saliva. Llénala todo lo que puedas. Luego sí trágatela, trágatela de una vez.
–Ya, mijita, ya pasó, ya me la comí.
–¡Magnífico, papá! Ahora sí entra de nuevo, busca un grifo y tómate el agua. No te dejes la pastilla en el estómago así no más, en seco, porque vas a tener líos con la gastritis.
–Gracias, mi amor. Voy para adentro.
–¿Viste? El agente acabó de pasar por nuestro lado y no nos dijo nada.
–De eso me di cuenta, mijita.
–Ahí viene de nuevo. Mejor me voy.
–Adiós, mijita…
–No llores, papá, que eso te causa daño…papá, hazme caso, no llores más…todo va a salir bien.
–¿Sabes una cosa, mi amor?
–Dime, papá…Ya salgo, señor agente.
–Soy inocente, mijita. No he hecho nada. No vayas a dudar de mi inocencia.
–Ay, papá. Esas aclaraciones sobran. Ya voy, señor agente, ya voy. Papá…todo va a salir bien. Hasta luego.
–Adiós, mijita.
–Papá, no llores…¡carajo!, deja de llorar ya…Si, señor agente…me retiro ya, disculpe.

La primera razón por la cual no pudo preguntarle nada al juez fue muy obvia: no había juez. Una voz macabra proveniente de un altoparlante ubicado en la parte superior comenzó, más que a interrogarlo, a lanzarle acusaciones espantosas. Marco Vinicio de la Espriella, sentado en una incómoda silla de tres patas, una de ellas a punto de quebrarse, razón por la cual le tocaba contribuir con la posición de sus pies a guardar el equilibrio, observó la charca de sudor en el piso y comprendió que moriría en los siguientes minutos, derretido por el calor y la angustia. Hasta su voz se negaba a brotarle de la garganta. «El miedo a hablar es el peor enemigo que tiene la inocencia», pensó en el único momento en que el interrogador guardó silencio.
Se asustó con su propia lucidez, porque ya creía haberse vuelto demente y ser incapaz, por tanto, de hilvanar una sola frase con sentido lógico. La voz del parlante lo instaba a admitirlo todo para que se viera beneficiado con una jugosa rebaja de la pena: que él era el mismo Marco Vinicio de la Espriella que solía viajar en helicóptero a una finca a orillas del Río Grande de la Magdalena en la cual las autoridades antinarcóticos habían descubierto un gigantesco laboratorio destinado al procesamiento de cocaína; que él era el mismo Marco Vinicio de la Espriella que comandaba una cuadrilla de asesinos a sueldo; que él era el mismo Marco Vinicio de la Espriella que mandó asesinar a dos agentes de la DEA y le dio albergue en aquella finca de su propiedad a la pareja de criminales que ejecutó el crimen; que él era el mismo Marco Vinicio de la Espriella cuya solicitud de extradición estaba en camino, el mismo individuo que ya iba a ser condenado como reo ausente por la justicia penal a cuarenta y cinco años de prisión y a quien, por lo tanto, sólo le hubiese faltado cumplir la pena en su país para luego irse extraditado a los Estados Unidos a responder por un alud de cargos, de no haber sido porque alguien, a cambio de una recompensa, había llamado al SES para informarle que el peligroso criminal iría a votar en las elecciones presidenciales a un lugar que ubicó y describió con precisión matemática. En otras palabras, que él era el mismo Marco Vinicio de la Espriella al que le tocaría pasar el resto de sus días encerrado en una cárcel porque, dijera lo que dijera, el alud de pruebas de cargo contra él era tan abrumador, que no lo salvarían ya de la condena ni todos los abogados penalistas del mundo puestos a su servicio.
«¿O es que no es usted Marco Vinicio de la Espriella, señor Marco Vinicio de la Espriella?», preguntó la voz, con un dejo sórdido y cínico.
«Sí, señor, yo soy–respondió el acusado temblando.
«¿No es Hinestroza su segundo apellido?, repreguntó la voz elevando el énfasis.
«Si…sí…», contestó el interrogado confundido.
«¿No nació usted en el lugar y en la fecha que aparece en la pantalla?», recabó la voz.
Marco Vinicio miró hacia la pantalla del televisor, que estaba instalado al frente suyo, pero en la parte superior.
Sí, claro…», dijo aturdido y con voz casi inaudible.
«No lo escucho», enfatizó la voz.
«Digo que sí señor», repitió el reo.
«¿Y no trabajó usted en los Ferrocarriles Nacionales hasta que se jubiló?», interrogó la voz.
«Sí, señor…claro que sí…», confesó el reo sin comprender nada.
«¿Entonces acepta los cargos?», le preguntó la voz.
«Pero si yo no he hecho nada…», se defendió el reo, sin esperanzas.
«O sea, que no los acepta. ¿Cómo explica que todos lo señalan a usted?», interrogó el inquisidor.
«Debe haber una confusión, señor…–alegó el prisionero–. Debe ser otra persona con mi nombre».
«No, señor De la Espriella–lo refutó la voz–. No es ninguna homonimia. Se trata de usted mismo».
«Yo no he hecho nada…», insistió trémulo, retractándose en segundos de la inicial intención que tuvo de preguntar qué significaba esa palabra.
Y fue ahí cuando el interrogador preparó el zarpazo final, que iría a causarle a su víctima el vértigo y la pérdida del conocimiento al que lo llevó, en los instantes siguientes, la presión psíquica y física que no le permitía respirar.
«¿Es esta su fotografía, señor De la Espriella? ¿O tiene usted un hermano mellizo con su mismo nombre!», preguntó la voz, exclamando.
Marco Vinicio vio, entonces, con los ojos desorbitados por el horror, proyectada ante él, en la pantalla del televisor, una inmensa fotografía suya, que fue apareciendo por partes, pues toda no cabía en el monitor.
Aunque no podía negarlo, tampoco dijo que esa fuera su fotografía. Más bien formuló una pregunta que daba a entender su aceptación.
«¿De dónde la tomaron?», inquirió asustado.
«De su cédula de ciudadanía, señor De la Espriella», contestó la voz.
Marco Vinicio todavía no caía en la cuenta de lo que podía haber sucedido.
«¿De mi cédula?», preguntó. «Pero cómo llegaron a mi cédula…por qué mi cédula…no entiendo nada…».
«Su cédula apareció en el allanamiento practicado a su finca…», dijo la voz.
«Pero, cuál finca, señor–preguntó Marco Vinicio–. Yo jamás he tenido finca alguna…».
«No se haga el inocente, señor De la Espriella–le gritó la voz–. Usted es el propietario de la finca donde se refugiaron los asesinos de los agentes de la DEA…».
«¿Que soy el propietario de dónde? Yo no tengo nada», insistió.
«¿Y por qué, entonces, figura como propietario en los documentos?», replicó la voz.
«Que figuro dónde?, preguntó el reo.
«En la escritura pública notarial por medio de la cual se celebró el negocio de compraventa entre usted como comprador y otro sujeto de su misma calaña como vendedor, señor De la Espriella–dijo la voz–. Y, por supuesto, en el registro de instrumentos públicos, donde esa escritura fue inscrita. No juegue más al ignorante, porque para usted va a ser peor».
«Pero, ¿cómo puedo aparecer comprando algo que yo nunca he comprado? ¿Es que aparece mi firma en esos documentos, acaso?», interrogó angustiado.
«No exactamente su firma. Pero igual da. En la escritura pública notarial, señor de la Espriella, firmó otra persona a ruego por usted, pues usted, señor De la Espriella, se encontraba imposibilitado para firmar porque tenía su mano derecha enyesada como consecuencia de un accidente…¿ya se le olvidó?».
«¿Una mano enyesada por un accidente?–preguntó asombrado el sindicado–. Yo jamás he sufrido accidentes en mi mano…».
«Está bien, señor De la Espriella, está bien–gritó la voz–. Eso quiere decir que usted no va a colaborar. Que usted ha decidido hacerse el estúpido, creyendo que con eso se va salvar. Lo prepararon bien. Así que no continuemos perdiendo el tiempo. Alístese a pasar el resto de sus días tras las rejas. Adiós».
«Espere, espere, señor–suplicó el reo–. Yo tengo derecho a un abogado…no pueden condenarme así no más. yo
no he hecho nada. ».
«Claro que tiene derecho a un abogado, señor De la Espriella–dijo la voz–. Mañana será su indagatoria oficial y en ella conocerá a su abogado»
«Pero, ¿y es que yo no puedo nombrar uno?», preguntó.
«Yo soy una persona muy pobre, pero quisiera poder escoger a mi abogado, al menos a uno que pueda pagar».
«Usted no es ninguna persona pobre, señor De la Espriella. Y menos, como dice, una persona muy pobre –contradijo la voz subrayando la palabra «muy»–. Sin embargo, todo lo que usted posee proviene del delito. Por esa razón, usted no tendrá la oportunidad de nombrar al abogado que quiera, pues el pago de sus honorarios provendría de dineros mal habidos. El Estado, por consiguiente, le proveerá uno».
«Del delito no–refutó Marco Vinicio–. Lo que tengo lo he comprado con mis ahorros. ».
«Dejemos las cosas de ese tamaño, señor De la Espriella– dijo la voz–. Nos volveremos a hablar en la indagatoria. Pensamos que usted iba a actuar con más sensatez.
Marco Vinicio no habló más. La voz no volvió a despedirse de él. Simplemente, el largo, el prolongado, el eterno silencio subsiguiente del parlante le indicó al acusado que ya no tendría con quién hablar. Ni siquiera con un fantasma.

La indagatoria, a la que asistió pensando que sería un demoledor interrogatorio, fue apenas una diligencia rutinaria, de preguntas genéricas de parte del interrogador, de respuestas obvias suyas en defensa de su inocencia, y al final de ella Marco Vinicio, a pesar de haber recordado las circunstancias en que muchos años atrás extravió su cédula original y hubo de obtener un duplicado, quedó convencido de que lo condenarían. El abogado de oficio estuvo el día anterior en la cárcel y, sin mostrar un mínimo de escrúpulos, le planteó como única tabla de salvación que consiguiera una elevada suma de dinero para sobornar al juez y a su secretario. Le dijo que aplazarían las audiencias y decisiones que fueran necesarias y acudirían a la causal de vencimiento de términos con el fin de obtener una excarcelación provisional bajo fianza, y que una vez abandonara la prisión tendría que irse del país. Le hizo unas cuentas perversas acerca de los años de prisión que les esperarían al juez y a su subalterno por dejarlo libre, de lo que tendrían que gastar ambos en su propia defensa, y de lo que aspirarían a salvar para sí mismos, suma que consignarían en una cuenta bancaria del exterior, la cual sólo podrían empezar a disfrutar cuando cumplieran su condena. Eso explicaba, decía él, por qué la cantidad pagada tenía que ser considerable. «Nadie, señor De la Espriella –le sentenció con actitud salomónica– se sacrifica en estos tiempos difíciles a cambio de nada».
«Lo único que yo tengo, doctor–le dijo Marco Vinicio– es la casa donde vivo con mi familia y un viejo taxi con el que me gano la vida desde que salí pensionado de los Ferrocarriles Nacionales».
No se lo decía al corrupto abogado porque tuviera la intención de acceder a sus insinuaciones. Pero el perverso asesor jurídico así fue como lo entendió. Entonces esbozó una sonrisa cínica.
–Es cuestión de hablar de negocios–le dijo–. La casa y el carro podrían servir.
–Yo no he dicho que vaya a entregar mi casa, doctor– alegó el reo–. ¿Por qué habría de hacerlo si yo no he cometido delito alguno? Además, es lo único que podré dejarles a mis hijos.
–El solo carro no es suficiente, señor De la Espriella–, le ripostó el abogado, tergiversando la intención de sus palabras.
–Es que tampoco he dicho que vaya a darles el carro, doctor– aclaró el preso, irritado.
–¿O sea, que usted prefiere una prisión perpetua? –le preguntó el abogado.
–Mire, doctor –le dijo Marco Vinicio, sorprendido de su propia reacción–. Yo sabía que los abogados de oficio eran una farsa. Pero usted superó mi imaginación. Déjeme en paz.
–Como guste, señor De la Espriella–dijo el abogado sin inmutarse–. Pero luego no diga que fue a prisión por años sin haber tenido la oportunidad de defenderse.
–¿Y a esto lo llama usted defenderse, doctor?, preguntó salido de casillas.
–Uno se defiende como puede–, le adujo el abogado.
–Ya veré cómo lo hago yo solo–, dijo el reo.
–A usted no le permiten que se defienda a sí mismo– le dijo el abogado.
–En ese caso, doctor–le dijo Marco Vinicio con los ojos enrojecidos de ira y de tristeza–, que me lleve el diablo.
Marco Vinicio contuvo el llanto hasta que el abogado desapareció de su vista. Entonces sintió que el mundo se le desplomaba encima de la cabeza y lo aplastaba con todo su tonelaje. Se recostó en la sucia pared carcelaria donde acababa de suceder la entrevista con quien iría a defenderlo, se escurrió a lo largo de la pared hasta quedar sentado en el piso de la reclusión y se quedó allí sin saber qué hacer, llorando sin darse cuenta de las lágrimas, pensando en la absurdidad de su situación y evocando a sus seres queridos, hasta que lo sacó de su momentáneo mutismo la brusquedad de la orden que le impartió uno de sus carceleros.
–De la Espriella: ¡retírese a su celda!
Se levantó despacio, apoyando las palmas de las manos en el suelo, deseando en el fondo que lo apuraran a patadas, para tener la excusa de revirar, de gritar, de forcejear, de pelear, y que debido a ello lo sancionaran remitiéndolo al calabozo. Pero nadie lo hizo. Se dio cuenta, entonces, de lo inmensa que se estaba volviendo su soledad.

Recibió la notificación de que acababa de ser condenado a cuarenta y cinco años de cárcel sin inmutarse. Tampoco lloró esta vez, como pensó que inevitablemente sucedería si llegaba ese momento. Le anunciaron, además, que los Estados Unidos habían presentado la solicitud formal de extradición y que la Corte Suprema de Justicia ya tenía en su poder el expediente. Su hija seguía llamándolo, cada vez con menos frecuencia y sólo para corroborar las malas noticias. Lo atormentaban en la celda el cinismo de los rufianes y el tráfico de influencias, indigno y sucio, pero constante y notorio: que influencias para recibir protección contra los violadores que merodeaban por doquier, que para introducir marihuana desde la calle, que para lograr entrar grabadoras, teléfonos móviles, televisores y otros electrodomésticos, que para pasar chuzos, armas o proyectiles, que para cambiar de patio, que para tener el turno más rápido de entrada a las regaderas, que para obtener el ingreso de prostitutas, que para poder instalar un caspete, que era como llamaban los ventorrillos de comidas y bebidas, y hacerse acreedores a sustanciosas rebajas en la pena con sólo vender gaseosas y fritangas, que para una cosa y para la otra. Descubrió, en fin, y hasta se hastió con la evidencia, que en la cárcel no impera la ley, sino el dinero. Presenció palizas, insultos, humillaciones, escenas espeluznantes de violaciones flagrantes de los derechos humanos contra presos que no le importaban a nadie, sin que nadie, como era lógico que ocurriera, dijera nada. Vio sacar los cuerpos de varios reclusos asesinados a puñaladas, inclusive a tiros, sin que las autoridades penitenciarias explicaran cómo entraron las armas y las balas, a pesar de las requisas. A otros los condujeron a la enfermería cuando ya el veneno les había despedazado las vísceras. Como siempre, las investigaciones, adelantadas de mala gana y con apoyo probatorio tan sólo en la prueba testimonial, jamás arrojaban resultado alguno, pues nadie se mostraba dispuesto a hablar. Lo indignó el caso de un recluso enfermo que se murió suplicando la presencia de un médico. Dijeron que un infarto del miocardio terminó con su vida, pero él sabía de sobra que no era cierto. El médico del panóptico también lo sabía, a juzgar por el comentario que hizo, sin siquiera cuidarse de que no lo escucharan: «Aquí todo el mundo se muere del corazón para que yo pueda seguir viviendo». La trabajadora social, por su parte, no era sino un personaje oscuro y sin horizontes, dedicado apenas a repartirles a los niños de los presos, durante las escasas fiestas que se celebraban, juguetes de pésima calidad, que ya estaban desbaratados e inservibles aun antes de terminar el jolgorio dentro del cual los habían recibido. A la hora de la salida, era impresionante el reguero en el suelo de regalos desechados gracias a su fabricación defectuosa, pero muchos niños se llevaban para sus casas las muñecas sin brazos o sin piernas, los carros con las llantas desprendidas o los balones reventados, con la ilusión de poderlos reparar y tener con qué jugar en la siguiente Nochebuena, sabedores como eran de que Papá Noel no parecía gustoso de visitar a niños pobres hijos de presidiarios.
Una tarde de viernes, como a las cinco, sintió que se ahogaba, que el aire se negaba a introducirse en sus pulmones, y lo condujeron a la enfermería. Allí, de pie frente a un espejo enorme y desportillado, se dio cuenta, por primera vez, que estaba más pequeño y más flaco que cuando ingresó. «El sufrimiento es inversamente proporcional a la apostura», pensó.
La enfermera, a quien todos llamaban doctora, como sucedía con aquel otro sujeto del SES, le puso el estetoscopio en la espalda y le ordenó que tosiera, que contara de uno a diez, que respirara, que no respirara, que una cosa y que la otra. Al final, se retiró a su escritorio y le anunció con voz de oráculo: «Usted, señor De la Espriella, no tiene nada, excepto unas evidentes y explicables ganas de joder». Marco Vinicio iba a ripostar, pero ella no se lo permitió. «Regrese a su celda», le ordenó. El guardia que lo acompañaba la respaldó de inmediato. Marco Vinicio sintió en el camino hacia la celda que se asfixiaba.
«Yo estoy enfermo…», le insistió al guardia con voz suplicante.
«El médico no soy yo», le respondió él.
Marco Vinicio sacó fuerzas de lo profundo de su alma para exhibir el último resto de dignidad.
«Esa señora tampoco lo es», arguyó. El guardia sonrió.

Fue llevado varias veces a la enfermería en los días subsiguientes. La última vez anunciaron que vendría el doctor. Apareció, en efecto, un hombre viejo, gordísimo, calvo y con aspecto bonachón y risueño. La forma como lo interrogó, sin embargo, lejos de causarle gracia, lo indispuso peor.
«¿Quién es–indagó al llegar– el que está alistando maletas para el cementerio?».
Marco Vinicio no contestó.
«¿O sea–repreguntó el médico– que aquí todo el mundo está sano? Entonces me voy, porque estoy sobrando».
Marco Vinicio no tuvo más remedio que hablar.
«Doctor–le dijo–, no puedo respirar».
«Ah, o sea que usted es el que está alistando maletas para el cementerio».
Marco Vinicio se reservó la protesta inútil contra la insolencia. Desde ese momento entendió que también en la medicina carcelaria lo que importa no es la ciencia, sino el dinero.
Cuando el médico terminó de examinarlo, con inocultable desgano, más preocupado en hacer chistes flojos que en lograr un buen diagnóstico, tiró el estetoscopio dentro de su maletín.
«Usted, señor De la Espriella–le anunció entre ceremonioso y burlón– no tiene nada, excepto unas irresistibles ganas de joder».
A Marco Vinicio no lo sorprendió tanto la macabra coincidencia de la respuesta, sino el presagio súbito de que se iba a morir en una cárcel lejana sin auxilio alguno. Incluso sintió que no llegaría vivo a la celda.
Pero llegó. Entonces se sentó en el piso, derrotado por la falta de aire y de recursos económicos para elevar exigencias. Le habían dicho que su abogado de oficio había decidido no apelar, pero que si él lo hacía tendrían en cuenta su memorial. Sabía que en la prisión existían los llamados «abogados de lapicero», unos reclusos poseedores de códigos viejos y de libros pasados de moda, que, con semejante apoyo logístico, les redactaban a los reclusos pobres los escritos que éstos debían presentar ante los jueces y tribunales que conocían de sus causas. Revisó sus bolsillos y comprobó lo que ya había comprobado antes, muchas veces: que el dinero se había terminado. Así que se resignó a que nadie asumiría su defensa y a que la condena ni siquiera sería impugnada. Su hija, según lo que le decía, estaba empeñada en hipotecar la casa o en pignorar el carro para conseguir recursos y proveerle una buena defensa. Pero eran tiempos difíciles, rememoraba ella, sin que hubiera necesidad de que lo hiciese, y nadie parecía dispuesto a comprar nada, menos una casa de tercera categoría mal ubicada y peor construida, o un automóvil vetusto lleno de problemas mecánicos, que terminaba convertido en un lastre para su conductor a causa de sus constantes varadas. Desde ese día, Marco Vinicio no quiso volver a comer, no porque hubiese declarado una huelga de hambre, como alguien llegó a sugerírselo para presionar el reexamen de su caso, ya que la muerte, sin pena ni gloria, de otro recluso que lo intentó en vano le demostró que eso tampoco significaba nada para quienes detentaban el poder de decisión. «¿Qué sentido tiene que un pobre haga huelga de hambre–reflexionó en medio de la debilidad que empezó a minar su voluntad– si de por sí la ha hecho toda la vida?». Llegó a sorprenderse de lo pronto que se acostumbró a la falta de alimentos. El plazo que tenía para impugnar se venció sin que sucediera nada. Las llamadas de su hija cesaron. Él supuso que el silencio se debía a la falta de dinero para costear la cuenta del teléfono. Su hijo jamás lo llamó ni fue a visitarlo. Él siempre justificó su ausencia. La falta de oxígeno y la palidez de su rostro eran cada vez más intensas. Ya no tenía claro si era producto de la enfermedad o del hambre. O, acaso, de una diabólica combinación de ambas cosas. Algunos días después, empezó a tomar conciencia de que para él ya no existía más futuro que la muerte. Hasta que una tarde de viernes, a las mismas cinco de la tarde en que, poco tiempo antes, había regresado desesperanzado de la enfermería, volvió a escuchar nítido el pito estrepitoso y alegre del tren, sonrió con el espíritu acariciado por la nostalgia y de una vez decidió morirse ese día y a esa hora, antes de que la desilusión volviera a apoderarse de su espíritu. Entonces se recostó resignado en el piso asqueroso de la celda, oyendo con mayor concentración el silbo del ferrocarril que se acercaba y el trepidar de los vagones al deslizarse sobre los rieles; escudriñó el techo gris y sin vida, las paredes melancólicas y horribles, los barrotes oxidados y sin humanidad alguna, el más allá libre del cielo que ya no era para él, la bombilla dañada que ya no prendía en las noches; percibió el penetrante olor de los orines; escuchó a lo lejos, en medio del insistente rumor del tren y de los gritos jacarandosos del maquinista que lo invitaba a subir a bordo, los otros rumores que lo torturaron durante muchos días: los de los gritos de los presos sin futuro que les exigían justicia a oídos sordos y sin deseos de prestarles atención alguna; le llegaron las risotadas de los guardianes, que se entrecruzaban chistes vulgares o comentarios de baja estofa y los últimos aromas de la fritanga que se quedó sin vender en los caspetes; hasta que empezó a dolerle la cabeza, a dormírsele el cuerpo, a resecársele la boca, a enfriárseles las manos, a darle vueltas el mundo y a escapársele la vida. Entonces entendió que el final de sus penurias ya estaba rondando encima suyo y que no le quedaba sino la opción honorable de pasar a ser de inmediato otro inocente más destruido por la injusticia. Se sorprendió, sin embargo, de no sentir en aquel momento culminante un ápice de miedo.
A las siete y catorce de la noche, un guardia le iluminó con una linterna el rostro lívido y los ojos abiertos, vidriosos y tristes.
–Aquí está, mi sargento–gritó–, y un tropel se precipitó sobre el sombrío lugar.
Lo habían estado buscando por todas partes, pues no se reportó a la formación del conteo de las cinco. El guardia que pasó revista por su celda reportó que no estaba en ella porque, inexplicablemente, no lo vio tendido en el piso taciturno, a pesar de que incluso fue hasta el baño para verificar que no se hubiese colgado de un lazo, empleando la regadera como horca, igual que la semana anterior lo hizo un preso viejo, enfermo, olvidado y sin esperanzas, que optó por ponerles fin, más que a los insoportables dolores del cáncer, como sentenció el médico, a los todavía más insostenibles embates de la soledad y la desesperanza. El facultativo calculó que Marco Vinicio murió un poco después de las cinco de la tarde y por ello supuso que había alcanzado a escuchar, a manera de despedida, el graznido del pavo real venido a menos que siempre cantaba a esa hora mientras se paseaba orondo por el vergel donde los prisioneros de las brigadas de botánica sembraban tomates y zanahorias con miras a descontar los días de encierro y de abandono, acogiéndose a las normas del derecho penitenciario que hablaban de redención a través del trabajo, cuando todos sabían que ya nada ni nadie iría jamás a redimirlos. El galeno se equivocó al escribir en el certificado de defunción, cuando hizo la descripción de los labios, que tenían un rictus sonriente, como si hubiese muerto feliz, porque el gesto que esbozaban era el mismo de impaciencia advertido por Luchita Mutis en la formación donde se aprestaba a estrenar su ciudadanía y que ella, igual que el médico, confundió con una sonrisa. Con el dinero de la hipoteca de la casa, sus hijos costearon el traslado del cadáver a su tierra natal y una inhumación decente, sin discursos pero con un apresurado responso y un penetrante olor a sahumerio.
Fue el último día del novenario cuando llegó a la casa hipotecada el oficio del Ministerio de Justicia, con el escudo nacional incorporado en el membrete de colores, precisando que Marco Vinicio de la Espriella Hinestroza acababa de ser capturado en una isla de ensoñación brotada del mar en la mitad del Caribe y trasladado sin miramientos a los Estados Unidos para ser juzgado en una corte federal por sus múltiples delitos. La nota no presentaba excusas por el monumental error, pero ni a sus hijos ni menos a Marco Vinicio de la Espriella le hicieron falta. Una segunda comunicación, más lacónica que la anterior, la última que recibirían, precisaba que el sujeto extraditado tenía otro nombre, pero había podido suplantar durante años el del difunto, gracias a que cualquier día uno de sus lugartenientes compró aquella ignota cédula ajena en una exhibición policial de documentos extraviados, hallados y entregados a la institución oficial por personas con espíritu cívico.
Mónica Lucía y Marlon de Jesús otorgaron poder a un jurista capitalino para que presentara una demanda contra el Poder Jurisdiccional del Estado a fin de exigirle indemnización por los daños morales sufridos, los cuales ellos reclamarían en nombre de su progenitor, dada su calidad de herederos. El apoderado la entabló, pero la corte competente la rechazó en forma rotunda con el pétreo argumento de que el único legitimado para ejercer la acción por esos daños era el propio reo y que éste al morir se había llevado a la tumba tal derecho. «El dolor moral –dijo la corte– no tiene sucesores. Ni siquiera vale la pena tramitar un juicio de varios años para terminar concluyendo en la sentencia lo mismo que podemos aseverar de una vez». La decisión judicial, por lo insólita, fue publicada en los periódicos al igual que la fotografía de Marco Vinicio de la Espriella.
Varios años después, el día de la conmemoración de su deceso, los dos hijos de Marco Vinicio, ya casados y con prole, y Juana Inés, su nieta, acompañada de su novio, y éste de su guitarra eléctrica, llegaron hasta el cementerio para visitar, por fin, la tumba olvidada del inocente presidiario y se sorprendieron al ver sobre ella un fresco, gigantesco y hermoso ramillete de azucenas.
Nunca supieron quién lo puso allí.
Domingo, 6 de agosto de 2006
*  Derechos Reservados de Autor. 2009
Derechos Reservados de Autor. 2009
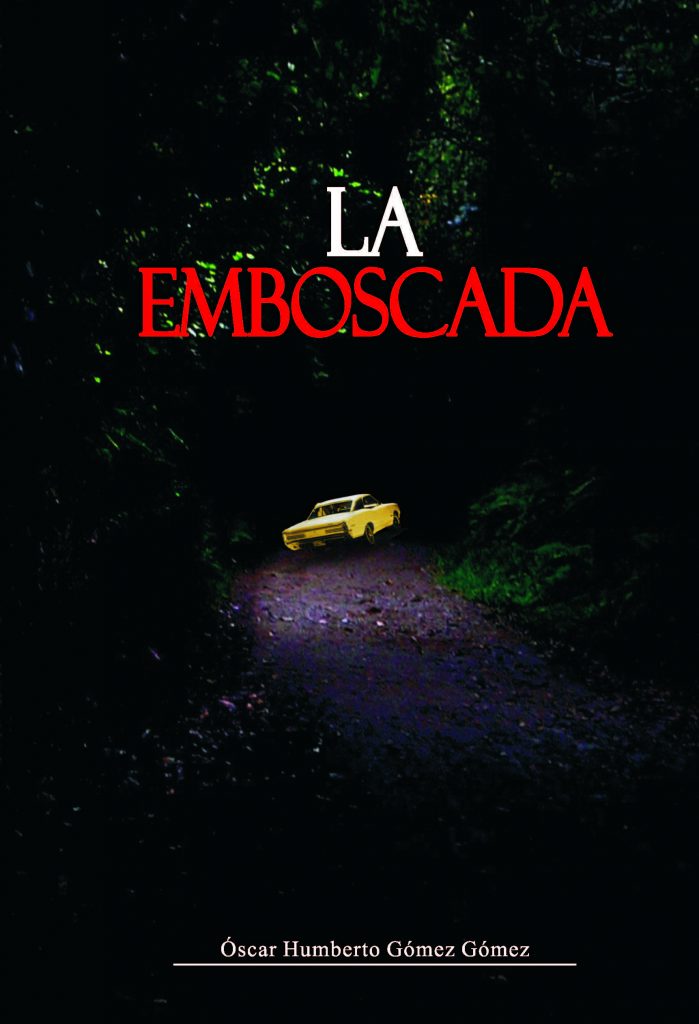
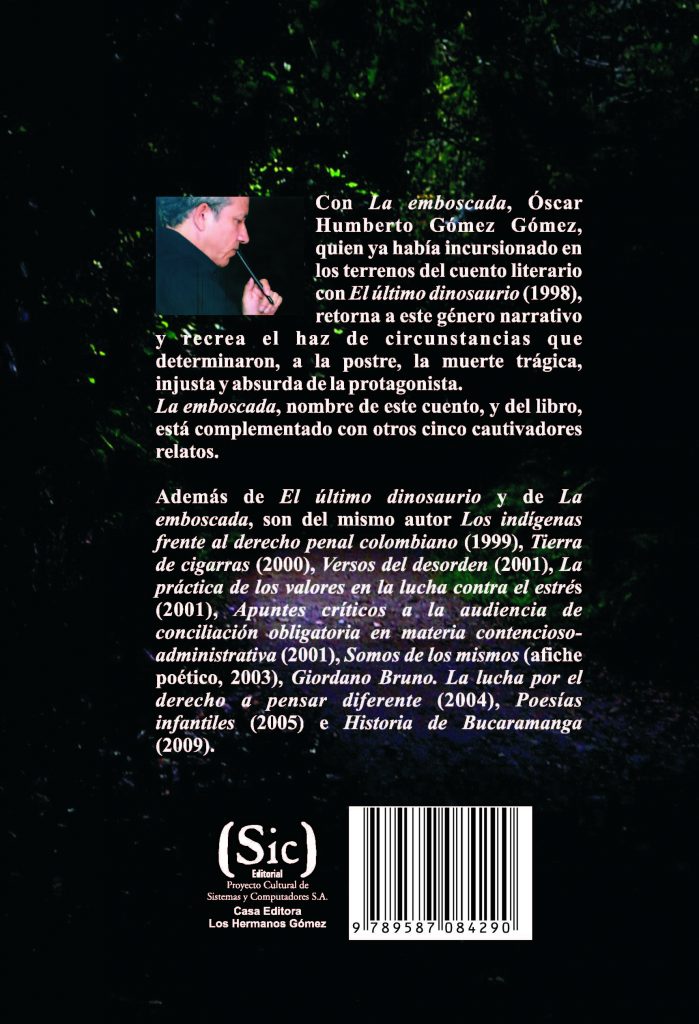
NOTAS: “EL PITO DEL TREN” es un relato que forma parte del libro de cuentos de su autor “LA EMBOSCADA” y se basa en hechos reales que el autor llegó a conocer directamente de labios de testigos presenciales de aquella tragedia humana, narraciones que él complementó con su propia fantasía literaria.
