Alvarito detuvo su pequeña motocicleta Peugeot roja frente al ya numeroso grupo de curiosos, la aparcó junto al sardinel, descendió de ella y se apostó sonriente, con los brazos cruzados sobre el pecho, a observar al locuaz embaucador.
–¿Dónde está la cascarita, dónde?,–preguntaba con insistencia en ese momento el pícaro, mientras el estupefacto auditorio de vagos, lustrabotas, desempleados y transeúntes del centro de la gran ciudad, cuyo común denominador era esa pobreza manifiesta que se les evidenciaba en los colores desteñidos de sus ropas taciturnas, acababa de verlo cómo la escondía debajo de una de las tres tapas de gaseosa dispuestas encima del haz de periódicos viejos colocados sobre la diminuta mesa portátil de madera, que él acababa de abrir por enésima vez en un andén cualquiera, para montar su fugaz espectáculo.
–¿Dónde está la cascarita? –repetía, elevando la voz con el fin de aumentar los niveles de emoción y ansiedad dentro del creciente público, al tiempo que continuaba cambiando varias veces las tapas de lugar.
Un hombre recién llegado al grupo fue quien lo abordó con la pregunta obvia:
–¿Y si yo le adivino dónde está, cuánto me gano?–, dijo.
–Gana cinco veces la suma que usted apueste–, le respondió el timador.
Nadie sospechaba quién era en realidad aquel apostador. Era un cómplice del anunciante del juego.
–Está bien–le manifestó–. Apuesto diez pesos.
–¿Diez? –preguntó el otro asombrado de mentiras.
–Diez pesos–ratificó el otro, con una seriedad que estaba lejos de sentir–. Qué, ¿no se puede apostar esa cantidad?
–Claro que sí se puede–le contestó el tramposo–. Va por cincuenta pesos.
El individuo puso los diez pesos encima de los periódicos viejos, a un lado de las tres tapitas. El sujeto de las apuestas le pidió que levantara la tapa donde creyera que estaba la cáscara, mientras las movía con premeditada lentitud. El apostador levantó la tapa bajo la cual todos los presentes vieron con perfecta claridad que había quedado la cascarita de naranja. En efecto, ahí estaba el pequeño pedazo de cáscara. El apostador sonrió satisfecho. Entonces el hombre de las apuestas, fingiendo resignación, le contó, encima de la mano derecha, los cincuenta pesos.
–Lo felicito, caballero–, le dijo.
El sujeto lo interrogó en seguida.
–¿Puedo apostar los cincuenta pesos?
–¿Cómo? –preguntó el otro simulando susto–.
¿Cincuenta pesos? ¿O sea que usted aspira, señor, a llevarse doscientos cincuenta pesos?
–Usted dijo que así era el juego, amigo– repuso el apostador como si estuviera discutiendo–. Si se paga cinco veces la apuesta y yo voy con cincuenta pesos, es obvio que si gano deberá entregarme doscientos cincuenta pesos.
–Está bien– manifestó el otro con un gesto de conformidad–. Vamos por doscientos cincuenta…¡Qué le vamos a hacer!
El hombre puso los cincuenta pesos de la apuesta sobre los periódicos. El del truco movió las tapas y para todos fue claro, de claridad meridiana, que la cáscara quedó debajo de la tapa de gaseosa ubicada en el centro.
–¿Dónde está la cascarita?–, preguntó. El apostador sonrió. El público también.
El individuo levantó la tapa del centro y, en efecto, ahí estaba la cáscara.
La sonrisa de alegría del apostador no pudo ser más ancha, e hipócrita, mientras contaba los doscientos cincuenta pesos.
–¿Hasta cuánto puede ir la apuesta?–, preguntó. El embaucador exhibió desazón.
–Le acepto el doble de esa suma como apuesta máxima–, le dijo.
–No–, le ripostó él–. Me da miedo jugar todo lo que tengo.
–¿Entonces va o no va?–, le preguntó el sujeto.
–Está bien. Apuesto quinientos pesos–, le dijo.
–¿Quinientos pesos?–, repreguntó el otro–. Está bien. Como quiera…Vamos por dos mil quinientos pesos.
El tumulto creció inusitadamente. También se intensificó el murmullo.
–Silencio, por favor –pidió el timador–. El señor va por dos mil quinientos pesos…
Puso la cáscara, a la vista de todos, bajo la tapita de la derecha.
El apostador levantó la tapa. Por supuesto, la cáscara estaba en ese sitio.
–¡Carajo!– gritó el individuo–. ¡Ganó otra vez!
Entonces el apostador contó, riéndose a carcajadas y haciendo comentarios en voz fuerte acerca de su buena estrella, los dos mil quinientos pesos, guardó todo en uno de sus bolsillos y empezó a retirarse, mostrando un derroche de felicidad que le brotaba por todos los poros.
–¿Alguien más va a jugar?– interrogó el mañoso.
De inmediato, otro de los presentes, un incauto cualquiera, ofreció apostar.
–Apuesto cien pesos–, anunció con voz trémula.
–Cien pesos apuesta el señor–, dijo el bribón–. Va, pues, por quinientos pesos.
El individuo ubicó la cáscara debajo de la tapa de la izquierda. El apostador la levantó y ganó.
–¡Maldita sea mi suerte! –exclamó el pillo–. Hoy no es mi día.
El tumulto seguía creciendo y el murmullo se tornó en rugido.
–Apuesto setecientos pesos–, vociferó emocionado el ganador, blandiendo al aire los billetes.
–¿Setecientos pesos?–, interrogó el sujeto, en medio del bochinche, poniendo cara de pasmo.
En seguida, gritó:
–¡Cállense, señores, por favor!
Hubo un momento de silencio y tensión extremos. La expectativa era muy grande.
–Bueno, está bien–dijo finalmente–. Se acepta la apuesta. El rugido retornó fuera de control.
El truhán puso el pedacito de cáscara debajo de la tapa de la derecha.
Un murmullo ensordecedor celebró la nueva victoria del anónimo apostador.
–¡Apuesto diez mil pesos! –tronó éste con un entusiasmo desbordante.
De inmediato se produjo un silencio sepulcral.
–Su apuesta es demasiado alta, caballero –vaciló el pillo–. Déjeme pensarlo.
El sujeto pareció hundirse en sus cavilaciones. La atmósfera no podía ser más tensa. Finalmente, el timador cedió.
-Su apuesta, como le digo, es demasiado alta – manifestó-. Pero, está bien, se acepta como la última del día.
Y en seguida, musitó fingiendo una mezcla de amargura y resignación:
-Hoy no estamos de suerte-.
A pesar de su estado de ánimo rebosante de alegría, el apostador estaba pálido y sudoroso como producto de la expectativa. El estafador sonrió y colocó la cáscara de naranja debajo de la tapa del centro. Todos la vieron en ese lugar. Cualquiera que hubiera sido puesto a escoger la tapa bajo la cual se encontraba la cáscara habría levantado ésa. El inocente apostador, por supuesto, fue eso lo que hizo. Pero, claro está, para su inmensa sorpresa, y para la inmensa sorpresa de todos los presentes, excepto del sujeto manejador de las apuestas, quien no hizo esfuerzo alguno para ocultar su anchurosa sonrisa de satisfacción.
–Pierde el caballero –exclamó al tiempo que se guardaba el dinero.
El apostador no salía de su asombro.
–No puede ser– balbuceaba desconcertado–. Ahí estaba, yo la vi.
Ante la proximidad de la policía, el sujeto recogió rápidamente las patas plegables de la mesa y con ella debajo del brazo derecho, lo mismo que los periódicos, las tapitas de gaseosa y la cáscara de naranja, se retiró con igual sigilo que prontitud.
Alvarito, sonriente, volvió a subirse en su pequeña motocicleta roja y abandonó el lugar. El tumulto se dispersó en segundos en medio de comentarios de diversa índole.
–«Ahí–concluyó Alvarito mientras aceleraba– hubo gato enmochilado».
El juego de la tapita tenía gran arraigo popular en el centro citadino. La gente continuaba cayendo en la trampa. Todos los días una nueva víctima era timada.
El individuo que proponía el juego siempre se camuflaba, con el dinero de su víctima bien guardado en los bolsillos, entre la multitud que transitaba por la atestada zona.
A pesar de sus sospechas y temores, Alvarito tuvo, en varias oportunidades, el deseo de apostar. Pero siempre se contuvo.
–No sé cómo lo hace–pensaba–, pero la cáscara está donde el apostador que pierde dice que está; algo sucede para que desaparezca de ahí.
Lo mismo pensaba mucha gente.
Pero sólo hasta bastante tiempo después se descubrió el truco. Y fue un niño el que dio la voz de alarma.
–La cáscara no está debajo de ninguna de las tres tapas– gritó el chico–. La cáscara está en la uña del dedo gordo de la mano derecha.
Entonces, alguien tuvo, por fin, la ocurrencia elemental de levantar las tres tapitas y al descubrir que en ninguna se hallaba la cáscara, la turbamulta enardecida se lanzó contra el timador, quien emprendió carrera, dejando abandonada en el andén la mesa de patas plegables sin desarmar y encima de ella el haz de periódicos viejos, las tapitas y el trozo de cáscara de naranja. La multitud lo persiguió por varias cuadras en medio de una ensordecedora vocinglería, pero no logró darle alcance pues, para su fortuna, pudo correr ese día como una gacela hasta que se les perdió de vista a sus iracundos perseguidores.
Aquel sujeto no volvió a aparecerse por la ciudad.
Alvarito jamás olvidaría sus facciones. Siempre lo recordaría, a pesar del paso de los años.
Aparte de la memoria de aquella vulgar estafa callejera, conservó su pequeña motocicleta, su personalidad sencilla y su vocación irreducible para el buen humor. Y conservó también su sobrenombre, aquel apodo que le pusieron sus compañeros de colegio y que llegó a hacerlo más popular que su propio nombre.
A la universidad, a donde ingresó de treinta años y con el firme propósito de estudiar leyes y graduarse de doctor en derecho, dizque para sacudirse el alias y convertirse en alguien importante, según él mismo decía, siempre arribaba a bordo de su pequeña y ya vieja motocicleta, la cual tenía que llevar a pie durante el tramo final de llegada, asiéndola de los manubrios, porque el precario motor y la carencia de cambios la volvían incapaz de permitirle subir, con él encima de ella, la empinada cuadra que conducía hasta las instalaciones universitarias.
Contra su voluntad, sin embargo, su apodo, el estigma que él quiso borrar ingresando a la escuela de leyes, se convirtió en el más popular dentro de todo el estudiantado.
Lo llamaban, igual que en el colegio, y él terminó llamándose a sí mismo, El Churrunguis.
Álvaro José Santacruz García se graduó de abogado una cálida e iluminada noche de diciembre. Pasó a recibir su diploma, orondo, sonriente, haciendo apuntes jocosos y punzantes, luciendo el traje gris con chaleco que compró al fiado en la cooperativa judicial gracias a su antigua vinculación laboral con el Poder Jurisdiccional del Estado en uno de esos cargos que no confieren poder alguno. Había desempeñado, en efecto, el oficio de citador, dentro de un ignoto y oscuro juzgado civil de la ciudad, a lo largo de varios años, incluso desde antes de ingresar a la escuela de leyes. Con el producto de su trabajo adquirió un día la motocicleta Peugeot, a la que él describía como una bicicleta con motor, pues incluso en no pocas oportunidades debía pedalear para que ella pudiera seguir avanzando. La de su graduación fue una celebración modesta en la cual lo más destacado resultó ser su intempestiva interpretación de la dulzaina, instrumento de viento que tocó esa noche con una maestría que para la inmensa mayoría de los invitados a la fiesta, que no le conocían esas habilidades artísticas secretas, constituyó una sorpresa del tamaño de la catedral primada. Alguien, en medio de la euforia, le sugirió que se dedicara a la música, pero él declinó la insinuación con una frase lapidaria:
–No me interesa ser músico–dijo– porque no quiero morirme cargado de fama y de deudas.
Esa misma noche, en el improvisado discurso por medio del cual agradeció la presencia de sus amigos en la reunión y evocó ante ellos su origen humilde y su voluntad férrea de salir adelante a pesar de las dificultades, anunció que sería penalista.
–El derecho penal –aseguró– es la única rama de las ciencias jurídicas que hace del abogado un verdadero defensor de la libertad. Yo quiero seguir, a partir de hoy, los pasos de Jorge Eliécer Gaitán.
No hubo aplausos inmediatos, sino más bien un silencio de asombro, pues la sola comparación con el más grande orador forense en la historia del país les pareció a todos una herejía, máxime cuando todos conocían que Alvarito no había sido muy brillante que se dijera durante los ocho años que duró su carrera universitaria, la misma que el resto de sus compañeros cursó en cinco. Pero luego de que el primer invitado comenzó a aplaudir, no hubo nadie que se abstuviera de hacerlo.
No obstante las reiteradas invitaciones, ningún asistente quiso pasar a hablar. Él, entonces, para disimular el vacío de oradores, que podría interpretarse como si su graduación no mereciera una oración enjundiosa por parte de alguno de sus contertulios, levantó la copa que mantenía en sus manos y gritó:
–Ustedes, en realidad, no vinieron aquí a escuchar discursos, sino a bailar. ¡Que siga la fiesta!
La música tropical acalló los comentarios que se empezaban a generar y el baile volvió a prenderse, sin que a partir de ese instante tuviera un momento de decadencia, hasta que ya aclarando el nuevo día los invitados principiaron su marcha final. Él los despidió a todos en la puerta, dándoles la mano o abrazándolos, haciéndoles chistes y ofreciéndoles sus servicios para lo que pudiera presentárseles, hasta que se quedó solo.
–Bueno, mi amor–le dijo a su motocicleta luego de cerrar la puerta y encarar su soledad–, ahora sí nos llegó el día de la verdad.
Una semana después, tal y como lo tenía planeado, ya estaba abriendo su oficina en el tercer piso de un edificio cercano al Palacio de Justicia. Era una torre sombría, pero a la que él llegó de una vez a iluminar con su alegría contagiosa.
El primer día de ejercicio profesional, y como aún le parecía increíble que su nombre pudiera estar inscrito en una placa de bronce, salió a la puerta de su despacho y leyó en voz alta la que el día anterior acababan de instalarle:
«Doctor Álvaro José Santacruz García. Abogado Penalista».
Respiró hondo, se convenció de que sí era en realidad abogado, y entró a su oficina, a la espera de su primer caso.
Cinco meses después de que inauguró su bufete, le llegó el primer cliente de importancia. Era un panadero que había matado a otro hombre dentro de un establecimiento de cantina por cuestiones de faldas y de tragos, y quería entregarse a la justicia. Le dijo que alguien se lo había recomendado, pero no quiso decir quién.
–¿Por cuánto me defiende, doctor? –le preguntó al tiempo que ponía el revólver del homicidio sobre su escritorio, envuelto dentro de un pedazo de papel periódico.
Alvarito había escuchado decir que el abogado, si aspiraba a tener éxito profesional, antes que leyes, debía aprender a cobrar sus honorarios.
–Esa defensa vale un millón de pesos–se atrevió a decir, casi convencido de que el sujeto se levantaría de la silla, recogería el revólver y se marcharía, y él continuaría pagando un arriendo a cambio de nada.
Pero no lo hizo.
–Está bien, doctor Santacruz–le dijo–. Aquí tiene su dinero.
Álvaro José Santacruz García no habría de olvidar jamás el grueso fajo de billetes encima de su escritorio adquirido al fiado en una mueblería cuyo dueño le cobraba mes tras mes, en forma infructuosa, las cuotas pactadas, que él pagaba siempre con una nueva promesa.
Tampoco iría a olvidar nunca las palabras de agradecimiento del reo cuando, un año después, salió libre. El juez de instrucción criminal decidió que se trataba de un caso evidente de legítima defensa.
–Ojalá nunca vuelva a requerir de un abogado, doctor– le dijo–. Pero el día en que llegue a necesitarlo, dé por hecho que lo buscaré a usted en seguida.
Él le respondió con una sonrisa.
–Para eso estamos–le manifestó–. Si nadie se metiera en líos, no tendríamos trabajo.
Así empezó el exitoso ejercicio profesional del joven penalista.
A los tres años de trabajo como abogado, vendió la motocicleta y compró un automóvil modesto, pero nuevo.
Fue entonces cuando un viejo vecino de barrio se lo encontró en la calle.
–Alvarito–le gritó alzando la mano.
Él mismo se avergonzaría después de la estupidez que cometió. Lo llamó con la mano para que se acercara. Cuando el hombre estuvo frente a él, todavía esbozando una sonrisa, le habló, también sonriendo, pero dejando entrever la naciente petulancia.
–Ya no soy Alvarito –le previno–. Ahora soy el doctor Santacruz.
–Disculpe, doctor –le respondió el otro exhibiendo menos molestia que desencanto–. No volverá a ocurrir una nueva impertinencia.
Esa forma de reaccionar se la conocieron varios de sus antiguos allegados, pero se hizo más hostil la tarde de viernes en que uno de sus otrora compañeros de clase en el colegio lo llamó por su apodo.
–¿Cómo van las cosas, Churrunguis?–le preguntó festivo.
Él le contestó con una estampa gélida.
–El Churrunguis, mi estimado compañero –le contestó– se murió hace tiempos y yo estuve en sus exequias.
De esta forma, sencilla y rápida, fue quedándose sin amigos.
La dulzaina decidió regalarla el día en que un cliente suyo le pidió que la tocara. Se la había visto encima de su escritorio y le rememoró con nostalgia que era el instrumento predilecto de su difunto padre. Él pudo tan sólo responderle que no. Pero se le ofrecía una nueva ocasión para fijar los linderos que se empeñaba en establecer de un tiempo para acá.
–La conservé hasta hoy como recuerdo–le dijo con gesto arrogante–. Pero ya no me interesa. No me queda tiempo para eso. Yo no soy músico. Llévesela. Así recordará a su papá todos los días con sólo verla.
–Gracias, doctor–le manifestó el hombre.
Él tomó la dulzaina y se la entregó con desdén. En ese momento no se percató de ello, pero era de lo único que le faltaba desprenderse para romper con el pasado.
Tres años después, un jueves de septiembre, a las tres y quince minutos de la tarde, sentado en la notaría que solía frecuentar para autenticar fotocopias, estaba comprando de contado su casa. Era una antigua mansión solariega, con patios y habitaciones enormes, que procedió a remodelar de inmediato y terminó convirtiéndola en una residencia de corte republicano, ataviada con poltronas Luis XV, lámparas y candelabros de bronce, y una biblioteca que asemejaba las que aparecían retratadas para la posteridad en las enciclopedias donde había escudriñado alguna vez la vida de los hombres ilustres. Se la vendió la viuda de un veterano catedrático de derecho que no fue su profesor, pero al que conocía como tal, aparte de que desempeñaba la magistratura en la sala penal del tribunal superior del distrito, y quien se hallaba a punto de jubilarse cuando se le vino encima la enfermedad letal que no le dio tiempo siquiera para presentar la documentación correspondiente ante el Ministerio de Justicia.
El primer acto de posesión que cumplió en su casa fue sentarse en la mecedora que consiguió exclusivamente para su descanso y encender una pipa. Jamás había fumado antes tabaco picado, pero a partir de ese momento nunca volvió a prender cigarrillos comunes y la pipa se convirtió en parte integrante de su figura.
Cuatro años más tarde compró la finca. Era un extenso terreno sembrado de cacao y dotado de establo, una pesebrera donde yacían doce vacas. Hasta última hora no se había definido si el vendedor accedía a que los semovientes entraran en el negocio. El propietario alegaba que eran el único regalo de su difunto padre que quería conservar. Finalmente pudo más la seducción de los billetes, que el apego a los recuerdos.
Tenía cincuenta y seis años de edad cuando vendió el carro que lo había transportado a lo largo de mucho tiempo y compró la moderna camioneta blanca en la que comenzó a pasar personalmente por el colegio de sus hijos con el fin de recogerlos. Hasta ese momento los muchachos habían sido pasajeros cotidianos del autobús escolar. A pesar de la prohibición que se destacaba en la puerta de entrada, hacía sonar el claxon, aparte de forzar el rugido del motor, no tanto para que sus hijos lo escucharan, sino para que se percataran de su llegada los compañeros de ellos y los restantes padres de familia.
Un día en que esperaba a sus hijos lo sorprendió el paso por el lugar de un hombre y un niño a bordo de la que fue su motocicleta. A pesar de que la velocidad a la cual se desplazaba no podía ser más paquidérmica, ambos ocupantes irradiaban entusiasmo y pedaleaban con regocijo la pequeña y destartalada Peugeot en medio de un mar de risas. Él también sonrió desde su lugar de observación, pero en ese mismo instante descubrió, con un escalofrío a lo largo del cuerpo, que, a diferencia de aquella pareja de desconocidos felices, ya no era capaz de sentir alegría desde hacía mucho tiempo.
Su cuenta de ahorros en el banco mostraba un saldo cada vez más abultado. A sus dos hijos los tenía estudiando en el colegio más costoso y prestigioso de toda la región oriental, donde trataban de terminar, por fin, un bachillerato varias veces interrumpido por mil razones, menos por la falta de recursos económicos, y su esposa frecuentaba las salas de belleza de mayor exclusividad, codeándose con lo más excelso de la sociedad femenina, una sociedad dedicada de lleno, mientras era maquillada, o su cabello cortado, tinturado o peinado, no a rememorar los poemas de Gabriela Mistral, ni a poner de relieve las tareas científicas de María Curie, ni a platicar acerca de los esfuerzos de las sufragistas por obtener para la mujer el derecho al voto, sino a chismorrear sobre los rumores de divorcio de cualquier celebridad cinematográfica.
Entre tanto, el abogado Santacruz hizo construir en su finca un pequeño balneario para el exclusivo disfrute suyo y de su familia.
Con casa propia, auto propio, predio rural propio y una buena cuenta bancaria, el otrora Churrunguis del colegio y de la universidad, el Alvarito de antaño, el citador pobre del pobre juzgado municipal, se había convertido en un profesional destacado, con una imagen de respetabilidad y solvencia que muy pronto le abrió las puertas del comercio local y del sistema bancario, ya para la adquisición de mercaderías a crédito «todas las veces en que Su Señoría lo disponga», según se lo exteriorizaban los zalameros vendedores haciendo derroche de su proclividad a la genuflexión, ora con el objeto de lograr préstamos financieros que le permitieron embarcarse en ocasionales negocios que, por lo general, contribuyeron a incrementar sus saldos favorables.
Fue justo al año de adquirir su oficina propia, comprada de contado a un veterano médico gastroenterólogo cansado de practicar endoscopias diagnósticas y cirugías digestivas, que tres hombres ingresaron a su despacho, una tarde de martes, cuando en las postrimerías del mes de agosto todavía los vientos soplaban con fuerza para remontar las cometas multicolores que los chicos de la ciudad elevaban tratando de alcanzar el cielo azul con sus quimeras y ensoñaciones infantiles. Su secretaria ya no se encontraba, pues abandonaba el bufete a las cinco de la tarde por cuenta de un permiso transitorio debido a compromisos académicos.
–Buenas tardes, doctor Santacruz– lo saludó quien parecía ser el vocero del trío. Los restantes asintieron con un movimiento de cabeza y una sonrisa. Todos le extendieron la mano y él se la estrechó a cada uno con amabilidad.
–Buenas tardes, señores–dijo–. Tengan la bondad de sentarse.
Los desconocidos habían esperado a que su último cliente del día saliera de la oficina. Vestían trajes elegantes y portaban maletines ejecutivos de fineza evidente.
–Queríamos hablar a solas con usted, doctor–explicó el vocero, un hombre de anteojos y baja estatura– porque venimos a ofrecerle el mejor negocio de su vida.
Santacruz no pudo evitar un gesto de desencanto. Había creído que se trataba de un nuevo caso.
–¿Cuál negocio?–preguntó, sin embargo.
–Oro, doctor–, respondió el extraño.
–Vean–repuso Santacruz–, yo no soy joyero…
–Nosotros tampoco, doctor, no se preocupe–lo interrumpió el individuo–. Pero sí somos ambiciosos. Nos gusta el dinero y no nos gusta el trabajo. Por eso, andamos en este negocio. Porque nos permite obtener grandes sumas de dinero sin tener que trabajar.
–La única fuente de riqueza es el trabajo–refutó él–. A menos que uno se embarque en las actividades ilícitas del tráfico de estupefacientes.
Los tres rieron.
–O en el negocio del oro, doctor.
–¿Quién los envió aquí?
–Su fama de hombre rico, doctor. Esto no es para muertos de hambre.
–¿De qué se trata?–, preguntó con desgano.
–Se trata, doctor, de algo muy sencillo y fructífero: usted invierte una suma el lunes y en la misma semana, jueves o viernes a lo sumo, tendrá en su cuenta cinco veces la cantidad invertida.
–¿Por ejemplo?–preguntó con incredulidad y mirando con fijeza a cada uno de los visitantes.
–Por ejemplo: usted invierte diez millones de pesos el lunes, y el jueves o viernes a más tardar tendrá en su cuenta bancaria cincuenta millones.
El penalista se puso de pie sonriendo y les extendió la mano.
–Vean, señores, yo estoy muy ocupado–les dijo–. Les agradezco que hayan pensado en mí, pero no me interesa.
–¿Qué cosa es la que no le interesa, doctor? ¿No le interesa ganarse cinco veces su inversión con sólo darnos el número de su cuenta bancaria para que le consignemos su inversión quintuplicada?
–No me interesan las historias de novela, señores.
–Esto no es ninguna novela, doctor. Es el mejor negocio de su existencia.
Uno de los hombres acompañantes rompió su silencio.
–Tranquilo, doctor. No nos responda ahora. Tómese su tiempo. Buscaremos otro inversionista entre tanto. Cuando lo desee, contáctenos.
Mientras hablaba, el hombre le entregó una tarjeta.
–¿Joyería El Topacio?–interrogó el abogado mientras leía.
–Es sólo un nombre de fachada, doctor. Lo que importan son los teléfonos.
–¿Y ustedes pretenden que yo les entregue diez millones de pesos con tan sólo darme un par de teléfonos?
–Eso es exactamente lo que pretendemos, doctor. Que usted confíe en nosotros sin conocernos. No hay otro camino. La otra opción que tiene es rechazar de plano la propuesta y nosotros desapareceremos de su vida para siempre.
–¿Y cómo sé yo que esto es serio?
–Lo sabrá cuando revise su cuenta bancaria.
Santacruz trastabilló.
–Déjenme pensarlo… ¿Y si me decido?
–Ahí le quedan nuestros teléfonos. Usted nos llama y nosotros pasaremos a recoger su inversión. Tiene una semana para meditarlo.
–¿Me darán un recibo, un comprobante, algo? Los tres sonrieron.
–Claro que no, doctor. Aquí el único respaldo es la palabra empeñada.
–Pero yo a ustedes ni siquiera los conozco…
–Y falta no le hará, doctor. Lo que interesa es que su cuenta bancaria le demuestre que no estamos hablando tonterías.
–El riesgo es muy alto…
–Pero vale la pena, doctor, porque la ganancia también es muy alta. Ya lo verá cuando realice con nosotros su primer negocio.
–¿Y ustedes qué ganan por todo esto?
–Usted no se preocupe por nosotros. Usted limítese a disfrutar de su buena estrella.
Dos de ellos le extendieron la mano al tiempo. Él estrechó primero la del vocero y luego la del que también habló.
–Está bien, señores. Voy a pensarlo. Pero no creo que me interese.
El hombre que permaneció callado sacó y abrió ante él una diminuta caja de terciopelo azul oscuro. Era un precioso pisacorbata.
–Es para usted, doctor–le dijo–. Un pequeño presente nuestro…
Los demás sonrieron complacidos. El abogado no pudo ocultar su sorpresa.
–¿Y este regalo a qué se debe?
–Se lo hacemos a todos nuestros amigos. Y usted lo es desde hoy–, dijo el oferente.
–¿Por qué soy su amigo?–replicó él.
–Porque desde ya sabemos que usted entrará en el negocio. Los hombres como usted no se le corren a estas oportunidades. Y todos nuestros inversionistas son, al mismo tiempo, nuestros amigos.
Santacruz sonrió.
–Es precioso–, dijo.
–Es oro de veinticuatro kilates–aclaró el sujeto. Santacruz se asombró.
–¡Oro fino! Yo pensé que…
–Si usted ingresa a nuestro mundo, doctor, podrá regalar muchos de estos mismos.
El penalista se quedó pensativo, sin dejar de sonreír.
–Gracias–dijo–. De verdad, mil gracias.
Los desconocidos salieron del bufete. Santacruz entró al baño y reemplazó su pisacorbata por el nuevo.
–¿Quiénes serán éstos?–le preguntó al espejo.
Pero esta vez el espejo, para su desdicha, guardó silencio.
Pudo más la ambición que la prudencia. El abogado Santacruz retiró la suma del banco y la llevó a su oficina, en efectivo, tal y como se convino con los hombres tres días antes cuando, acicateado por la curiosidad, marcó uno de los números telefónicos que le dejaron y terminó involucrado en una seductora charla con ellos. Era lunes. Despachó temprano a su secretaria y se quedó solo, aguardando a que sus nuevos socios pasaran por el dinero.
Los tres lo contaron.
–El jueves o el viernes, doctor, estarán los cincuenta millones en su cuenta bancaria–, le prometió el vocero.
Santacruz calló. Tenía las manos heladas y estaba pálido.
Los individuos desaparecieron y el abogado sintió un vuelco en el vientre. Nadaba en dos aguas opuestas: la desconfianza en personajes que recién acababa de conocer, por una parte, y el ansia de saber si en realidad podría ganarse cifras tan astronómicas en tan pocos días y sin trabajar, por la otra. Lo estremeció la contradicción en la que estaba. Había invertido en oro y lo único que tenía de ese metal procedente de ellos era el pisacorbata que llevaba puesto.
Nada le confió a su esposa y menos a sus hijos. Se dispuso confesarles el negocio en el que andaba cuando comprobara la existencia del dinero en su cuenta. De lo contrario, jamás les diría nada y el asunto se moriría dentro de los laberintos inextricables de su memoria.
La misma noche del lunes verificó que el tema le desencadenaría una inevitable crisis de insomnio. El martes también durmió mal, pero a su desvelo nocturno se le añadió la pérdida del apetito. El miércoles tampoco pudo dormir antes de las cuatro de la madrugada. Para ese día, ya no sólo no comía bien, sino que además presentaba desórdenes gástricos y urinarios. El jueves, presa de la ansiedad, consultó su cuenta bancaria tres veces en la mañana, tres en la tarde y tres en la noche, hasta que comprendió que, ese día por lo menos, no hubo consignación alguna. Por la noche, la cefalea era de tal intensidad, que tuvo que dirigirse al baño a vomitar. La palidez de su rostro asustó a su esposa, quien le insistió que la dejara llevarlo a la clínica más cercana para que lo valorara un médico. Sentía una terrible opresión en el pecho y el corazón acelerado. Llegó a temer que le daría un infarto. Pero, aun así, se negó a ir en busca de auxilio científico, aterrorizado con la perspectiva del interrogatorio que le formularía el facultativo sobre la posible causa de su crisis.
Más bien, decidió calmarse recurriendo a un argumento simple:
«Si me robaron–reflexionó– ya no hay nada qué hacer. Simplemente, perdí diez millones».
El viernes en la mañana estuvo en el banco cuatro veces. No quiso ir a su oficina, pues no se sintió capaz de concentrarse en el trabajo. Se negó a almorzar con el argumento veraz de que le había aparecido una horrible sensación de mareo en las horas matinales, y le juró a su esposa que si la situación no mejoraba ese mismo día, a la mañana siguiente, sábado, irían ambos a ver al médico.
Eran las cuatro y veinticinco minutos de la tarde cuando el abogado penalista Álvaro José Santacruz García pidió de nuevo el saldo de su cuenta. Entonces vio, con el asombro saliéndosele por los ojos, la consignación de los cincuenta millones.
–¡Es increíble!–exclamó sin intentar evitar que el cajero lo escuchara–. ¡Los consignaron! ¡Entonces es cierto!
Aún así, rompió la promesa que se hizo a sí mismo y no le contó nada a su familia. El sábado su mujer insistió en que debían buscar al médico, pero Álvaro la disuadió aseverándole que se sentía en condiciones excelentes. Cuando ella le replicó que eso debía decidirlo un doctor, él le hizo la primera broma en varios días de tensión.
–Yo soy doctor–le repuso–. Doctor en derecho, pero al fin y al cabo doctor.
Ella celebró el apunte con un relámpago de sonrisa, pero en seguida se lo planteó de otra forma, tratando de quebrar su obstinación.
–Si de verdad te sientes tan bien como aseguras –le propuso– almuerza hoy normalmente. De lo contrario, nos vamos en busca del médico. Tú lo prometiste.
Él sonrió en señal de aceptación. El estrés había desaparecido como por artes de magia y, con él, se habían marchado los síntomas y signos que lo aquejaron. Sólo le quedaba un vago recuerdo, por allá en alguna parte de sus vísceras, pero él consideró que se lo quitaría de encima con un buen trozo de carne asada, yuca al vapor y salpicón helado. Fue eso lo que hubo de almuerzo ese día. No comió tanto como ambos esperaban, pero fue suficiente la porción consumida para calmar las preocupaciones de la cónyuge.
–¿Qué sería lo que tenías?–le preguntó luego del almuerzo, cuando se sentaron a escuchar música relajante en el equipo de sonido.
–No sé –mintió él–. Debió ser una virosis. Suelen dar por estos días.
–Sí –dijo ella–. Es posible.
Él remató la falacia con una observación adicional.
–Son cosas del clima –comentó–. Con estas variaciones de temperatura uno está sano en la mañana y se enferma en la tarde.
Ella canceló el tema con una sonrisa. Él también sonrió complacido.
En el segundo negocio, propuesto en similares términos que el primero, pero con una suma mucho más alta, el abogado Santacruz no vaciló un instante. Cien millones debía invertir el lunes y esperar quinientos millones en su cuenta bancaria para el siguiente jueves o viernes. No pudo obviar la repetición del vuelco en el estómago, pero esta vez más por la emoción que le generaba la cifra que se ganaría, otra vez en pocos días y otra vez sin trabajar, que por la desconfianza que le pudieran merecer sus nuevos socios.
En esta ocasión fue el día jueves, a las seis y cuarenta y tres de la noche, faltando cincuenta y siete minutos para que cerraran el banco en su jornada de alargue nocturno, cuando el doctor Santacruz, con el rostro transfigurado por la alegría, observó el estado de su cuenta bancaria, que el cajero acababa de poner en sus manos, y descubrió que en apenas tres días su patrimonio se había incrementado, sin él mover un dedo, en cuatrocientos millones de pesos más.
«Cien millones por cinco –razonó extremadamente contento– son quinientos millones».
Corrió para su casa, conduciendo con ansiedad, llevando en la mente perturbada la firme intención de contárselo a sus seres queridos. Ya no tenía sentido alguno continuar ocultándoles la verdad, si a esas alturas del negocio era lógico que la misma les produciría una inmensa alegría. Al llegar, hizo sonar el claxon con tanta insistencia, que su esposa pensó que venían persiguiéndolo.
–¿Qué sucede?–le preguntó al abrir la puerta del garaje.
–Les traigo a todos ustedes una gran noticia–le respondió atropellando las palabras.
–¿Buena o mala? –preguntó ella mientras él ingresaba.
–Una gran noticia, mujer –le recalcó él al apagar el motor– siempre es buena.
–No siempre– contradijo ella cerrando la puerta.
–Siempre–persistió él descendiendo de la camioneta.
–No, no siempre–se empecinó ella–. Un magnicidio es una gran noticia y, sin embargo, es mala.
–En ese caso –corrigió él– estarías empleando mal la palabra gran.
–Bueno, está bien–se rindió ella–. ¿Y cuál es esa gran noticia?
–Que pronto vamos a tener tanto, pero tanto dinero –le expuso él–, que ya no voy a tener que volver a trabajar nunca más en la vida. Total, ya tengo sesenta años, la edad en que mucha gente se jubila.
–¿Y se puede saber en qué andas metido como para que pienses en eso?–inquirió ella.
–No es tráfico de drogas–le precisó él levantando las manos a la altura de la cabeza y mostrándole las palmas de las manos–. No te preocupes.
–¿Qué es, entonces?–recabó ella.
Él se lo dijo deletreando la palabra mágica.
–O ere o, oro.
–¿Oro?–preguntó ella intrigada–. ¿Desde cuándo tú no eres abogado, sino joyero?
–Tú no entiendes–le recriminó.
–Pues tú explícame–le pidió ella.
–Más bien sírveme la comida–dijo él–. Otro día te lo cuento con lujo de detalles.
El hambre súbita que lo asaltó, le hizo cavilar sobre si sería pertinente ponerse a discutir con su mujer acerca de las bondades de una sociedad formada sin documentos y con tres desconocidos.
Ella tampoco le puso interés alguno a la continuación del tema. De hecho, quien manejaba los asuntos financieros en casa era el marido.
–Me parece mejor –le dijo–. Siéntate, ya te sirvo.
Antes de terminar de comer, sin embargo, él ya sentía remordimientos.
–Otro día te lo cuento, de veras–le prometió–. Sé que te va a encantar.
Ella sonrió.
–Tú eres muy inteligente–le dijo ella–. Sé de sobra que no harías jamás una tontería.
Él la miró, sin que ella se percatara, y no pudo evitar otra vez el vuelco en el estómago.
«¡Cómo soy de estúpido! –se recriminó de inmediato–. Acabo de ganarme cuatrocientos cuarenta millones de pesos en dos semanas y todavía me dejo meter miedo con un comentario baladí».
Así que decidió afrontar la frase sin temores.
–Tienes razón–le dijo con firmeza y arrogancia–. Yo jamás haría una tontería.
La tercera propuesta fue tan audaz, que cualquiera en su lugar la hubiese consultado y discutido primero, durante varios días, con un cuerpo confiable de asesores. Los socios de Álvaro José Santacruz García le plantearon el negocio más colosal de toda su historia en el fascinante mundo del oro. Se trataba, ni más ni menos, que de invertir una suma tan gigantesca, con la perspectiva consiguiente de ganarse cinco veces dicha cantidad, es decir, amasar en tres días una fortuna inimaginable, que para embarcarse en la astronómica negociación al abogado le tocaría, por fuerza, vender todo cuanto poseía: su casa, su oficina, su camioneta y su finca. Y aun así, tampoco alcanzaría a reunir todo el dinero de la colosal inversión. Fuera de ello, se vería precisado a retirar todos sus fondos del banco y, como si fuera poco, endeudarse con la entidad financiera en varios millones adicionales.
–Le llegó el momento del retiro definitivo, doctor–le dijo festivo el vocero del trío.
–Eso veo–dijo él sonriendo con un mal ocultado nerviosismo–. En eso estaba pensando. Total, muchos se retiran a los sesenta años.
–Sí, doctor–respaldó el otro–. Aunque no todos en las condiciones de confort en que usted lo va a hacer.
El abogado sintió que el envanecimiento lo había puesto a sudar y sacó su pañuelo para enjugarse la frente.
–¿No ha pensado en viajar por el mundo? –le preguntó el interlocutor.
–Sí, claro–contestó él–. A Europa, por supuesto. Pero también a Oceanía. Me atraen los paisajes que he visto de Sydney. En fotografías, claro. Sueño con estar deslizándome a bordo de un trineo.
–Va a tener todos los trineos que quiera, doctor–bromeó otro de ellos–. Hasta podría irse a vivir allá.
–No es mala idea–dijo él–. A este lugar sólo me ataría el estudio de mis hijos.
Los otros guardaron silencio.
–Los tuve tarde–explicó sin necesidad–. Ninguno de los dos ha terminado la universidad.
–Eso es lo de menos, doctor–le dijo el mismo sujeto–. A la larga, estudiar ya pasó de moda como objetivo en la vida.
Él calló y se sorprendió de cuánto había cambiado. En otras circunstancias, en sus lejanos tiempos estudiantiles, hubiese desencadenado una polémica cargada de ardor para defender los libros como la única fuente del bienestar personal.
–Sí –aceptó–. Hoy en día lo que produce dinero no son los libros, sino otras cosas.
–El oro, por ejemplo, doctor –complementó el otro con una sonrisa, que él no detectó como sardónica.
–Sobre todo –subrayó él riéndose– el oro que uno no ve.
Los demás rieron también.
–Tiene razón, doctor–dijo el vocero–. Sobre todo el oro que uno no ve.
Todo lo vendió en forma rápida gracias a que otorgó unas demenciales rebajas en los precios. Inventó diversos ardides para desorientar a su mujer en las pocas oportunidades en que ésta se aproximó, con tal cual pregunta comprometedora, a la verdad de lo que estaba ocurriendo con el patrimonio familiar. Cuando dispuso de la camioneta y ese día llegó a bordo de un taxi, le dijo que el vehículo lo acababa de dejar en el taller y ella no se inquietó en preguntarle, al menos, en cuál. El fin de semana en que sus hijos le manifestaron su deseo de ir a la finca con un grupo de amigos, él les salió al paso con la excusa insólita de que la había alquilado para la celebración de un matrimonio. Les pidió que no pasaran por la oficina, pues la estaba sometiendo a una remodelación general y adujo el argumento favorable de que durante el tiempo de la obra estaría más tiempo en casa. Salvó las dificultades que le puso la gerente del banco para entregarle tanto dinero en efectivo con el sofisma de que las transacciones en cheque se estaban convirtiendo en operaciones onerosas a consecuencia de las altas tasas impositivas con que el gobierno las estaba castigando. Hasta tuvo talante para un comentario jocoso: «Hoy en día, doctora, el mejor banco es el colchón donde uno duerme». El dinero lo reunió en cajas de cartón y lo condujo directo a la oficina. Una noche entera duraron él y sus socios contándolo. La despedida esta vez no fue de mero apretón de manos, sino también de abrazos y palmadas en la espalda.
–Revise su cuenta el jueves o el viernes, doctor–le pidió el vocero más festivo que nunca–. Pero ni se le ocurra irse para Australia sin despedirse de nosotros.
Él esbozó una sonrisa tonta.
–Claro que no, amigos–les dijo–. Tenemos que reunirnos antes. Hace rato que no participo en una velada musical.
–¿Le gusta la música, doctor? –le inquirió el que le había entregado la cajita de terciopelo azul oscuro con el pisacorbata de oro.
–Sí –se apresuró a responder–. Siempre me gustó.
–¿Y toca algún instrumento?–inquirió el vocero.
–Si –dijo con nostalgia–. Tocaba la dulzaina.
–¿La dulzaina? –repreguntó el otro.
–Si, la dulzaina–repitió él.
–¿Y por qué dice que la tocaba? ¿Es que acaso no la toca hoy en día?
–La regalé–dijo él con un gesto de resignación.
–¿Y eso, por qué?–, le preguntó su interlocutor.
–No sé –dijo–. La verdad, no sé por qué lo hice.
–Bueno, doctor –interrumpió el tercer sujeto dando un paso al frente–. La charla está muy amena, pero no fue de música de lo que vinimos a tratar esta noche, sino de negocios. Y como todo está en orden, nos vamos.
–Sí, claro –dijo él–. Ya habrá tiempo para las canciones.
Los tres se despidieron de nuevo, con la misma singular efusividad, y abandonaron la oficina. Él apagó las luces y salió en busca de un taxi, mientras preparaba la mentira con la cual iba a convencer a su esposa y a sus hijos cuando le preguntaran otra vez por la camioneta.
A pesar de que no tenía por qué inquietarlo la ausencia de consignación que verificó el jueves, el viernes despertó con un mal presentimiento. Había soñado que estaba en la ruina y sus hijos lloraban preguntándole por qué razón no confió en su madre ni pensó en ellos antes de embarcarse en la loca aventura que lo dejó sin un centavo a los sesenta años. Jamás le interesaron las pesadillas y siempre le parecieron ridículos los libros que decían interpretarlas. Sin embargo, esa mañana lo atrapó una desazón similar a la que lo enfermó la primera vez.
«Pero, por qué he de desconfiar –se preguntó–, si hoy apenas es viernes?».
Se lavó los dientes y entró a la regadera sintiendo que lo acechaba la asfixia. El vuelco en el estómago regresó con una intensidad más fuerte que la de siempre y experimentó la extraña sensación de que comenzaba a flotar en el aire. La voz de su esposa que lo llamaba, en los precisos instantes en que estando tratando de vestirse, le aceleró los latidos del corazón hasta los límites del paroxismo. «¿Qué me pasa, carajo?», se dijo.
Él salió al pasillo anudándose la corbata con torpeza. Entonces, por primera vez desde su lejano y modesto matrimonio, en el templo angosto y largo de su barrio, del mismo barrio que lo vio transitar orgulloso a bordo de su pequeña Peugeot roja, sintió miedo de que su esposa lo estuviera mirando a los ojos sin sonreír.
–¿Qué hiciste la camioneta, Álvaro?–le preguntó ella.
Él sintió que el piso se abría bajo sus pies y fue tan nítida la sensación que, por instinto de conservación, abrió el compás de las piernas de un salto para evitar que se lo tragara la súbita tronera.
–¿Por qué me preguntas eso? ¿Qué sucede? –preguntó él, sin poder esquivar el temblor en la voz.
–¿Qué sucede, Álvaro? Eso es, precisamente, lo que quiero saber –repreguntó ella.
Él guardó silencio para tratar de ganar tiempo.
–¿La vendiste? –indagó ella–. ¿Fue eso?
Él vio en la premisa del interrogante la única salida que le quedaba.
–Sí, mi amor –respondió–. La vendí.
–¿Y por qué nos dijiste que estaba en el taller? –inquirió la esposa.
Él perdió los estribos.
–¡Maldita sea! –gritó–. La camioneta era mía. Yo la compré con el fruto de mi trabajo.
–No se trata de eso, Álvaro –insistió ella–. Se trata de la confianza que ha existido siempre dentro de nuestra familia. Vendes el carro familiar y nos dices a todos que está en el taller. Si no es porque casualmente, mientras te bañabas, llamé para preguntar si ya estaba lista porque queremos ir a la finca, no nos enteramos del negocio. ¿Qué pasa, Álvaro? ¿Es que hay otra mujer?
Por primera vez en toda su vida de casados, su cónyuge le formulaba esa inquietud. Se sintió muy mal exhibiendo inseguridad ante una pregunta que pudo responder con una negación tajante.
–No…no…no fue por eso –titubeó–. Yo…lo que sucedió fue que…
Ella se desesperó y sus ojos se llenaron de lágrimas.
–O sea, que sí hay otra mujer, Álvaro. ¿No es verdad? – le repreguntó subiendo la voz.
Él no contestó.
–Voy a la oficina –dijo–. No me esperes a almorzar.
–¿A la oficina? –requirió ella–. ¿No dijiste que la oficina estaba en reparación? ¿No nos pediste que no fuéramos por allá debido a los trabajos?
–¡Ya, está bien, carajo! –gritó él. Entonces salió a la calle, le hizo señas al primer taxi que pasó y en él se fue. Pero no hacia la oficina.
–Al Banco Central, por favor –le ordenó al conductor, mientras se percataba del resurgimiento de las náuseas.
Margarita María Martínez Mina se ganó en el colegio el remoquete de La Mujer de las Cinco Emes. Todo el mundo indagaba dónde estaba la quinta.
«En lo de Mujer, precisamente–explicaba ella con una hermosa sonrisa.
Había conocido a Álvaro, cuando todavía era Alvarito, con motivo de una presentación artística escolar en la que ella cantó una vieja canción del folclor mexicano. Él la abordó al final sólo para comentarle que sabía tocar la dulzaina.
Se gustaron a primera vista, aunque en un principio a ella le pareció bastante mayor para su edad. Principiaron a salir los sábados en la tarde con el pretexto sincero de comerse un helado y platicar sobre las vicisitudes académicas. Él le contó que siempre había querido ser abogado y que, incluso, ya estaba cursando estudios de derecho. Ella le preguntó por qué le atraía esa carrera y él la sorprendió con la pureza de la respuesta. «Porque es la única profesión que permite luchar por la libertad», dijo.
El primer beso se lo dieron, con los labios untados de papa frita, en la oscuridad de un cine al cual acudieron convencido cada uno de que de allí saldrían como novios. Todavía lo eran cuando él se graduó, pero ella no pudo asistir a la celebración porque una calamidad doméstica la ausentó de la ciudad desde cinco meses antes y sólo finalizó su exilio cinco meses después con el fallecimiento de su padre, quien, allá, en el pueblo ribereño donde veía transcurrir su viudez, se atoró con una gigantesca espina de pescado mientras almorzaba y alcanzó a quedar en coma gracias al desesperante retardo del médico en llegar en su auxilio. Se casaron cuando aún a él no le llegaba el primer cliente y hasta circuló el rumor callejero de que las nupcias, a pesar de su insolvencia manifiesta, debían apresurarse por la razón elemental de que ella se hallaba embarazada. Fue un casamiento sin pretensiones, pero enmarcado en el amor, en cuya fiesta él se negó a tocar la dulzaina, aduciendo la vergüenza que le generaría hacerlo ante los integrantes del modesto trío musical que consiguió para amenizarla. No valió que todos los presentes, incluidos los cantores, le insistieran, ni que algunos echaran mano al argumento demoledor de que se trataba de su propia fiesta nupcial. Ella no hizo coro del pedido general, porque la ansiedad anterior al ritual y el desarrollo del mismo le desencadenaron un fuerte dolor de cabeza, que le hizo dudar de si sería capaz de atender a su esposo o terminaría la noche en una clínica. Aun así, siempre recordaba su matrimonio con visible satisfacción y ojeaba el álbum fotográfico del mismo con orgullo.
El mismo día en que nació su primer hijo, once meses después de la boda, lo que de paso acalló cuanto comentario aún sobrevivía dentro de la maledicencia pública, lo primero que se le vino a la cabeza, antes que el nombre de la criatura, fue la agregación de una nueva eme al suyo.
–A partir de hoy –dijo– soy La Mujer de las Seis Emes.
–¿Por qué seis? –, le preguntó él, mientras jugueteaba con el ramillete de rosas que había ordenado traer de una florería.
–Tonto –le dijo ella sonriendo–. Por lo de Madre.
–No fuiste a la oficina –, fue su saludo cuando él entró a la casa, luego de pagarle al taxista.
Él, en efecto, no había ido. Toda la mañana permaneció en el banco a la espera de que le reportaran la consignación. Tampoco lo hizo en la tarde, con el agravante, para la creciente desconfianza de su esposa, de que ni siquiera pasó por su casa para almorzar. A ella le bastó acercarse al bufete y comprobar que estaba cerrado para que la sobresaltaran los malos presagios de que algo muy serio estaba sucediendo. Un par de preguntas al vigilante de la entrada terminaron de confirmar sus sospechas, aunque ya no la extrañó que no se estuviesen adelantado trabajos de remodelación de ninguna naturaleza.
–No, no fui –admitió él, sintiendo que el mundo se le estaba derrumbando encima. Eran las siete y treinta de la noche, el banco había sido cerrado y la consignación no se produjo.
No supo de dónde sacó valor, pero se lo confesó de una vez.
–Esa oficina –le dijo– ya no es mía. La vendí también.
Ella estaba tan pálida y enojada, que no creyó que en el alma le pudiera caber una pizca más de indignación.
–¿Te volviste loco, Álvaro? –le preguntó.
–Déjame solo un momento –le rogó–. Debo hacer unas llamadas.
–Dime primero qué está sucediendo, Álvaro –le insistió ella con angustia en su voz.
–Más tarde hablamos –le dijo él–. Primero necesito llamar.
–Primero hablemos de esto –persistió la esposa.
–¡Carajo! –gritó él–. Déjame ir al teléfono.
Ella se hizo a un lado, con los ojos aguados.
El abogado marcó los dos teléfonos que aparecían en la tarjeta. El repicar sin respuesta fue todo lo que escuchó en ambos.
Media hora después, a las ocho de la noche, el timbre de la puerta sonó y Margarita María fue a abrir.
–Buenas noches, señora –saludó uno de los tres desconocidos parados en el umbral–. ¿El doctor Santacruz se encuentra?
–¿De parte de quién? –preguntó ella mirando hacia el piso para tratar de disimular el enrojecimiento ocular generado por el llanto.
–De los compradores de esta casa –le dijo el individuo.
Margarita María sintió que los pies se le enfriaban, igual que las manos, y que sus piernas se negaban a sostenerla de pie. Sintió, además, que la sangre se le agolpaba en la cabeza como producto de la ira y el miedo.
–Ya lo llamo –les dijo, sin invitarlos a pasar.
No lo llamó a viva voz, sino que fue hasta la alcoba, donde él se hallaba encerrado.
–Álvaro –lo llamó sollozando –. Abre la puerta.
Él se levantó de la cama y caminando en medias se dirigió a la puerta y la abrió. Vio a su esposa llorando, pero supuso que lo hacía por la situación acabada de vivir a su regreso del banco. Cuando ella habló, él creyó que ya no estaba sudando, sino que había comenzado a derretirse.
–Te buscan en la puerta, Álvaro –le dijo Margarita María sin mirarlo–. Son los hombres que te compraron la casa.
Él se calzó sin atarse los cordones y salió a enfrentarlos iracundo.
–¿Por qué vienen aquí? –les gritó–. Convinimos en que me darían un mes para la entrega.
–Estuvimos en su oficina, doctor –se justificó uno de ellos–. Pero como usted no fue en todo el día, decidimos venir a su casa. Queríamos explorar la posibilidad de que usted nos la entregara antes del mes.
El hombre trató de explicar las razones de la solicitud, pero el abogado Santacruz se salió de casillas.
–¡El negocio lo hicimos entre varones –gritó exaltado–. Dijimos que un mes y lo pactado es para cumplirlo, carajo!
–No hay problema, doctor –dijo el otro con voz suave–. Era sólo un favor.
–¡Yo no hago favores, no me jodan! –gritó desgañitado.
–Está bien, doctor, cálmese –le pidió el otro–. Ya nos vamos. En un mes, entonces.
Los tres se despidieron, pero el abogado no les respondió. Uno de ellos se quedó con la mano estirada porque él lo ignoró.
En ese momento, escuchó la voz de su hijo menor. –¿Qué pasa, papá: vendiste la casa?
A Margarita María no le hizo falta la confesión de su esposo sobre la venta de la finca ni acerca de que su cuenta bancaria estaba casi en ceros, porque ella misma lo comprobó con tan sólo una visita al banco, un pequeño soborno femenino a uno de los más cercanos dependientes y la visita que, presa de la ansiedad, realizó a la finca, en compañía de sus atónitos hijos, trepados todos de mal modo en una buseta escalera cuya antigüedad la ponía en evidencia, más que su aspecto deplorable, el infernal traqueteo de las latas a medida que avanzaba.
–Su papá se enloqueció –les dijo llorando al regreso–. No entiendo qué ha sucedido.
Parada en la empobrecida estación, al lado de las gallinas en racimo, los costales de verduras y el tufo de los ebrios que se emborrachaban con chicha más fermentada de la cuenta y aguardiente destilado en alambiques clandestinos, se sintió desorientada por primera vez dentro de la propia ciudad donde había nacido treinta y cinco años antes y creyó, por unos segundos, que la muerte le sobrevendría, como producto de la angustia, sin alcanzar a maldecir a su marido en su propia cara y anunciarle que procedería de inmediato a pedir el divorcio.
Las piernas le temblaban, pero más que ése, le incomodaba sobremanera el temblor del rostro cuando trataba de hablar y la creciente dificultad para pronunciar las groserías.
Llegó a su casa, en medio de un fuerte chubasco acompañado por una sucesión de centellas que acabaron de perturbar su ánimo, pues tuvo la sensación de que su voz se haría inaudible precisamente cuando más deseaba que se oyera.
–¡Maldito loco! –le gritó a Álvaro tan pronto como lo vio unos pasos más allá de la sala, mustio de ansiedad e incertidumbre, tratando de encender un cigarrillo por el extremo equivocado–. ¿Qué hiciste con el patrimonio de tu familia?
–¡Respétame! –le exigió él–. En este hogar yo todavía soy el jefe.
–Te equivocas –le increpó ella de manera tajante, golpeando con la palma de la mano derecha la mesa del comedor–. Este hogar no tiene un jefe, sino un demente que lo destruyó por completo! ¡No sólo vendiste la oficina! ¡No sólo saliste de la casa! !No sólo regalaste la camioneta en un precio miserable! ¡También vendiste la finca y retiraste todo el dinero del banco! ¡Mentiroso: Estamos en la ruina!
–A mí no me insultas así –vociferó él–. Me largo de esta casa ahora mismo.
–Es que tienes que largarte –subrayó ella–…Es que todos tenemos que largarnos, porque esta casa ya no es nuestra.
–Las cosas las compré con mi dinero –, se defendió.
–No era sólo dinero tuyo –le rectificó ella–. También era dinero mío. ¿Qué clase de abogado eres?
–Mira, Marga –dijo él, haciendo un gran esfuerzo por bajar la voz–, es mejor que nos calmemos. Déjame explicarte lo que ocurrió…
–Las explicaciones sobran, Álvaro– lo interrumpió ella–. Me basta con lo que ya sé. Te enamoraste de una puta sonsacadora. Eso fue todo.
–Te equivocas –corrigió él–. Se trata de negocios…
–A mí no me vengas a estas alturas de la vida con cuentos chinos –le dijo ella–. Yo ya no estoy para esas tonterías. Y tú menos.
–Déjame explicarte lo que sucedió –insistió él.
–Ahórrate las explicaciones, doctor –le dijo ella–. Y no tienes que irte de aquí antes del mes que te dieron los compradores. La que se va soy yo. Me voy con mis hijos. Tú también vete, pero para el manicomio. Y ojalá vaya a visitarte de vez en cuando la ramera que nos dejó en la calle.
La noticia de que Álvaro José Santacruz García estaba en la ruina cundió por toda la ciudad. El abogado penalista no denunció la monumental estafa de la cual acababa de ser víctima, para no someterse a la vergüenza pública. Varias veces intentó reiniciar su ejercicio profesional, pero nadie quiso servirle de fiador para el alquiler de una oficina. La gerente del banco en sus tiempos de gloria había sido removida del cargo y el nuevo director de la entidad financiera, un banquero típico, que apenas les sonreía a los buenos clientes, le negó de plano la posibilidad de cualquier crédito con sólo revisar su saldo, a pesar de sus protestas. Trató de que otros colegas le permitieran ejercer arrimado a su sombra, pero todos se negaron con el argumento de que sus bufetes estaban repletos de profesionales jóvenes, entusiastas y dinámicos, que soñaban con repetir sus logros, aunque no sus errores, y alcanzar su fortuna, mas no su decadencia. La áspera respuesta que le dio uno de ellos lo hizo poner los pies en la tierra sobre cuál era la imagen que tenía dentro del gremio. «Yo nunca ejercería contigo, Alvarito, ni creo que ninguno de nuestros colegas quiera hacerlo –le espetó con un premeditado aire de altivez– porque toda la vida nos caíste como un petardo».
En una prendería, que igual fungía de compraventa de mobiliarios viejos, quedaron su sala, su comedor y sus demás enseres. Su esposa no se llevó nada y para que no le cupiera la duda de que jamás volvería por algo le dejó una nota manuscrita escrita encima de la cama nupcial: «Quémate con tus palos en el infierno».
Varias veces intentó hablar con sus hijos. Pero había tal grado de resentimiento en ellos, por las burlas a que los sometieron sus compañeros a lo largo de los últimos días en que ambos soportaron el ambiente hostil del colegio, que ninguno de los dos quiso pasarle al teléfono cuando los llamó a la pensión miserable donde supo que se encontraban. El día en que se decidió por ir hasta allá, la administradora, una mujer vieja, gordiflona e inamistosa, le notificó que sus huéspedes se habían largado días antes sin pagar el hospedaje.
Los almacenes de víveres, los restaurantes, las tiendas de ropa, las joyerías, las disqueras, las bizcocherías, en fin, todos los lugares que ayer le abrían los brazos entre toneladas de adulación, lo miraban hoy como a un loco furioso que ingresaba allí con el propósito de causarles daño. El dueño de uno de ellos, una óptica elegante donde había dejado su dinero por millones en la adquisición de gafas, unas pocas necesarias, la mayoría inútiles, que él, su esposa o sus hijos muchas veces ni siquiera utilizaron al menos durante un día, llegó al extremo de llamar a los hombres de la seguridad para que lo retiraran con diplomacia de su negocio cuando consideró que se estaba poniendo más terco de la cuenta en rogarle un pequeño préstamo de dinero.
Hasta que, al fin, experimentó sobre sus hombros el peso agobiador de la soledad sin futuro y concluyó que su paso por la tierra había dejado de tener sentido alguno. Empero, el mismo día en que se le pasó por la mente, como un tenebroso rayo diabólico, la idea de suicidarse, y sólo empezaba a adentrarse en el método que podría resultarle más eficaz y al alcance suyo para consumarla, recordó sus lejanas convicciones religiosas de la niñez y hasta sonrió rememorando la ceremonia, sencilla pero hermosa, de su himeneo. Entonces dirigió sus desorientados pasos hacia el templo de su barrio. Iba a pie, pues ya su faltriquera exhausta no le permitía calmar el hambre y la sed, mucho menos pagar el valor de un taxi, y ni siquiera las tarifas de los autobuses urbanos.
Llegó allá empapado de sudor, pero con la irreducible convicción de que debía pedir perdón a Dios por su ambición desmedida, a la que culpó de su desgracia. «Lo tuve todo para ser feliz» –reflexionó, entretanto subía las gradas que conducían al atrio.
Al ingresar a la iglesia, sólo estaba dentro de ella el viejo y rechoncho misacantano, quien ensayaba un canto litúrgico acompañándose con el armonio.
Se acercó a él poco a poco, procurando calmar el cansancio con el jadeo. Cuando estuvo a su lado, le sonrió con tristeza y se quedó observándolo tocar.
«Yo tocaba la dulzaina», le dijo varios minutos después.
El hombre se limitó a sonreírle y prosiguió concentrado en su ensayo.
Él se retiró de allí, otra vez a pasos lentos, y fue a pararse en la entrada del templo. Álvaro José Santacruz García lo dudó unos instantes, pero luego tomó la decisión. Así que se remangó los pantalones y se arrodilló en el piso de la entrada, la misma entrada por donde muchas otras veces ingresó a escuchar los sermones del cura Sebastián Macías, el párroco que murió un domingo de ramos en plena misa, sentado en la silla desde la cual seguía la lectura de la Epístola de San Pablo a los Tesalonicenses, la misma entrada por donde él ingresó, muchos años atrás, ataviado con esmoquin de alquiler, una flor en la solapa y millones de ilusiones rondándole en la cabeza, para ir a esperar junto al altar a Margarita María y casarse con ella.
El misacantano continuó su ensayo impertérrito, a pesar de que vio nítidamente el instante en que Alvarito empezó a moverse sobre sus rodillas desnudas con rumbo hacia el altar, las manos juntas, como en la vieja fotografía de su primera comunión, e inclusive observó el rastro de sangre que empezó a dejar el solitario feligrés sobre las baldosas refulgentes de la nave central.
Alvarito sintió los huesos de sus rodillas desde el principio, y no dejó de llorar mientras avanzaba, pero aún así tampoco paró de sonreír, aunque se dio cuenta de inmediato de que sus lágrimas no eran de dolor, sino de tristeza.
Abandonó la iglesia despacio, todavía secundado por las notas del armonio, con el ardor en las rodillas suplicándole que buscara un médico, pero aún con la sonrisa iluminándole el rostro, como cuando contaba sus chistes al grupo de sus contertulios en los remotos tiempos de la facultad de leyes. Entonces ascendió un par de cuadras, luego otras dos, después una más, y fue cuando divisó el tumulto de hombres y mujeres, todos ellos personas pobres a quienes la pobreza se les notaba en los colores desteñidos de sus ropas melancólicas.
Alvarito detuvo sus pasos sin rumbo frente al ya numeroso grupo de curiosos y, con los brazos cruzados sobre el pecho, se dedicó a observar, sonriente a pesar de los dolores, al locuaz embaucador. Era un anciano, un hombre aniquilado por la espeluznante delgadez del cuerpo, la palidez del rostro, la incertidumbre de la mirada y las arrugas innumerables de la cara. No tuvo que hacer grandes esfuerzos mnemónicos para recordarlo, a pesar del transcurrir de los años.
–¿Dónde está la cascarita, dónde?,–preguntaba con insistencia en ese momento el viejo pícaro, mientras el estupefacto auditorio, conformado por vagos, lustrabotas, desempleados y transeúntes del centro de la gran ciudad, acababa de verlo cómo la escondía debajo de una de las tres tapas de gaseosa dispuestas encima del haz de periódicos viejos colocados sobre la diminuta mesa portátil de madera, que él acababa de abrir encima del andén, para montar su fugaz espectáculo.
–¿Dónde está la cascarita?–repetía, elevando la voz con el fin de aumentar los niveles de emoción y ansiedad dentro del creciente público.
Un hombre recién llegado al grupo fue quien lo abordó con la pregunta obvia:
–¿Y si yo le adivino dónde está, cuánto me gano?–dijo.
–Gana cinco veces la suma que usted apueste–, le respondió el timador.
Alvarito sintió que el rubor le enrojecía el rostro, bajó la cabeza, la movió a lado y lado, se metió las manos en los vacíos bolsillos del pantalón y continuó sonriente, dolorido y triste, su marcha con rumbo hacia ninguna parte.
Martes 22 de agosto de 2006
*  Derechos Reservados de Autor. 2009.
Derechos Reservados de Autor. 2009.
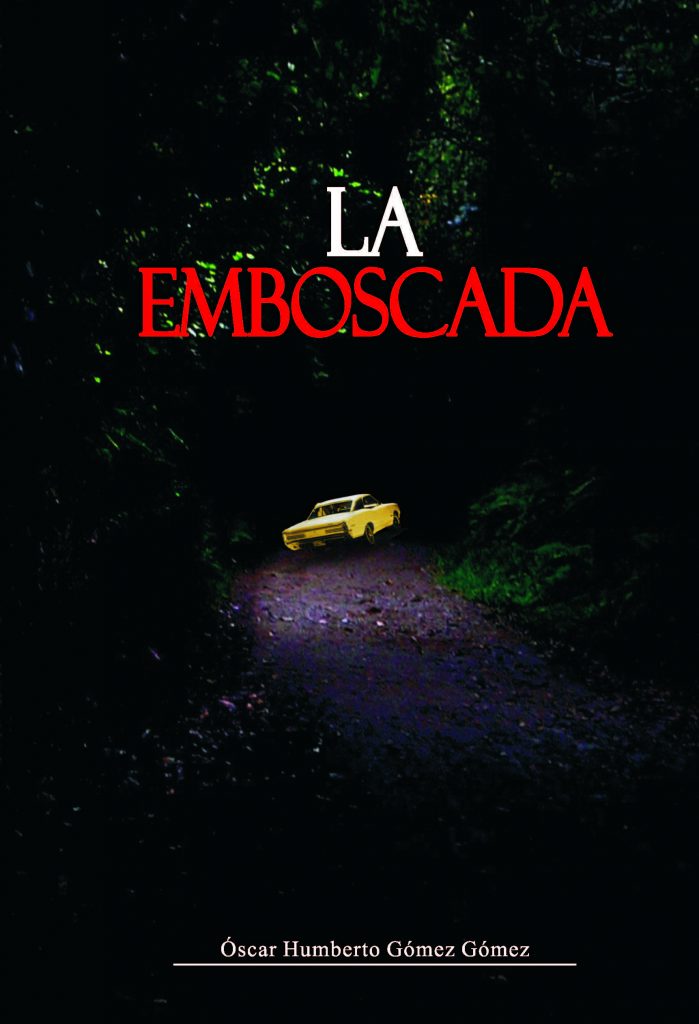
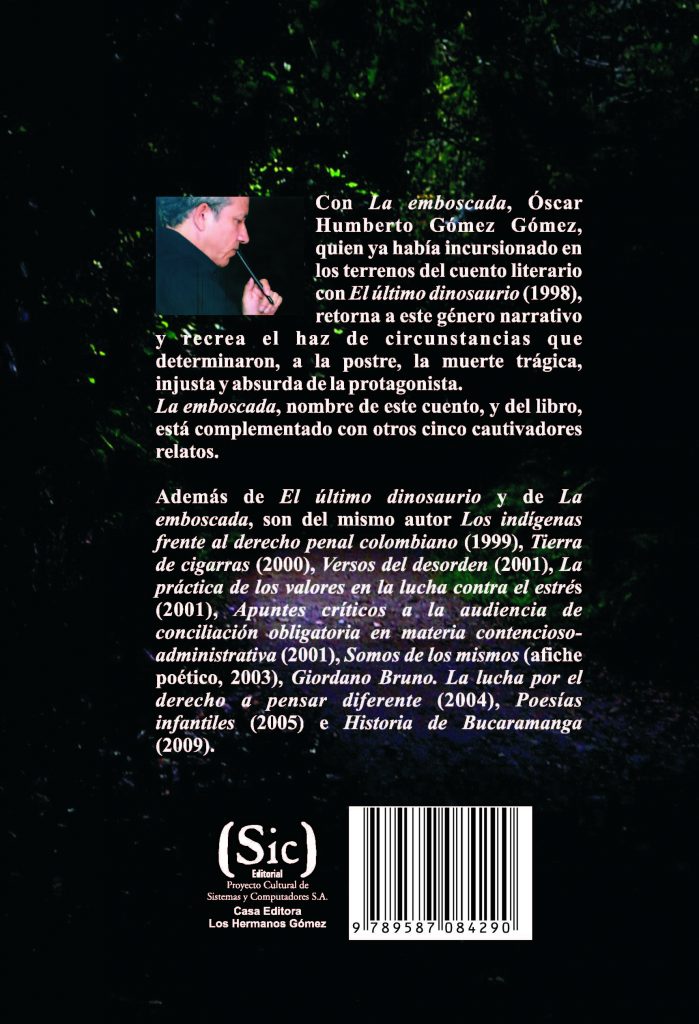
NOTAS: “EL JUEGO DE LAS TAPITAS” es el relato que cierra el libro de cuentos de su autor “LA EMBOSCADA” y, al igual que el resto de las narraciones insertas en esta obra, se basa en hechos reales vividos o conocidos por él.
Alvarito, el protagonista de “EL JUEGO DE LAS TAPITAS”, en la vida real fue un compañero de universidad y colega suyo, quien le contó lo que le había sucedido a causa de su ambición.
“EL JUEGO DE LAS TAPITAS” lleva al terreno literario aquel tremendo drama humano. Consiguientemente, la narración emplea los recursos de la fantasía literaria y la libertad del escritor con el fin de acercar al lector a lo que terminó siendo para el protagonista lo que este mismo calificó como una dura lección de vida.

